El banquete de la poesía
Jorge Eliécer Pardo
El olor del polvo, de Leonel Plazas Mendieta, inicia y finaliza con
un gran mérito, escaso en la poesía colombiana: unidad temática, ritmo
permanente, verdad en la palabra, carencia de artificio. Los ojos y la voz de
la infancia fluyen por un arroyo cristalino donde aparecen dolores y placeres.
Polvo es el que se siente en todo el libro. Polvo y tierra, campo, montañas,
voces, silencios. Y olor a pan horneado como los poemas que evocan los días
lejanos pero presentes de la inocencia.
Como la
mejor herencia de la poesía italiana, los personajes se hacen evocación, que es
lo mismo que decir hacen presencia. Los viejos entregan sentencias para enseñar
a vivir y a morir en la sabiduría de los ancestros. El verso no se escalona,
vine con la prosa, se desplaza por lo visual:
“Estoy esperando a Ceci. La
escucharé cuando venga lejos por sus risas. Ella traerá dulces para mí. No sé
dónde los compra ni con qué monedas. En mi casa Padre dice que no sobran nunca.
Nadie más que él tiene esas en los bolsillos”.
El
niño-poeta separa las ramas y nos deja ver su mundo tranquilo unas veces, atroz
otras. Entorno cotidiano de ese Emilio del Rousseau de hoy.
De la
intimidad diaria surge el país con su caótica historia de dolor y guerra,
conflictos armados y desplazamientos. Matones, asesinos, chusmeros, paramilitares.
Muchachos del Monte que ejercen justicia en un espacio de inequidades.
Se descubre
la vida y la muerte, el lenguaje, la urbe, los ríos y los hombres. Y, otra vez,
el silencio. Como en la música.
Hay un
momento en que la anécdota se diluye sin desaparecer, es ahí, en ese espacio de
la pausa, donde ocurre el milagro del poema, del verso, de la palabra.
“Cuando oigas caer la puerta
ve a la montaña,
huye por el cafetal,
sal por la ventana.
Atraviesa el río. Hijo
no tengas miedo de los caminos
de los muertos que los habitan,
solo de nosotros hablan.
Dile al compadre Fidel que vaya al
otro lado,
que atraviese la selva,
salve a sus hijos y a la comadre,
el plátano y la yuca se vuelven a
dar.
El pueblo está en llamas.
Dile que recuerde la historia
bajo el naranjo,
también nos la contaron nuestros
padres
Ve y dile, hijo,
que sabemos que hemos nacido
porque también fue una historia
que no contaron”.
Valiente que
un poeta joven se arriesgue con palabras que parecen vedadas para la poesía mal
llamada moderna. Valiente también por no soslayar los temas de nuestro tiempo,
la guerra de Colombia. Como en el mundo de Comala, con sus fantasmas, lugares
poblados de Juan Rulfo con su espíritu rural, Leonel Plazas pasa la barrera
para llegar a la ciudad y sus asombros.
No es el
niño que se vuelve adulto en el devenir del poemario, no, son cuadros de la
inocencia que jamás se pierden, perennes en el secreto del murmullo. Es el
arte, el recuerdo, la pintura, la fotografía, eternizada en la palabra. Como el
descubrimiento del paisaje, del beso y el sexo. Como en la alegoría de la Elegía de Miguel Hernández, Leonel
Plazas es también ese hortelano:
“No hay
extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano está rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes,
sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes”.
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano está rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes,
sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes”.
No hay nada
más bueno que el pan, afirma el dicho popular. Ese pan, vuelto poesía, se hace
mejor para la vida-muerte de los hombres. Leonel Plazas sabe amasar, hornear,
asar, y nos entrega el delicioso manjar de la poesía con la harina sagrada de
la palabra. Pero a pesar del aroma, el poeta nos advierte:
“Una sombra se posa sobre los
charcos y los agarra, los adentra en su propia oscuridad. Así es como se van
los días”.
El lector
encontrará en estos poemas la verdad poética que sólo emerge del poeta
verdadero. Y como Whitman él también “se canta y se celebra” y, nosotros
formaremos parte de ese banquete simbólico.
Jorge
Eliécer Pardo
Escritor colombiano
 |
| Los poetas Jorge Andrés Colmenares y Leonel Plazas |





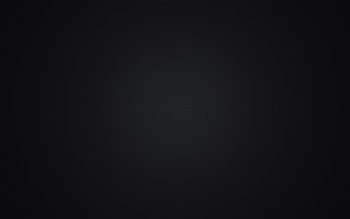




Publicar un comentario