La Muchacha de la cinta blanca
—Jorge Eliécer Pardo—
Al salir de la universidad con el colega Marino, La Muchacha se acercó y saludándolo por su nombre le pidió que me presentara. Marino lo hizo sin ninguna extrañeza y se despidió. Hubiera preferido que Marino no se marchara porque yo tenía prisa y las interrogaciones de la recién llegada vendrían como la lluvia. No fue así, me invitó a un café. Debía encontrarme con mi mujer en quince minutos por eso no acepté.
—Adoro la literatura de Cortázar —me
confesó. Ante la referencia me detuve un minuto a observarla: aproximadamente
diez y nueve años, pelo corto azabache y ojos negros, profundos. Alta, delgada
y de boca sensual. No insistió.
—Podría ser en otra ocasión —dije
despacio. Entonces me preguntó si quería anotar la dirección de su casa. No
estaba muy convencido si alguna vez iría a buscar esas palabras y números que
llenaron un sector de mi agenda de bolsillo.
Marino no recordó a la alumna cuando —al
día siguiente, en la cafetería—, le conté lo sucedido. Marino es profesor de
filosofía, joven y barbado al que las mujeres buscan ... es, a mi parecer, un
hombre con suerte en la conquista sin riesgos.
Esa noche el rostro de La Muchacha me
perseguía en un sueño volátil, revuelto con culpa, presintiendo que podría
decirme muchas cosas del amado Julio o quizás —al interrogarme—, me reviviría
otras. No se lo relaté a mi mujer porque me parecía rutinario y porque
vincular la universidad a la casa era como solicitarle que me contara los pequeños
acaeceres de su oficina estatal. Error, porque hubiera evitado los encuentros con
La Muchacha de labios sensuales.
Esperé dos semanas a que apareciera en la
cafetería o en la sala donde gastamos el tiempo calificando exámenes y
haciendo informes: inútil. No soy muy práctico, al contrario me diluyo fácilmente.
La dirección que estampó con su caligrafía casi invisible me tiró del bolsillo
de la chaqueta.
Vivía en un barrio de casas iguales,
construido por el Estado. Dejé el Renault en un lugar distante con temor a que
me lo robaran y me arriesgué luego de interrogar a varias personas que me indicaron
sin prevenciones. Al pasar por las calles cerradas y angostas me pregunté qué
pretendía al buscar a aquella muchacha y si tendría sentido discutir sobre
Cortázar con una adolescente. Sabía que los autores y las obras sólo unen a
quienes sienten identificadas sus ansias —o sus pasados— en las páginas de un
libro y que esa sensación es un pase seguro a la intimidad. Mis alumnos por lo
general encontraban en Cortázar un hilo secreto que les hacía identificar sus
presentes con las historias del novelista. Con algunas alumnas hubo
explicaciones extraclase y, a veces —no
puedo negarlo—, provocaciones eróticas, pero sólo hasta ahí: hasta las
provocaciones.
Timbré. Mientras esperaba respuesta,
respaldé aquellas provocaciones con el pretexto de que eran mis alumnas, que
las veía a diario y que presumiblemente estaríamos frecuentándonos por
cuatro o cinco años, en la universidad. Una señora —con un niño acaballado en
el arco de su cadera—, me saludó. No supe qué decir. Hasta ese momento me di
cuenta de que no sabía el nombre de La Muchacha y que preguntar por la lectora
de Cortázar era una estupidez. Opté por referirme a una alumna que me dio esa
dirección y, le mostré la dirección. Me miró como si no existiera. En el hueco
donde posiblemente —en alguna ocasión—, hubo una puerta, apareció vestida
con un short celeste (de un blue jean recortado), una blusa blanca —bordada—
con los hombros desnudos.
 —Buenas tardes —dije como identificándola
y ella me invitó a sentar unos minutos mientras cambiaba su ropa. La señora se
retiró y me quedé en el sofá de hule, jugando a distraer mi asombro con los
pececillos del acuario: una burbuja de cristal transparente. Me miraban como
burlándose, clavaban la boca sobre la arena del fondo y luego —de nuevo—
quietos, suspendidos en el agua, observándome observar sus ojos transparentes
en mis ojos oscuros. Quería hacerlos subir a la superficie y les hablé en su
lenguaje, con burbujas en mis palabras, haciendo bolitas con la saliva. El
diálogo comenzaba cuando La Muchacha interrumpió.
—Buenas tardes —dije como identificándola
y ella me invitó a sentar unos minutos mientras cambiaba su ropa. La señora se
retiró y me quedé en el sofá de hule, jugando a distraer mi asombro con los
pececillos del acuario: una burbuja de cristal transparente. Me miraban como
burlándose, clavaban la boca sobre la arena del fondo y luego —de nuevo—
quietos, suspendidos en el agua, observándome observar sus ojos transparentes
en mis ojos oscuros. Quería hacerlos subir a la superficie y les hablé en su
lenguaje, con burbujas en mis palabras, haciendo bolitas con la saliva. El
diálogo comenzaba cuando La Muchacha interrumpió.
—Podemos salir —dijo.
Llevaba un vestido de seda poliester,
blanco, unas medias de nylon, blancas, unos zapatos de tacos bajos, blancos y
una cinta blanca en la cabeza. No tuve que despedirme de nadie. El niño
lloraba en una de las habitaciones. Quise preguntar por su madre y el chico
pero me condujo de la mano hasta la puerta y cerró.
Pude ver las caras de las señoras
—asomados los medios rostros— y el cuchucheo maldito entre risas. Me percibí
intruso, hazmerreir, estúpido, sin saber hacia dónde nos dirigíamos, sin
conocer el nombre de La Muchacha, que me llevaba de la mano, como una enamorada.
Me percibí indefenso ante esas caras completas, allá, atrás, que alargaban
los cuellos para mirarme la espalda, los zapatos con los tacones gastados a un
lado y el final del pantalón raído con seguridad.
No le señalé el carro, caminó
directamente hacia él. Ya adentro le pregunté:
—¿Adónde quieres ir?
Pude detallar, la hilera de sus dientes, su
cara ingenua, muy cerca a la mía, los labios separados ... oler el aroma
lejano de su cuerpo.
—No es de Cortázar que quiero hablarte.
Su voz, sincera y firme. Arranqué con la
velocidad que traía al confrontar las nomenclaturas con la dirección en mi
libreta de bolsillo. En el momento en que nos subimos al vehículo retiró su
mano de la mía y la puso en mi hombro. El peso de sus dedos me llenaba de
muchas preguntas y hacía nacer en mí provocaciones, distintas a las que elucubraba
con mis alumnas aventajadas.
—No me preguntes por la universidad... no
preguntes nada... sigue por aquella calle ...
Al pronunciar estas palabras sus dedos
apretaban mi hombro con dulzura dando a su ofrecimiento un hálito de
clandestinidad.
—Acompáñame a visitar a un amigo.
Retiré mi mano derecha del timón y tomé
la suya que reposaba sobre uno de sus muslos. La piel —tibia como la voz—
compacta como su pregunta, compartió el acercamiento. Avanzamos por la ciudad
—en silencio—, en dirección al sitio que me indicaba.
— ¿Quieres oir música?
Negó con la cabeza y sonrió como
besándome, como poniendo su boca sobre la mía para evitar preguntas y
respuestas.
Compré un ramo de rosas y astromelias.
Hacía meses que no visitaba la tumba de mi padre y la oportunidad llegaba
inesperadamente. Penetré al “Camposanto” —como lo llaman en mi pueblo—. El
olor a flores, silencio y recuerdos invadió el Renault y ella seguía sonriendo,
mirándome, con la mano en mi hombro. «Mi mujer no lo creerá», pensé
cuando La Muchacha me indicó el camino hacia el lugar donde mi padre se
deshacía en el tiempo.
El mármol y las palabras hundidas en
pintura negra —que inventé para soportar la mentira de la muerte—, seguían
como mi padre, como él en aquella tarde en que su cuerpo bajó por ese hueco
oscuro y yo le dije adiós, con una voz similar a la de La Muchacha. La enredadera
de hojas rojas —pequeñas— como telaraña, abrazaba los dos metros de losa, tocaba
las palabras improvisadas para esa muerte instantánea. Luego de poner las
flores en las canastillas, una tras otra —robándole espacio a la enredadera—,
quitó la mano de mi hombro.
—Te espero.
Al retirarse presentí la muerte tan cerca
que volví a decirme «mi mujer no lo va a creer»... —y—: «¡Qué extraño!».
Era jueves. El lunes es el día de los muertos. Mi padre esperaba mi voz.
Rememoré a Lowry... a mi mujer leyéndome párrafos... a mi madre llorando discretamente...
a mi hermano vestido de negro... Seguí pensando en la soledad de la muerte, en
la piel gris de mi padre, en los pelos de su bigote, en el olor seco que
expelía el tubo del oxígeno.
La Muchacha permanecía a discreta
distancia, con los dedos entrelazados a la altura del pubis, mirándome...
mirándome y sonriendo sin acoso. El blanco profundo de su traje, el vientecillo
que venía de muy lejos y sus manos enredadas, me llenaron de sobrecogimiento.
Hablé con mi padre... quizá le conté mi vida reciente, le hablé de mi hija, de
mi mujer... de la vejez. Deseé morir como él: rápido y sin dolor, rápido y sin
sillas en la puerta de la casa buscando el sol, rápido y sin jardines con otros
ancianos oliendo a excremento y alcohol: rápido. Caminé hacia el carro pero
La Muchacha me detuvo.
—Ahora mi amigo.
Me condujo por las calles angostas del
cementerio, en medio de la quietud. Su mano ya no reposaba en mi hombro sino
entrelazaba la mía. Las dos rosas que separó del ramo: una la dejó encima de
la lápida de mi padre —justo en la mitad de su rostro—, la otra la sostenía
con delicadeza. Ignoraba que detrás de las tumbas, más allá de los sarcófagos
olvidados que servían de límite al cementerio público, existiera otro sitio
para los muertos. La Muchacha, mirándome y sonriendo, me llevó a un campo
abierto donde las cruces estaban caídas —como en la guerra—, sin flores ni verdes,
ni dolientes.
—En el centro se encuentra mi muerto.
Avanzamos —esquivando maderos podridos—
sobre cadáveres sin lápidas, abajo, a sólo un metro de profundidad.
—¿Quién es él?
—No lo sé, pero es mi muerto.
En la cruz inclinada pude leer esas dos
letras mayúsculas: N.N.
—¿Cómo sabes que es un hombre? —le
inquirí estúpidamente. No esbosó siquiera una sonrisa. Quitó su mano de la
mía y se inclinó a poner la rosa en medio de la cara de su muerto amado. Me
retiré a la distancia que me enseñó.
Al regreso, algo de mí quedaba en el aire
triste de ese otro “Camposanto”. Mi padre no me decía adiós como otras veces.
La Muchacha volvía a colocar su mano en mi hombro.
—Te invito un café.
—No, por favor, llévame a casa.
Claro que la busqué a los tres días
cuando la cruz inclinada del N.N. me lo pidió en una pesadilla. Recordé que
en mi niñez —en mi pueblo—, vendían una tinta secreta que escribía mensajes cifrados
que surgían con el fuego, calentando el papel. Lo recordé porque la dirección
de La Muchacha se diluía en mi agenda de bolsillo. Le prendí fuego para leerla
pero consumió la libreta y no pude descifrarla.
Claro que fui con el radar de la memoria
al día siguiente... y caminé muchas calles angostas y quise atrapar en la
maraña de las comparaciones: esta esquina, aquel aviso, ese árbol... la señora
con el niño acaballado en la curva de la cadera... la pecera, el vestido
blanco, la mariposa en la cabeza, la mano en el hombro...
Claro que la busqué en el cementerio de
atrás... y le pedí a mi padre que me la regresara. Convencido de que su muerto
amado me la devolvería fui hasta el centro del “Camposanto”, lo busqué entre
las centenares de cruces inclinadas pero ningún N.N. sabía de ella.
Mi mujer nunca me lo creería, por eso
nunca se lo conté.
Bogotá,
septiembre 15 de 1987





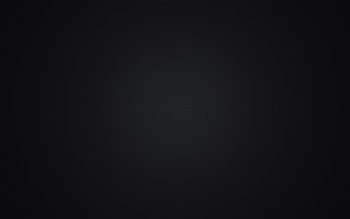




Publicar un comentario