 |
| Carlos Orlando Pardo |
No fue sino
despertar por el ruido contra las paredes para que Mercedes González sintiera
que los golpes no eran desconocidos. Atendiéndolos bien, eran similares a los de
meses atrás cuando los soldados aporrearon con las culatas los muros del
convento y supuso que era inútil huir sin saber qué camino
tomar, quedándose quieta y escuchando afuera, en medio de la lluvia, que el
hotel era rodeado y no tenía escapatoria. Pensó que si se hallaba con suerte, a lo mejor la llevarían
en medio del aguacero hasta el cuartel del ejército. Inmovilizada por el
aspaviento, percibió con claridad una voz recia tratando de sobresalir a pesar
del golpeteo de la granizada.
— ¡Dicen que aquí
hay una monja!
— ¡Qué monja ni qué carajo! ¡Se trata de mi sobrina!

La irritación circula por entre los soldados sin que
nadie pudiera cuestionar su autoridad. En los alrededores comienza el sigilo
porque la indignación y la credibilidad de Héctor Sánchez no están en duda para
nadie y más cuando es reconocido como un hombre de palabra capaz de empeñarla y
desempeñarla a cualquier hora. Se siente su mando porque se trata de un Patriota
al que le deben honores sin ninguna duda. A pesar de sus años, no logra
comprender por qué tuvo que dormir tan profundo y no haber escuchado cuando
abrieron el portón tras quitar las trancas grandes que lo protegían.

Asumía
que podrían tener noticias frescas sobre la existencia real de la religiosa simulando
otra mujer y hasta les darían un premio por lograr retenerla. Sin embargo,
aguardaron un momento. Los militares esperaban la orden de su superior para
buscarla en cada escondrijo de la inmensa casona que servía de hotel y por más
hábil que fuera no existía madriguera capaz de guarecerla. De nada le habría
valido correr hacia el solar inmenso en busca del otro lado porque la milicia, intuyendo la fuga, se apostaría
con tiempo a vigilarla. De nada le hubiera servido intentar, (demasiado tarde),
un pequeño hueco que sirviera de
refugio.

La conoció desde niña y había jugado con ella mientras
Catalina, la madre de Mercedes, preparaba unas ricas viandas que a Héctor
siempre le gustaron. Aún las recordaba con especial delectación como un gran
premio al volver de largas marchas y rudos combates donde no era fácil la
comida. Conservó la imagen de ese par de amigos suyos que veía de cuando en
cuando con los brazos abiertos al retornar de sus batallas y cada vez, para su
dicha, los notaba progresando en el negocio de telas y de cachivaches. No le
faltó la impresión de sus rostros acongojados y sufrieron cuando Mercedes
decidió inscribirse como monja. Evocó cómo querían que se educara en otras
tierras y conociera el mundo. Desfiló el perfil de sus vidas sanas y sencillas
sin pretender gastar un solo centavo en asuntos superfluos, todo para buscarle
mejor futuro a su única hija, diciendo invariables, que ojalá fuera en un lugar
distante de las guerras y en Francia, cuna de la cultura.
— ¡Que salga para verla!
La oscuridad seguía invencible y el granizo apedreaba
la cabeza de los soldados mientras la
amenaza del castigo se ensanchaba dejando a Mercedes amarrada a su cama.
Observaban entre la penumbra cada uno de los patios
para detectar movimientos, luego de haber pasado por las puertas del zaguán
dejando sobre el piso adoquinado las huellas con sus botines embarrados.
— ¡El capitán sabe quién soy! déjenla en paz que
cuando salga el día ustedes harán lo que les corresponda.
La voz firme de Héctor pareció evocar los tiempos
lejanos de su juventud cuando peleó por la causa de la Independencia y se
sintió en una de esas batallas en que daba reprimendas a la milicia por su
falta de juicio. Tenía en 1810 17 años y ahora, a los setenta, cuando reconoció
a Mercedes en su hotel, rememoraba cómo fue perseguido por la gesta de la Emancipación. Para entonces no le había temblado el pulso, mucho
menos en estas circunstancias cuando se juzgaba atropellado dentro de su
territorio personal. Miró a los soldados con desprecio aunque nadie podía
advertir el brillo de sus ojos y empezó a crecer su disgusto por lo inoportuno
del registro.
Seguían empeñados en su
rutina y en los rumores, sin saber los más jóvenes que era un Teniente Coronel
con galardones ganados en violentos
combates.
— ¡He dicho que es cuando amanezca, así esté oscuro!
Conocía los caminos reales, los huertos florecidos
perfumando el ambiente, el sonido seco de las balas y el olor putrefacto de los
muertos. No ignoraba las patrañas de la guerra que a veces contaban quienes no
participaron en ella y no atendería bravuconadas a estas alturas de su vida y
mucho menos de unos soldaditos y un capitán recién ascendido que poco sabía del
país y de su historia. Y sobre todo frente a él, que conocía por ecos y tacto
los secretos en la espesura de las montañas, se había portado como equilibrista
por cumbres y desfiladeros y lucía el sabor de la victoria tras coronar cerros
ariscos y estar al tanto de la alquimia de los polvoreros para las ofensivas.
No en vano merecía su descanso luego de regar el sudor de la fatiga en heroicos
peregrinajes a casi todo lo largo de sus años y más, ahora, cuando gozaba
administrando su hotel sin muchas ambiciones.
La ofensiva de la guardia le hizo subir el calor a la
cara y por instinto quiso buscar un arma para su defensa. Fue infructuoso
porque se acordó que no colgaba ni una y había decidido olvidar toda una vida
dedicada a recargarlas con rapidez inusitada.
La casa- hotel la escudriñaba la milicia en su
entresuelo con la seguridad de que alguien se escondía, mientras los alerones aplastados
de la techumbre con poco declive, cubrían a los soldados de la lluvia. No
intentaron espiar por las ventanas porque sería imposible que alguien pretendiera
escapar entre sus gruesos barrotes de madera y hierro, menos que por los muros
de enorme espesor se improvisara una salida. A pesar de lo inútil de su espera
iluminados por los relámpagos, siguieron sin moverse porque tenían claro que
las órdenes se cumplen o la milicia se acaba.
La actitud de Héctor Sánchez frente a la arremetida no
fue tomada en vano y el oficial no era tan torpe como para ignorarla.
— ¡Vámonos!,
dijo el capitán.
La amenaza pareció perderse entre los pasos del
ejército y el abatimiento hizo sentir a Mercedes más desdichada que nunca sin
poder soportar la carga de la clandestinidad ni la miseria de su condición.
Tras un largo silencio que le pareció eterno apreció que había dejado de
llover. Quiso beberse el agua dulce que tuviera el mundo, pero bien lejos
estaba la tinaja panzuda cubierta con una tapa grande de madera. No logró
volver a cerrar los ojos y haciendo muecas en la oscuridad como su única manera
de protesta, se quedó esperando hasta escuchar que por lo menos en la cocina se
movieran los leños, se percibiera el ruido de las ollas de barro donde cocerían
el puchero y que la parrilla dejara su sonido con el sartén para los fritos y
el asado. Antes, por presentirlo, con las primeras luces del amanecer de la
última mañana del año, el estruendo de la pólvora que daba comienzo a las
celebraciones la dejó sobresaltada. Le pareció que se repetía la invasión al
Convento de las Clarisas adonde estuvo confinada cinco años, que otra vez vería
entre la confusión, la lluvia y los relámpagos, la cara miedosa de los miembros
del ejército forjando el atropello o que en ese momento le había llegado la
hora de morir. Por eso mismo, sentada sobre la cama y en medio del frío, buscó
adivinar entre la penumbra si se trataba de una nueva pesadilla o se le repetía
el castigo por permitirse las sensaciones del ardor delicioso que la recorría
semanas atrás por todo el cuerpo. Fue en ese momento cuando entreabrió la
puerta para examinar quién se encontraba en el corredor y al ver que tenía el
camino despejado, pudo ir hasta la cocina donde el café expandía su aroma. Con
los primeros sorbos, supo que a lo mejor no tendría tiempo para enfrentar a su albacea
explicándole que no le interesaban las propiedades dejadas por sus padres. De
poder urdirlo, sería preciso decirle que su intención no era la caza de
herencias porque lejos vivía de las ambiciones y que su único pedido, jurando
que desaparecería para siempre, era que le diera algún dinero para esfumarse de
la ciudad antes de caer en manos del gobierno.
Regresó con paso furtivo hasta su habitación
enconchándose en su cama y no tuvo deseos de volver a levantarse siguiendo
paralizada entre el pequeño calor de las cobijas. Cumplir
la avidez de ir a orinar fue aplazándola una y otra vez hasta que tuvo la
vejiga a punto de romperse. El escalofrío le hacía elevar las manos y en el
desespero, sin otro remedio, a pesar del miedo vigilante y previsor, abrió
primero los ojos cerciorándose de permanecer viva así le pareciera que la habían enterrado sin morirse. Entre el
escozor, el peso de su angustia era menor al de los orines que buscaban salir a
cualquier precio. Ante sus ganas, la idea del peligro desaparecía y con
pequeños y apretados pasos como para evitar se le escurrieran, llegó hasta el
sanitario que para su desgracia se encontraba ocupado. Quiso pisotear furiosa
por tan mala fortuna a riesgo de alcanzar un accidente y mientras pidió
misericordia al cielo, salió la señora de la ablución dejándole al frente la
seguridad para cumplir con sus urgencias. La agitación con que subió su falda y
la rapidez para bajar sus interiores con la zozobra de no ir a aguantar más de
un instante, acrecentó su angustia. El apresuramiento le ofreció ligereza y al
sentarse, imaginaba ganar el paraíso. Después nada importaría porque se hallaba
dispuesta a salir de sus atolladeros con una nueva presencia de coraje. Abrió
la puerta de un empujón, contra su costumbre, para mirar desafiante a quien
estuviera en el inmenso corredor.
Dejaré de llamarme Desirè Angee si no
me trago en un comienzo las verdaderas razones por las que estoy aquí,
permitiéndoles que sigan preguntando qué hace un francés por estos lados.
Seguro en algunos días se den cuenta de todo si me ven dirigiendo las
excavaciones o reunido con otros extranjeros alrededor del Presidente. Si fuera
con cariño la indagación que cumplen y no con el desdén que se les nota, fácil
sería contarles inclusive detalles, pero surgen señaladores inventándose
historias que desdicen mi honra y hasta me provocan disgusto por haberme
embarcado, más cuando otras fueron las circunstancias que imaginé en el
silencio y que conversé con mi padre.
Me
vine de Paris escapando de los alborotos y los enfrentamientos a encontrar la
paz en medio del trabajo y no bajo el ritmo fastidioso que me inunda. Estoy
solo en este mundo nuevo donde me son extrañas demasiadas costumbres, aunque
las soporto imaginando hallar la mujer que me enloquece y es lo que me consuela
en medio de mis oficios públicos y privados. Así lo he soñado desde mi partida
huyéndole a posibles guerras en Europa y aguantándome, entre tanto, el
miramiento que me hacen confundiéndome con un espía.
 |
| Tomás Cipriano de Mosquera |
No pocos me ven como los advenedizos por los días de la Independencia en
busca de gloria o fortuna, pero nó. Si
bien es cierto aparezco lleno de secretos, con la mirada ávida para no perder
detalle de nada que alcancen mis ojos, ofrezco el persistente esclarecimiento
de cómo, tras cumplir con la tarea a la que vine, busco sólo sosiego y soledad.
Luego de presenciar hostilidades y egoísmos, mi deseo mayor es estar lejos de
cuanto pueda ser tachado de civilización, no para perderme en los vericuetos de
la selva o para habitar como un irracional una planicie en las montañas, sino para
construir un pequeño paraíso como en tantas ocasiones lo idealicé desde mi
tiempo en Francia. Y ojalá esto fuera alcanzable lejos de las aprensiones y las
batallas que me ha correspondido presenciar, en particular las que cumplo
rodeado de los ruidos de las tropas y la fusilería, los muertos y las pugnas en
que camina empeñada esta nueva República. Como no es mi pelea, aparte de ser un
extranjero que ignora la política pero sufre con sus consecuencias, por encima
de las incomodidades naturales pienso que este es el comienzo real de lo que
podría ser la mejor aventura de mi vida. Incluidos los inconvenientes, espero
eso sí, con optimismo, me dure hasta el día de mi muerte luego de haber
atravesado mares, sobrevivir a intrigas y salvarme de las esperadas guerras en
mi patria, después de la derrota de Napoleón.
Por
lo que oigo y algunos me dicen, especulan
diciendo que yo podría saber del sitio exacto de un tesoro, que quién sabe qué
crimen tendré a mis espaldas, que deben saberlo porque hasta ofrecerán una
buena suma por mi captura. Tantos falaces argumentos los he desmentido de
manera inútil porque jamás han quedado convencidos con mis explicaciones.
Frente a este fracaso, porque no creen mi verdadera historia, les cierro la
puerta dejándolos a su libre albedrío para que especulen con mi genuina
identidad. Trato de hacerme el sordo y el indiferente porque fuera de mis
extrañezas y pesadumbres, no cuento entre mis haberes una sólida experiencia de
desengaños ni desgracias. Conservo discreto silencio al entender que muchas
veces empeoran los males con los remedios y que por cuenta de los demás no voy
a adquirir la mala costumbre de ser un infeliz.
En medio de tanto curioso rondándome, no dejo
lugar por estos días a que me atropellen las aflicciones. Las tardes pasan
mientras comienzo mi trabajo y pienso a veces que se les ha acabado para mi
fortuna el fisgoneo, pero tendré que ir acostumbrándome, no faltará el
aguafiestas que quiera enrostrarme muchas cosas. Algunos se dan a la tarea de
echarme en cara la llegada de los expedicionarios franceses, vulgares
mercenarios, me lo han dicho, jurándome por dentro que conoceré la historia de
todos porque tengo datos que no pocos se jugaron la vida defendiendo esta nación.
Los miro con desprecio porque su ignorancia los lleva a no tener en cuenta la
ayuda de los hijos de Francia en los momentos más difíciles de aquellos años.
Olvidan o no conocen cuando las espadas de los míos estuvieron al servicio de
la causa americana. Para qué perder el tiempo señalándoles que se comprometieron
con la revolución por amor a la libertad sin calcular ninguna recompensa. Ni
siquiera podría decirles, para no darles motivos de que me confundan con un
asesino, sólo eso les faltaba, cuando los contingentes de mi país firmaron el
pacto de guerra a muerte, preciso en los días de la pelea entre Realistas e
Independientes y era mérito suficiente, para ser premiado y obtener ascensos en
el ejército, presentar un número de cabezas de españoles. Veinte cabezas,
descubrí en el documento por fortuna en mi idioma, bastaban para ser ascendido
a Alférez efectivo, treinta para llegar a Teniente y cincuenta a Capitán. Claro
que eran asuntos excepcionales de la guerra donde iban más allá de los
principios que trazaron los franceses y salvo esa circunstancia, que por
fortuna poco se conoce, llegaron otros hechos que fueron al fin y al cabo los
definitivos. Conservo silencio frente a los agravios porque no pueden entender
los indolentes la importancia de los Derechos del Hombre ni el alcance de las
nuevas ideas, mucho menos aquellos secretos de Antonio Nariño o Francisco de
Miranda que soñaban en la conspiración para la Independencia de los españoles influidos
por los aires revolucionarios de París. Entonces repito para mí que se vayan a
la perdición aquellos que dicen cómo ayudaban por el odio a España y
desparezcan de mi vista, cuanto antes, los que ven en mí a un espía.
Razono, convencido,
que poco va a importarme que sigan ignorando la llegada de mis primeros
coterráneos a luchar en Venezuela y tiempo después en estos territorios. Que
digan lo que les de la real gana, que nunca sepan que muchos vinieron a luchar
desde 1811 sin esperar nada a cambio, que siempre ignoren cómo hubo un batallón
de franceses al mando del coronel Duycalá que respetaban como una Legión extranjera,
que marginen de sus mentes estrechas el papel de los que después actuarían en
la Nueva Granada. Que ignoren, me digo, que ignoren qué hacían tantos franceses
por estos lados. Y que ignoren por ahora, cuáles fueron las primeras razones
que tuve para encontrarme aquí en medio de la rutina que comienza a cubrirme,
del agobio por haberme embarcado y saberme triste por estar lejos de mi Francia.
De todos modos, en
medio de las incomprensiones y la soledad, me siento bien acompañado. Nadie
sabe por qué, pero se trata de una mujer famosa que por aquí nadie conoce y que
llevo a diario dentro del corazón y de mis pensamientos. La buscaré para pasar
con ella el resto de mis años y con sólo verla me saltará el interior de dicha,
puesto que con el viaje y una dama así, no importará ninguna guerra. A nadie
habré de contarle esta confidencia y así lograré felicidad completa y enfrentaré
cualquier dificultad.
Con un amor
aleteándonos, la vida es más amable no obstante la mía se encuentre llena de
extrañezas. Todavía no sé exactamente qué fue lo que me llamó la atención del
cuadro de La Monalisa y me lo he preguntado muchas veces, en particular porque
siempre se me aparece en los sueños. Grato sería si se tratara de la
contemplación del arte que, como en arquitectura, es necesaria, pero va
saliéndose del cuadro y se convierte en mujer de verdad, comienza a acercarse
con sus manos grandes y me llega la frescura de la atmósfera húmeda que la
rodea. A veces pienso que pudo haber sido su mirada, igual a la que me hizo la
primera mujer con la que compartí intimidades, o si fueron sus labios finos que
parecían no haber pecado nunca o por lo menos, sin la ostentación que uno no
quisiera ver en la dama que escogiera como esposa. No he podido descifrar las
razones porque la vez inicial que papá me llevó a verla sólo se preguntaba en
voz alta por qué Napoleón la tenía como preferida. Él sospechó que alguien
podría robarla para encantarse con ella cada día y que alguna magia habría de
tener porque le dijeron que fue la última obra del artista y se la había pasado
retocándola hasta sus últimos años. Aquel enamoramiento de quien la pintó o el
de Napoleón me tuvo sin cuidado, salvo el que en mí despertara cada noche. Suponen
los entendidos que debía tener veinticuatro años no obstante pareciera mayor y
pienso que algún hechizo se cargaba por mi obsesión de verla. La fuerza
persistente con que surgía en mis noches me hizo creer en su poder sobre mi
destino cotidiano porque permeaba mi pensamiento modificando mi realidad como
si una fuerza irracional me llevara a pensar en que ella, y no sabía cómo, marcaría la ruta de mis días por venir. Por
fortuna viene conmigo llenándome de estremecimientos aunque nadie la vea y
sueño con el instante en el que no salte del cuadro sino que aparezca ante mis
ojos con su sonrisa misteriosa.
Carlos
Orlando Pardo nació en el Líbano, Tolima. Novelista, ensayista, compositor,
autor de varios libros antológicos, editor, periodista cultural e investigador
con numerosos libros publicados, entre ellos las novelas Lolita Golondrinas, Cartas sobre la mesa, La puerta abierta y Verónica
resucitada. Se registran igualmente sus libros de cuentos Las primeras palabras en coautoría con
su hermano Jorge Eliécer, Los lugares
comunes, La muchacha del violín, El invisible país de los pigmeos, El último
sueño, El día menos pensado, Un cigarrillo al frente y El gran vuelo. Reunió
su trabajo en el volumen Obra Literaria de 1972 a 1997 en este
año. Otros libros suyos son El proceso
creativo, Palabras y sueños, Los adelantados, Novelistas del Tolima Siglo XX,
Narrativa e historia en el Tolima, Los últimos días de Armero, Hazañas del
Tolima, Diccionario de autores tolimenses. Dirigió y es coautor del Manual de historia del Tolima, Protagonistas
del Tolima Siglo XX y de la enciclopedia multimedia Tolima Total. Ha ganado varios premios nacionales y está incluido
en diversas antologías. Traducido al francés, inglés y serbocroata.










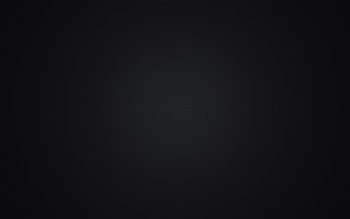




Publicar un comentario