 |
| Eduardo Márceles Daconte. © Foto de JEP |
 |
| Los dos cuentos han sido publicados en este libro del Pen Colombia |
LOS INDIGENTES DE LA TERRAZA
Se los había advertido una y mil veces, que dejaran de
dormir en su terraza porque la ensuciaban con su humor nauseabundo, sus
desperdicios de comida vieja, sus andrajos pestilentes y sus cartones sucios,
pero los indigentes se obstinaban en regresar cada noche, después de una
jornada de andar de arriba abajo por la ciudad en busca de desechos para vender
en las recicladoras y chatarrerías del sur, escudriñar por alimentos en las
canecas de basura o insistir por una limosna en la puerta de una iglesia o
sobre una acera de la carrera séptima de Bogotá.
No había nada que hacer con estos personajes sin casa ni
familia que se abrigaban de la fría noche sabanera en aquel espacio de una casa
donde, además de ser un domicilio familiar, funcionaba una tienda de
antigüedades. Jacobo Ruiseñor, su propietario, era una persona tranquila que de
manera cordial les rogaba que buscaran un sitio diferente para pasar la noche,
que cada mañana tenía que desinfectar el lugar con creolina y antisépticos
industriales. Pero era inútil, ellos permanecían inamovibles en su refugio.
A causa de su insistencia, y de mala gana, los indigentes
recogían sus cartones, limpiaban el piso con un trapo mugroso y se alejaban
lanzando improperios y amenazas en una parla obscena que asustaba a los
transeúntes. Un lunes festivo, Jacobo se levantó de la cama con un humor de
perro rabioso, había sufrido algunos percances de salud y sus negocios
zozobraban en un mar de acreedores que le acosaban con notificaciones de
abogados y citaciones a juzgados, cartas intimidatorias por impuestos atrasados
y, más aún, la dolorosa separación de Lázaro, el compañero de toda su vida,
quien había decidido marcharse a la isla de San Andrés, reventado por las
presiones de la vida capitalina.
A esa hora de la mañana Jacobo imaginaba que ya los
indigentes habrían desocupado la terraza, así que se dirigió al clóset de las
herramientas para sacar la manguera de regar sus queridos arbustos aromáticos,
sus yerbas medicinales y lavar, una vez más, la entrada mancillada por las
iniquidades de la pareja de desplazados urbanos. Pero su indignación estalló de
manera abrupta cuando encontró que seguían durmiendo en su terraza, desatando
una colisión verbal de insultos y ofensas mutuas que los llevó a una
confrontación física en donde Jacobo llevaba las de perder.
Se defendió con sus puños alcanzando a enderezar el
chorro de la manguera contra sus contrincantes que de inmediato sintieron el
agua fría empapar sus harapos. En medio de la confusión, uno de ellos sacó un
trozo de barra metálica que guardaba debajo de los cartones y con ella asestó
un garrotazo sobre la humanidad de quien consideraban su verdugo que lo derribó
con un sonido seco de algo que se quiebra. No paró de dar varillazos a Jacobo
hasta que su cráneo estuvo convertido en papilla, chorros de sangre brotaban de
su cabeza desgonzada.
Ya no se pudo levantar, se sumergió en un profundo sueño
con imágenes fantasmagóricas que poco a poco se fueron desvaneciendo hasta quedar
allí tendido en la más completa orfandad. Los dos indigentes se miraron, entre
asustados y sorprendidos de su violenta reacción, y emprendieron la huída
dejando atrás sus bártulos. Nunca más volvieron a la escena del trágico suceso.
En la muerte, Jacobo había logrado desalojar a los invasores de su burbuja; sin
embargo, él ya no estaba allí para disfrutar de su triunfo.
LA SEDUCCIÓN DE VERONICA
Recuerdo que
aquella biblioteca era cavernosa. La Sra. Marks, bibliotecaria principal, era
una mujer menudita, de grandes ojos que se humedecían con facilidad cuando explicaba
algún incidente triste o un percance inesperado. Tenía un hijo que a veces la
visitaba en la biblioteca para pedirle dinero. Un día, después de algún tiempo
sin venir, apareció con el pelo largo, la barba crecida, y una indumentaria de
jipi que a todos causó sorpresa primero, y risa después.
El horario menos
apetecido era el de los domingos de 6 a 10 de la noche. La biblioteca
permanecía silenciosa, con el zumbido del neón en la inmensidad desierta
taladrando los oídos. No había mucho trabajo. Yo me perdía recorriendo los
laberintos infinitos de millones de libros, revistas, folletos, microfichas y
microfilmes con la fría luz alumbrando los rincones más remotos. En ocasiones
me sentaba a leer en una de las mesas cercanas a la oficina en caso de que
llegara algún cliente, mientras mis colegas se entretenían conversando entre
sí, por teléfono, o discutiendo sobre algún tema de actualidad. Aún en medio
del invierno, la atmósfera de la biblioteca era cálida y acogedora.
Fue uno de esos
domingos de fastidiosa inactividad cuando entró de repente aquella muchacha
menuda, de baja estatura, cabello castaño y ojos almendrados, que solicitó una
información con la que yo estaba familiarizado. Se trataba de un trabajo
académico sobre sicología infantil. Así que la ayudé a resolver sus inquietudes
y empezamos a conversar sobre temas de América Latina y los niños desamparados.
Lo primero que le
había llamado la atención ―me dijo después― fue el manejo del idioma español
cuando preguntó por mi nacionalidad. Ella era nativa de Puerto Rico aunque su
padre había sido un inmigrante húngaro. Tenía una risa fácil y contagiosa,
miraba con picardía por encima de unas gafitas de intelectual trotskista y
coqueteaba con sus gestos de gata entre tímida y mimosa. De alguna manera, la
química entre nosotros empezó a funcionar desde ese momento.
Nos sentamos en una
mesa a conversar sobre sus estudios, su tierra lejana y la mía, sus sueños y
mis ilusiones. Nos despedimos con un estrechón de manos y se fue agitando su
mano con un bye-bye. Antes de salir
me había dicho que se llamaba Verónica Magiar, y yo le dije que mi nombre era
León Trabuco. Estuve seguro que aquel encuentro no terminaría allí. Pensé en
ella toda la semana, pendiente de los clientes que entraban a solicitar nuestros
servicios con la esperanza de verla entrar con su sonrisa felina, pero era
inútil. Hacia finales de semana, era quizás un sábado, volvió a entrar en la
biblioteca. Yo estaba de manera casual atendiendo a otro estudiante que
solicitaba una revista especializada que no estaba en su lugar. Ya había verificado
en el cárdex que la habíamos recibido a tiempo, así que intentaba comprobar si
había sido archivada por error en un lugar diferente.
Cuando Verónica
entró, parecía que la biblioteca se había iluminado, dejé por un momento al
estudiante que estaba ayudando y me dirigí a ella con una amplia sonrisa y la
mano extendida para saludarla. Susurró que terminara de atender a aquel cliente
que ella esperaría. Volvió a comentar que necesitaba algunos datos que se
encontraban en la Enciclopedia de Educación y la llevé a una sección retirada
de la biblioteca donde se encontraban los volúmenes de consulta. Allí encontré
la información que ella necesitaba y mientras le entregaba el libro acaricié
con disimulo su mano. Ya había observado sus manos bien cuidadas y sedosas de
uñas esmaltadas. Sentí un corrientazo al contacto con su piel que me calentó la
sangre.
La dejé embebida en
su lectura y me fui a esperar los clientes o conversar con mis compañeros.
Algunos se entretenían archivando libros en los estantes. Josh, un negro
fortacho, enumeraba en el cárdex los periódicos y revistas que se habían
recibido ese día. La Sra. Mark hablaba por teléfono con algún mandamás de la
biblioteca principal y parecía de mal humor. Cuando Verónica regresó a
agradecer mis atenciones, aproveché para pedir su número telefónico. Era el
314-8765 con la extensión 412 de la Residencia Rubin para mujeres estudiantes
sobre la Quinta Avenida y la Calle 10.
La llamé esa misma
noche desde mi apartamento y tuvimos una larga charla sobre la universidad, mis
estudios de América Latina, la situación política de Puerto Rico, sus venturas
y desventuras amorosas, y la invité a almorzar en la cafetería del Loeb
Student Center al día siguiente.
Cuando colgué el teléfono mi mano estaba mojada de sudor, en mi cerebro
resonaban su acento caribeño, dulce y melodioso, y miré por la ventana un
horizonte de luces que se extendía por la Calle 48 y Octava Avenida hasta el
Río Hudson donde las luces de algunos barcos parpadeaban, y más allá
relumbraban los bombillos sobre la rivera de New Jersey.
La esperé sentado
sobre una banca de Washington Square Park, mirando hacia la puerta del Loeb
Student Center, hasta que divisé su figura menuda enfundada en un traje
oscuro, su pelo castaño y su cara redonda observándome con su sonrisa gatuna y
el índice derecho extendido para señalarme en la distancia. Estaba radiante, yo
en cambio me sentía un tanto nervioso, pero también contento de estar con ella.
Le di un beso en la mejilla que a Verónica le sorprendió. Quizás no esperaba
esa demostración de afecto tan temprano en nuestra relación pero no dijo nada.
Solo detecté su sorpresa por el gesto de su cara, y por la intuición que uno
desarrolla en estos casos. Empezamos a conversar sobre diferentes temas y
después de almorzar la acompañé hasta el Main Building donde ella tenía
una clase de sicología infantil.
Aquella noche,
estaba preparando una monografía para mi clase de ciencias políticas en el
pequeño apartamento donde vivía en el East
Village. Era, recuerdo, sobre la militarización del orden político
argentino y en ella argumentaba que a través de toda su historia, desde la
colonia, pasando por su primera etapa republicana hasta el presente, la fuerza
militar había siempre intervenido y la historia de Argentina estaba destinada a
sufrir en el futuro una sangrienta represión a medida que aumentaran las
acciones revolucionarias de izquierda. Los sucesos subsiguientes vendrían a
confirmar mi tesis pero en aquel momento yo estaba más interesado en escuchar a
Verónica que ninguna otra cosa. El teléfono timbró y escuché la voz risueña de ella que llamaba para agradecerme
la invitación a almorzar e invitarme a cenar al día siguiente en un pequeño
restaurante húngaro que ella conocía.
Hasta allí llegó mi
entusiasmo por la militarización de Argentina. Después me puse a soñar
despierto sobre mi futuro encuentro con Verónica. Me entretenía pensando que
sería maravilloso hacer el amor con ella. Tuve una erección involuntaria, se me
pararon los vellos de los brazos y un ligero temblor recorrió mis extremidades.
Dormí feliz, y durante mis clases temí que fuera solo una ilusión pero allí
estuve esperándola en la puerta del Restaurante Danube a las 7 en punto como
ella había indicado. La vi aparecer doblando la esquina con una alegre falda de
girasoles que iluminaba la noche. Mientras esperábamos la comida, me contó que
su padre, de origen húngaro, había conocido a su mamá puertorriqueña en Nueva
York antes de irse a vivir a San Juan por sufrir él de asma, y también porque
su mamá nunca se acostumbró al frío invierno del norte.
─A los hijos de una pareja así les llaman hungarican,
me explicó con su risa caribeña.
La invité a mi
apartamento a tomar un coñac después de la comida, y no salí de mi sorpresa
cuando aceptó sin condiciones ni melindres. Entramos a mi casa desordenada, con
libros abiertos sobre la mesa, papeles arrugados sobre el suelo, calzoncillos
guindados en la cuerda del baño y ollas sucias en el fregadero de la cocina.
Pero ella no se inmutó, más bien empezó a ayudarme cuando intuyó que me sentía
avergonzado. Puse la música que más escuchaba por aquella época: el jazz
brasilero de Sergio Mendes, serví coñac en dos copas barrigonas, nos acomodamos
en unos cojines que servían de silla y empezamos a conversar sobre la monografía
que ella acababa de terminar y la que yo estaba escribiendo sobre Argentina.
A ella le gustó mi
apartamento. Es acogedor y cálido, me
dijo con una mirada aprobadora alrededor del lugar. Yo sonreí y le tomé una mano.
Le expresé mi admiración por su hermosa mano de uñas relucientes y piel suave.
La acerqué a mis labios y la besé con cuidado, pendiente de su reacción. Ella
entornó los ojos y respiró de manera audible. Pasé su mano por mi mejilla y
besé el antebrazo. Verónica observaba como interrogándome sobre mis
intenciones, no decía nada, solo miraba y respiraba cada vez con mayor
intensidad. Le miré la palma de la mano y le dije, vas a vivir largo tiempo.
Entonces me
aproximé a su cara y besé su boca entreabierta. Fue un beso tierno, delicado,
que apenas rozó sus labios, y observé que tenía los ojos cerrados y una actitud
expectante. La besé sin miedo, introduciendo mi lengua entre sus dientes,
tocando su lengua que chupé hasta que ella también introdujo su lengua en mi
boca. Nos abrazamos a la luz de las velas que había encendido y el olor a
incienso de pachulí que brotaba de los bastoncillos metidos en la matera del
helecho que me regaló la vecina cuando se fue a China.
Desabotoné su blusa
de seda con cuidado, sin dejar de mirarla, ella avergonzada, se sonrojaba a
medida que iba poniendo a descubierto su pecho, sus ojos entrecerrados, un pecho dorado cubierto de un vello fino que se erizó al contacto con mi mano. Allí estaban sus pezones garbosos como dos uvas maduras de aureola rosada que se ofrecían a un sediento de amor.
Metí mi cabeza
entre sus senos y goloso comencé a chupar sus pezones que sentí granulados y
apetitosos. Los mordisqueaba mientras fui quitando su blusa hasta desnudar su
torso. Ella lanzó la cabeza hacia atrás y con sus ojos cerrados acarició mis
cabellos. Entonces procedí a desabrochar su falda. El broche estaba atrás pero
no cedía a mis insistentes gestiones hasta que ella vino en mi ayuda. Bajé la
cremallera y deslicé su falda hasta que cayó a sus pies.
Estábamos parados
en la mitad de la sala, la luz de las velas y la música de jazz eran propicias
para el amor. Yo seguí acariciando su cuerpo, cubriendo con mis manos la
geografía de su piel hasta que llegué a un delta velloso, y más abajo a sus
muslos recios de mujer joven y deportiva. Pasé la palma de mi mano por su pubis
sin quitar aun sus bragas y sentí el calor de su pasión surtir a borbotones.
Sin contenerme más, desabroché mi cinturón y ella se encargó de bajar mis pantalones mientras yo desabotonaba mi camisa. La ropa se regó por el piso de cualquier manera, en el desorden de nuestra excitación rodamos por el suelo. Verónica se tendió sobre la alfombra con los brazos sobre su cabeza en actitud de abandono y entonces me tendí sobre ella quitándome los calzoncillos a la carrera, sin pensar, solo sintiendo el infinito de penetrarla. Le quité las bragas y bajé hasta sus pies.
Desde allí empecé a
besarla centímetro a centímetro, y ella exclamaba ay, ay, así, así, cariñito. Yo estaba mudo. Solo sentía su cuerpo
tibio debajo del mío y con un dedo primero, después con dos o tres le
acariciaba el clítoris, los muslos, el vientre. Le besaba los senos, subía
hasta la boca, le introducía mi lengua y ella me correspondía de igual manera.
Con la mano puse mi pene a la entrada de su vagina y sin penetrar del todo giré
mi miembro alrededor y la sentí mojada con un fluido espeso y pegajoso que
sentí agridulce cuando bajé hasta su pubis para besar e introducir mi lengua entre sus labios vaginales rosados y palpitantes.
Incapaz de resistir
aquel beso lujurioso, ella me tiró por las orejas hasta colocar mi pecho sobre
sus senos enhiestos, bajó la mano y acarició mi falo. A tientas, colocó el
glande sobre su flor escarlata, me abrazó con sus manos sobre mi espalda y
empujó hacia abajo. Entonces la penetré de manera gradual, experimentando una
sensación de vértigo del que sólo recuerdo una lejana melodía de campanitas de
cristal. Cuando recuperé mis sentidos, escuché un suspiro profundo que nunca supe
si era de dolor o de placer. Verónica abrió sus ojos para mirarme asombrada,
como si de repente hubiese descubierto que estábamos haciendo el amor.
Debajo de mí ella
hacia un movimiento giratorio con sus caderas mientras yo subía y bajaba de
manera rítmica. Con una mano le acariciaba un seno y con la otra su clítoris,
ella jadeaba y yo respiraba en forma profusa, ella lanzó algunos gemidos de
satisfacción, y yo le susurraba al oído amor,
mujer encantadora, que rico estar contigo. De repente, exclamó un sí, sí y sentí más rápido sus
movimientos. Yo tampoco pude contenerme, la penetré buscando sus vísceras hasta
que todo se oscureció y al unísono gritamos, nos arañamos y nos besamos hasta
quedar exhaustos allí tirados sobre el piso.
El día siguiente
nos encontró caminando hacia su dormitorio bajo el alegre sol del mediodía.
Antes de ingresar al edificio, la levanté en vilo, ella gritó con una risa
nerviosa: ¿qué haces?, pero era tarde
y ya estaba sobre mis brazos cuando atravesamos el umbral y la deposité
alborozado en medio del vestíbulo, foco de las miradas curiosas de todos los presentes.
Eduardo Márceles Daconte
Obras: Los perros de Benares y otros retablos peregrinos (Editorial La Oveja Negra, 1985) y el libro de ensayos La crítica de arte y las tendencias de la pintura en Colombia (Minrex, 1984). Textos suyos han aparecido en diarios y revistas de Colombia, Estados Unidos y América Latina.
Obras: Los perros de Benares y otros retablos peregrinos (Editorial La Oveja Negra, 1985) y el libro de ensayos La crítica de arte y las tendencias de la pintura en Colombia (Minrex, 1984). Textos suyos han aparecido en diarios y revistas de Colombia, Estados Unidos y América Latina.
















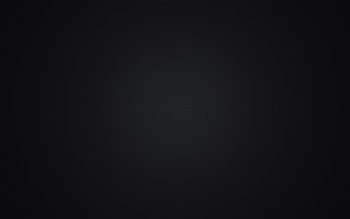




Drama y erotismo, éste ilustrado con excelentes fotografías. La literatura es provocadora de por sí. Provocadora porque incita la crítica y la contestación. Lo erótico es cotidianidad y texto.Dos instancias abordadas por Márceles con eficaz tratamiento.
Francisco Sánchez Jiménez
Publicar un comentario