ENSAYO
“Literatura y reparación"
 |
| Jorge Eliécer Pardo. Foto de Marcela Sánchez. 2018 |
Literatura y arte como reparación simbólica
Jorge Eliécer Pardo(1)
Escritor
Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
IEPRI, Universidad Nacional de Colombia
Noviembre 12 de 2020
Las experiencias y criterios expresados a continuación, corresponden a mi oficio como escritor de literatura, a mi compromiso ético y estético con las víctimas del largo conflicto armado en Colombia (2). He publicado ocho novelas (3) y varios volúmenes de cuentos (4) que aluden al tema. Mi primer libro fue editado en 1973 y, el último, en 2019. Son cuarenta y seis años de ejercicio literario ininterrumpido. Como parte de la generación del cincuenta del siglo pasado, soy hijo de la violencia, como lo fueron mis abuelos y padres. Debe entenderse el fenómeno de la violencia el bautizado por los historiadores como La guerra de Laureano Gómez ocurrida entre liberales y conservadores en el periodo comprendido entre 1946 y 1957 que dejó trescientos mil colombianos ejecutados y masacrados en forma atroz y despiadada. El trascendente libro que explica este lapso, fue escrito por Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna: La violencia en Colombia (1962). Es por eso que debe hablarse de la guerra que, en forma lógica, contiene violencia política. Germán Guzmán ejercía como párroco de El Líbano, Tolima, lugar donde yo nací, en pleno conflicto. Mamá debió salir como trashumante disfrazada como esposa de un policía y papá huyó por los montes hacia la ciudad de Armero. Me bautizaron Jorge Eliécer, el nombre de Gaitán, líder popular asesinado, amado por mi padre y el pueblo, en hechos ocurridos en las calles céntricas de Bogotá, en 1948, factor decisivo en la guerra de Laureano. El libro de Guzmán, Luna, Fals Borda, se convirtió en una especie de Biblia para quienes nos interesamos desde jóvenes en el tema de la guerra. Tiempo después la vida me permitió la amistad y orientación de Germán Guzmán, durante varios años, largas conversaciones, lecturas, recomendaciones y consejos para lo que vendría después: escribir narrativa sobre la dolorosa realidad de mi época. Estuve cerca de Germán hasta su viaje a México, donde murió (1988). Me insistió en que la guerra debía contarse —en literatura— con lenguaje poético y simbólico, como yo lo había intuido en mi primera novela El jardín de las Weismann que él conocía muy bien. Esa ópera prima (1979), que tiene nueve ediciones y fue traducida al francés por Jacques Gilard, ha sido mi derrotero para relatar la guerra desde el símbolo, la metáfora y el lenguaje poético. Y, sobre mi ejercicio como creador de mundos con contextos y memorias históricas, es lo que intentaré contarles.
Dos momentos sobre mi trabajo referenciaré en esta conversación: El quinteto de la frágil memoria, cinco novelas publicadas entre 2012 y 2019 y, el libro de cuentos, Los velos de la memoria, aparecido en París (2014), conjunto de relatos que lleva nueve ediciones, incluida la traducción al francés por Jean-Pierre Dezaire.
| Cuentos |
El quinteto de la frágil memoria
 |
| Quinteto de la frágil memoria |
El primer reto: confrontar los hechos históricos que debían aparecer en ese libro que, en principio, no quería saber qué extensión tendría. Entendía que los sucesos puramente histó-ricos podrían tragarse la narración literaria y, sobre todo, que debía estudiarlos a fondo, desde los diferentes puntos de vista de la Nueva historia, la visión de los académicos y profesionales sociales que debatían la historia oficial que impartían en los currículos de colegios y universidades y que entregaban sus análisis desde las narrativas hegemónicas cuando aún existía la enseñanza de la historia de Colombia. Si en mi primera novela, las flores y el jardín serían interpretados como el campo de batalla, ¿cuáles eran los símbolos que alimentarían ese libro que quería escribir? No siempre un autor puede fungir como historiador y sociólogo. Yo simplemente he sido un profesor de literatura interesado en la guerra, en la poesía y el dolor humano ocasionado por hechos victimizantes. Por eso acudí a las fuentes de los historiadores y, muchas veces, de los periodistas. Dejé de publicar libros entre 1992 y 2012. Veinte años de investigación y escritura. Algunas personas creyeron que había muerto. Estaba metido en la lectura y documentación, construyendo en mi cabeza personajes que deambulaban por ese campo minado, incendiado, de nuestra guerra. Sabía también que el amor no podía estar ausente en el libro, los conflictos de la cotidianidad en medio de la confrontación. Los personajes empezaron a llevarme de la mano por las historias que querían contar y que yo, como nigromante, invitaba a vivir y morir en un mapa que se formaría en cien años de historia patria. Como autor creía estar preparado para crear ese mundo que se volvería obsesión. Desde la memoria histórica jugué mis equivocaciones y aciertos con una novela que podría ser un gran fracaso: la vida de los colombianos anónimos, a través de una saga familiar, desde el lejano instante en que José María Melo se tomó el poder y la presidencia de Colombia en nombre de los artesanos, hasta el momento en que los aviones se estrellan contra las Torres Gemelas y El Pentágono. Jamás había aceptado de mi otro yo —como diría Borges— ese compromiso. No tendría temor de decir mi verdad sobre la manera como nos han malformado para la muerte. Cuando me di cuenta, el libro tenía dos mil páginas. Imposible editorialmente. No me desanimé, reescribí y dividí ese magma en cinco libros autónomos que fueron apareciendo desde 2012 en Cangrejo Editores, Pijao Editores y Caza de libros.
Sin ninguna militancia política, también creía en la obligación, sin compromisos ideológicos, de observar lo que aconteció. Lo que no abandoné en esos largos años encerrado fueron los postulados de Albert Camus con relación al escritor y su tiempo. Y el convencimiento de que toda literatura termina siendo política, con particulares visiones de mundo. Formo parte de una generación que ha relatado las violencias y que, muchas veces, fue estigmatizada por editores y académicos. Inevitable el tema, por eso existe tanta bibliografía sobre el asunto hasta el momento en que lo que querían vender los editores no era la violencia política colombiana sino otros temas. Muchos de mis amigos se fueron hacia el amor, libros que ocurrían en países lejanos y otros se engolosinaron en el virtuosismo del lenguaje. El violentólogo, profesor de la Universidad Nacional, Gonzalo Sánchez, dijo en cierta ocasión que yo había optado por contar la guerra corriendo riesgos de carácter estético y personal, pero que esa había sido mi elección y ahí estaba el producto, en los libros sobre nuestra memoria. Y Gonzalo conoce muy bien el tema y nos ha enseñado a construir la memoria histórica de nuestra guerra reciente. En el avance de mi trabajo me di cuenta de que en mí no había espíritu de venganza, el que ha alimentado esta guerra, no había revanchismo y que no usaría mis libros como acto de catarsis personal. Tampoco tenía claro que la literatura y el arte aportan a esa reparación simbólica que necesitan las víctimas y los lectores que no han sido afectados directamente. Porque todos somos impactados. Llegaría después el término, no religioso sino filosófico, de la compasión, sentir lo que esa víctima tuvo que vivir en la inhumana acción de sus verdugos. La destrucción de la solidaridad, la emergencia de la alteridad, la relación con el otro para ser uno. En ese momento mi frágil sensibilidad tuvo que robustecerse para no claudicar. Por intuición una veces, por imaginación otras, por recuerdos y referencias de actores directos, fui moldeando ese magma que poco a poco comprendí en su dimensión simbólica. Yo había sido un niño que asistí a lutos prolongados de vecinos y familiares en El Líbano; mi inconsciente poblado de imágenes, olores, sonidos y paisajes de la violencia, alimentaron lo que luego aparecería en episodios de mis libros. También estuve poblado de poesía, canciones y mimos de mi madre artista. Quiere decir que mi historia personal forma parte de esos libros, para mí ha sido inevitable. La vida me ha enseñado que las historias personales conforman las historias colectivas, universales. Algún crítico identificó lo personal con lo social al ver en mis libros las microhistorias que forman la macrohistoria, al decir de otro estudioso, el fresco del país. Aquí cabría anotar que algunos aseveran que escritores que provienen de la provincia colombiana tienen una visión de mundo poco cosmopolita. Creo que una gran mayoría de los nacidos en grandes ciudades, aún conservan formas de pensar y actuar de la premodernidad. Le oí decir a Eduardo Pachón Padilla en los años noventa, que dos temas estaban por contarse en la novela colombiana: la violencia y la ciudad. Hace unos años el tema de la violencia en Colombia quedó vedado no sólo en las editoriales sino en el mundo académico y literario. Se decía que la gente estaba cansada de episodios aparentemente olvidados. Hoy es el ave fénix. La relación historia, literatura y memoria, está vigente en el mundo. Por los años noventa aún se hablaba de literatura urbana y no urbana. Literatura de la ciudad y de la provincia, o de pequeñas ciudades. O de las regiones y el centro. Y nos dimos cuenta de que las ciudades se fueron formando con los desplazados que no se volvieron citadinos sino que construyeron espacios provincianos en las zonas marginales de la ciudad. La llamada fragmentación del hombre se hace más palpable en la fragmentación de lugares, entornos y territorios. Convivir en un mismo espacio no nos hace parecidos. Sabemos que gran parte de la literatura referida a distintas zonas de Colombia, diferentes de los grandes conglomerados urbanos, está siendo escrita desde las llamadas ciudades del siglo XXI. Cuántos escritores costeños de mi generación por ejemplo están haciendo su literatura costeña viviendo en Bogotá. Entonces los no lugares invaden la intimidad del presente pero más adentro está la raigambre del pasado, ese pasado de la niñez, adolescencia y juventud que tanto alimenta la literatura. Debía recorrer lugares y épocas entendiendo que el lenguaje, la poesía y lo simbólico, debían ser preponderantes. Así que incluí cartografías, diarios manuscritos, fotografías, canciones, poemas, intertextos, documentos y partituras en esa fragmentación que se juntaba en el hilo secreto de la saga. Pero, ante todo, la voz de los personajes que podría estar en los narradores omniscientes, en primera persona o en el fluir de conciencia. Por supuesto el argumento del libro-magma se cierra con la ciudad. Existe también en mi generación ese hilo invisible donde el pasado, el presente y la cultura universal, se bambolean y recorren las páginas de tantas novelas. La ciudad entonces no es un espacio exterior. No se es urbano porque nombramos calles y restaurantes, porque identificamos avenidas y edificios. Más que conocer o reconocer una ciudad en un libro, quisiera identificar a los hombres que la habitan y cómo ese espacio los hace ser como son. Rescato entonces la literatura intimista, los libros que narran los conflictos interiores con la influencia de lo exterior, de lo público y lo privado. Creo que los autores de mi generación poseen en sus libros —provincianos o no— la magia de lo auténtico, de lo identitario, de lo verosímil, tan escaso en muchas novelas pretendidamente urbanas y exteriores.
Es verdad que los procesos de la memoria no sólo son reconstrucciones del pasado sino resignificaciones del presente. Porque la guerra conforma un verdadero trauma cultural por el daño causado a las personas y los territorios, trauma que ha sido y sigue siendo trasgeneracional, daños que no hemos elaborado ni reparado. Habrá sectores de la población y de la intelectualidad que no quieren saber de la guerra interna y menos del dolor causado, subje-tivándolo bajo el término, pornoviolencia. Se ha planteado el perdón y olvido, el pasar la página, el seguir adelante. Los fallidos procesos de paz han sido la demostración de que no a todos interesa la verdad, la justicia, la convivencia pacífica. Un país que vota mayoritariamente contra un proceso de paz —a mi modo de ver— es un país inviable. Si la guerra contribuye a agudizar la inequidad y la muerte, es imposible creer que alguien opte por esa opción. No se privilegia la vida por sobre todo bien. Estudiosos del arte, la literatura y la memoria, han desarrollado conceptos sobre sus modos de expresión y significación que bien pudieran aplicarse a mi trabajo literario.
En términos de Ricoeur (1999), “la memoria como presente del pasado contiene un conjunto de huellas situadas temporal y espacialmente, derivadas de experiencias humanas de fortuna e infortunio vividos por colectivos y comunidades (judíos, campesinos, afrodescendientes, indígenas, mujeres, niños y niñas entre otros). Estas huellas impactan la historia de los colectivos y sus identidades, trastocando e imponiendo otros ritos de celebración o reparación”. Presente del pasado, una de las preocupaciones fundamentales de mi trabajo literario partiendo del referente de deuda histórica, inequidad y exterminio de la población donde las vidas individuales están determinadas por hechos colectivos. La simbología —desde una saga familiar que huye siempre— es el eje de esa memoria que conté como el ahora así fueran sucesos de los siglos diecinueve, veinte y veintiuno. La vida se revive para volver a fracasar. La memoria —en esos cien años que transcurren en la línea de tiempo cronológico— toca momentos coyunturales pero, a la vez, hechos personales donde la guerra afecta el conglomerado. El concepto de pasado reciente se convierte en pasado continuo puesto que, a pesar de los cambios de gobernantes y legislaciones, los hechos victimizantes siguen permaneciendo en el transcurso del tiempo. Los lectores de literatura que alude la guerra colombiana, posibles referentes de testimonios de abuelos y padres, se dan cuenta de que a pesar del paso generacional, la violencia y los actores que la propician siguen siendo los mismos. Sin intención preestablecida, mis novelas fueron construyendo lo que los críticos han calificado como épica de la literatura colombiana, narrativa de memorias colectivas que reinterpretan e interpelan el pasado reciente cuestionando los discursos hegemónicos y ofi-ciales. La literatura y el arte no pretende dar soluciones a las problemáticas de los individuos ni mucho menos cambian las estructuras sociales. La memoria retrospectiva, dentro del objeto artístico, da cuenta de las cargas morales y políticas, cuestionan, revelan, denuncian los acontecimientos ofreciendo nuevas reinterpretaciones de lo acaecido. El autor debe estar alejado de cualquier ideología política o partidista que comprometa su pensamiento y análisis. Hacerlo podría convertirse en tergiversación de la memoria individual, del senti-miento de las personas y los pueblos. Conocer nuestra historia es la lucha contra el olvido y la avocación a la no repetición. Acallar las voces de las víctimas, es matar los recuerdos y, por supuesto matar la memoria. Para mis libros, escuché esas voces en palabras vivas de testigos, en lo que algunos denominan carácter polifónico y plural. Agregaría que simbólico y poético, es decir estético. Y nos daremos cuenta de que todos somos sobrevivientes. Serán las voces y lamentos de los vencidos en un coro griego, donde las individualidades se transparentan en las trashumancias de guerras perdidas.
 Se ha dicho que el primer libro publicado de El quinteto de la frágil memoria, El pianista que llegó de Hamburgo, es una sinfonía inconclusa. El escritor no busca las historias, ellas encuentran a sus autores. Las Weismann de El jardín, nacieron en mi niñez, viendo a unas mujeres enfiladas hacia la iglesia. A los veinte años conecté la violencia de la primera y segunda guerras mundiales con la guerra colombiana, desde el amor y la metáfora de las flores. Creo que es una novela de silencios, como los tiene la música para existir, como los tiene el amor para existir. Tenía claro que la historia, con mayúsculas, debía ser contada, no por el autor sino por el protagonista. Hendrik, mi pianista, es un personaje prestado de la música, como sacado de un pentagrama donde las líneas son las cuerdas que aprietan y torturan.
Se ha dicho que el primer libro publicado de El quinteto de la frágil memoria, El pianista que llegó de Hamburgo, es una sinfonía inconclusa. El escritor no busca las historias, ellas encuentran a sus autores. Las Weismann de El jardín, nacieron en mi niñez, viendo a unas mujeres enfiladas hacia la iglesia. A los veinte años conecté la violencia de la primera y segunda guerras mundiales con la guerra colombiana, desde el amor y la metáfora de las flores. Creo que es una novela de silencios, como los tiene la música para existir, como los tiene el amor para existir. Tenía claro que la historia, con mayúsculas, debía ser contada, no por el autor sino por el protagonista. Hendrik, mi pianista, es un personaje prestado de la música, como sacado de un pentagrama donde las líneas son las cuerdas que aprietan y torturan.
El premio de la reparación simbólica aparecería. Llegó a mi edificio una carta metida en un sobre antiguo. La remitía Alejandro Sepúlveda: “Mi abuelita es una inmigrante de la segunda guerra mundial, se llama Ilse Gauer de Sepúlveda, proviene de Hamburgo; hace poco mi mamá le regaló su libro "El pianista que llegó de Hamburgo", le gustó mucho y dice que encontró el perdón para los ingleses en sus páginas”.
Nunca creí que un libro mío aliviara el dolor de la guerra, por eso mi compromiso. Les comparto un fragmento visual de mi posterior entrevista con Ilse en la población de Fusagasugá. (Ver video testimonial).
 La segunda novela, La baronesa del circo Atayde.
La segunda novela, La baronesa del circo Atayde.
Con acierto, mi hermano escritor y crítico, Carlos Orlando Pardo, afirma que La baronesa, María Rebeca, es la personificación de la mujer libertaria, sin tiempo, como María Cano, con quien deambula, sin pasado, sin futuro, como un presente de lealtad mientras la tragedia, el fuego y el abandono, cubren sus vidas.
En La Baronesa del circo Atayde se vive la sociedad del siglo XIX y XX y el nacimiento de la modernidad en Colombia. Saúl Aguirre, artesano que participa en el levantamiento y golpe militar del general José María Melo, confinado en Panamá e integrante de masones y conspiradores, vive el advenimiento de una ciudad pastoril a la Bogotá de la mitad del siglo pasado. Personajes que participan en el fusilamiento de Raymundo Russi, el levantamiento y golpe militar del general José María Melo, las luchas fracasadas de Rafael Uribe Uribe y la Guerra de los Mil Días, las andanzas de María Cano, la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Relata acontecimientos históricos desde la cotidianidad de seres anónimos en medio de los avatares de un país en conflicto cultural, social y político.
 En la tercera novela, Trashumantes de la guerra perdida, se vive el desplazamiento de la familia Guzmán por las montañas de la Cordillera de los Andes huyendo de la confrontación entre liberales y conservadores. La guerra del café y las desapariciones forzadas los hace parias y fantasmas. Padecen la represión de las tropas oficiales y son testigos de la conformación de las autodefensas liberales que originaron las guerrillas modernas. Hay en Trashumantes de la guerra perdida, mujeres, viudas y eternas enamoradas, costureras de mortajas y lutos que, en cada puntada, zurcen la esperanza. Transcurre de 1920 a 1970.
En la tercera novela, Trashumantes de la guerra perdida, se vive el desplazamiento de la familia Guzmán por las montañas de la Cordillera de los Andes huyendo de la confrontación entre liberales y conservadores. La guerra del café y las desapariciones forzadas los hace parias y fantasmas. Padecen la represión de las tropas oficiales y son testigos de la conformación de las autodefensas liberales que originaron las guerrillas modernas. Hay en Trashumantes de la guerra perdida, mujeres, viudas y eternas enamoradas, costureras de mortajas y lutos que, en cada puntada, zurcen la esperanza. Transcurre de 1920 a 1970.
 En La última tarde del caudillo dos hermanas adolescentes deambulan por las calles de la Bogotá incendiada y saqueada en la revuelta del 9 de abril de 1948 en busca de su padre, artesano masón y comunista. En un fluir de conciencia Matilde Aguirre cuenta a su hijo Federico Bernal los acontecimientos aciagos del comienzo de la violencia partidista en Colombia a través de los diarios manuscritos de su papá.
En La última tarde del caudillo dos hermanas adolescentes deambulan por las calles de la Bogotá incendiada y saqueada en la revuelta del 9 de abril de 1948 en busca de su padre, artesano masón y comunista. En un fluir de conciencia Matilde Aguirre cuenta a su hijo Federico Bernal los acontecimientos aciagos del comienzo de la violencia partidista en Colombia a través de los diarios manuscritos de su papá.
No se trata de una biografía de Jorge Eliécer Gaitán, a pesar de que el inmolado es el sustento de la novela, en ella a manera de vasos comunicantes, se muestra una sociedad y una ciudad que crece bajos las consecuencias de El Bogotazo.
Por La última tarde del caudillo ejércitos de ratas devoran los cadáveres descompuestos del 9 de abril de 1948 y los años siguientes, y Matilde, esa extraña protagonista que habita todas las novelas de El quinteto, susurra que vamos, como ella, caminando por las calles poco concurridas, hacia el Teatro Faenza, y también que no somos apariciones ni personajes de película, sino presencias atormentadas por vivir un tiempo equivocado, en un mundo, de “elaborada y escandalosa mentira”, llamado literatura.
 Ahora el libro que cierra la saga, que lleva hermosamente la franja tricolor de la ciudad de Neiva y su exaltación como premio de la XVI Bienal Internacional de Novela José Eustasio Rivera, 2018: Maritza la Fugitiva; en ella Federico Bernal y Maritza Guzmán sufren la sociedad colombiana contemporánea. En 1978 el poeta Jorge Luis Borges visita Bogotá y el azar une a la pareja que confrontará no sólo sus vidas pasadas sino la fuerza de los conflictos culturales, sociales y políticos de los que son parte. Las guerrillas urbanas, el narcoterrorismo, el miedo y el encarcelamiento de los ciudadanos en sus propias casas así como el idealismo y la ruptura de las últimas utopías, constituyen los entornos de una historia de guerras sin resolver. Transcurre entre los años 1978 y 2001, hasta la fecha exacta en que se produce, en Nueva York, el atentado a las Torres Gemelas.
Ahora el libro que cierra la saga, que lleva hermosamente la franja tricolor de la ciudad de Neiva y su exaltación como premio de la XVI Bienal Internacional de Novela José Eustasio Rivera, 2018: Maritza la Fugitiva; en ella Federico Bernal y Maritza Guzmán sufren la sociedad colombiana contemporánea. En 1978 el poeta Jorge Luis Borges visita Bogotá y el azar une a la pareja que confrontará no sólo sus vidas pasadas sino la fuerza de los conflictos culturales, sociales y políticos de los que son parte. Las guerrillas urbanas, el narcoterrorismo, el miedo y el encarcelamiento de los ciudadanos en sus propias casas así como el idealismo y la ruptura de las últimas utopías, constituyen los entornos de una historia de guerras sin resolver. Transcurre entre los años 1978 y 2001, hasta la fecha exacta en que se produce, en Nueva York, el atentado a las Torres Gemelas.
Federico Bernal, carga sobre su espalda no sólo esa ciudad en la que nace, recién destruida por los aconteceres del 9 de abril, sino la sangre memoriosa que pareciera el caudal de la tragedia y el origen de todos sus males gracias a un pasado tormentoso. Maritza Guzmán, la antagonista, encarna, sin lugar a la duda, la travesía vital de todas aquellas mujeres cuya existencia y juventud transcurre en la década del 70. Representa a ese sector de clase media que llega a las universidades públicas y al conocimiento de ideas y autores envolviéndose en su mundo que juega a la intelectualidad, el existencialismo, la revolución y el feminismo, convencidas de estar realizando la mejor y más valerosa apuesta de sus vidas. Simboliza el mito de unos ideales que se desvanecieron y por los que se jugaron la vida una buena parte de jóvenes.
 |
| Edición española |
Los velos de la memoria
Tejidos por treinta y dos cuentos que viajan por la historia de Colombia. Los acompañan cuarenta y cinco fotografías de mujeres que representan madres, esposas, hijas, hermanas, compasivas con el sufrimiento profundo ocasionado por los vejámenes del conflicto armado. Se escuchan las voces de las víctimas en el lenguaje purificador del río, en la desprotección de los niños, en los restos insepultos. Personajes anónimos que, en el largo éxodo por el país, no encuentran explicación a sus despojos. No son testimonios ni denuncias, tampoco crónicas de confrontaciones bélicas. Son narrativas de la memoria que surgen desde la indefensión, el horror y la muerte. Ritual de duelo contra el olvido. Sentimiento atávico de rechazo a la muerte violenta.. Mujeres, velos, relatos, símbolos que movilizan, desde la estética del horror, la sensibilidad para procesar duelos ancestrales, necesarios en las dinámicas sociales y culturales para la reconciliación y el perdón sin olvido.
Nos han despedazado el espíritu y es tiempo de repararlo, otorgando la palabra. El duelo comienza con la palabra. Desde la noticia triste que nadie quiere pronunciar hasta la despedida en el responso final, o en los recuerdos que quedan deambulando mientras los ritos de los adioses llenan salas, iglesias, cementerios, montañas y ríos. Para el duelo ocasionado por la guerra se hace necesaria la palabra. A pesar de que es la primigenia para conjurar el dolor en la mayoría de las confrontaciones, la palabra se engrandece frente a la muerte y más frente a la desaparición, el secuestro, el fusilamiento. La palabra que reconstruye, aunque dolorosa, permanece y, muchas veces, perdona. Es como un nacimiento al revés.
A múltiples generaciones les han exigido silencio, les han quitado la palabra, prohibido nombrar a víctimas y victimarios. El despojo de la palabra es más grave que el de las tierras. En el éxodo y el desplazamiento, en ciudades donde deambulan los parias de la guerra, la palabra también enmudece.
Por eso hay que hacer la expedición al olvido. Sólo reconociendo y permitiendo visualizar los horrores de la guerra, las víctimas podrán llorar a sus ausentes y hacer el duelo raponeado por la historia y el poder. No importa cuánto dolor haya que superar en esa expedición triste y sacrificante. Es una prioridad que la literatura y el arte se ocupen de estos temas por más truculentos que sean. Estamos avocados a asumir la estética del horror.
Como hemos perdido la capacidad de escuchar, hemos perdido la de hablar. La memoria de los pueblos está en las voces populares locales, regionales y nacionales, la palabra revivida en el poema, la música, el cuento, la novela, la danza, el teatro, las artes plásticas, la fotografía, el cine, que reconstruyen la épica de las derrotas. Sabemos que la historia la escriben los vencedores mientras la memoria la guardan los pueblos. Las mujeres que rescatan cadáveres para hacerlos suyos tienen en sus manos y sus corazones lo que somos y lo que nos han hecho.
Estoy convencido de que si el daño que causa la guerra no se simboliza y poetiza en el arte y la literatura, el duelo que deben tramitar las víctimas se hace imposible. Es ahí donde está la reparación simbólica y es, a mi modo de ver, donde aportamos, desde las prácticas artistas y culturales, a la memoria y la reconciliación. Demos la palabra a los ríos, al viento, a los árboles, a la tierra sembrada con restos implorantes, a la lluvia, a las plantaciones y a los socavones, a las flores y a los amaneceres, porque todos tienen un fragmento de dolor que contarle a la memoria. Que se oiga la voz del paisaje, el mar y las nubes, de los arroyos y los manantiales que nos relaten una historia pasada y presente llena de lágrimas para que el dolor no entre más al espacio que le queda al olvido.
1 Jorge Eliécer Pardo
(El Líbano, Tolima, Colombia 1950)
Escritor, periodista, docente universitario.
Ha publicado ocho novelas: Maritza la Fugitiva (2019, dos ediciones, Premio internacional de Novela Bienal José Eustasio Rivera, 2018); La última tarde del caudillo (2018); Trashumantes de la guerra perdida (2017, dos ediciones); La baronesa del circo Atayde (2015); El pianista que llegó de Hamburgo (2012, cuatro ediciones, Premio Nacional de Literatura Revista Libros y Letras, 2013); Seis hombres una mujer (1992, cuatro ediciones); Irene (1986, seis ediciones, traducida al inglés); El jardín de las Weismann (1979, nueve ediciones, traducida al francés por Jacques Gilard); cinco libros de cuentos: Los velos de la memoria (2016, nueve ediciones, traducido al francés. Edición española, Polibea, 2019); Transeúntes del siglo XX (2014, dos ediciones); Las pequeñas batallas (1997, dos ediciones); La octava puerta (1985, tres ediciones); Las primeras palabras (1973, en coautoría con su hermano Carlos Orlando). Un libro de poemas: Entre calles y aromas (Premio nacional de poesía, 1985).
En 2008, su relato, Sin nombre, sin rastro, sin rostro, obtuvo el premio nacional de concurso nacional de cuento sobre desaparición forzada. Textos suyos han sido traducidos al inglés, francés, alemán y portugués.
Bogotá, El Nogal, noviembre de 2020
Aquí la conferencia
Youtube


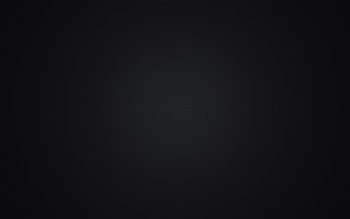




Publicar un comentario