La baronesa del Circo Atayde
y la obsesión del amor en tiempos difíciles
Luz Mary Giraldo
Si en algo se ha empeñado Jorge Eliécer Pardo en su narrativa, es
en dejar constancia de la Violencia en Colombia. Y lo ha hecho desde una doble
perspectiva: por un lado, apelando a la importancia del amor como forma de
redención o de sobrellevar la vida, y por otro, contextualizando contexto sus
ficciones en un marco que corresponde al correlato histórico de un país con
problemas políticos y sociales en permanente conflicto. No en vano la voz que narra
en La baronesa del Circo Atayde (2015)
afirma la costumbre de “reconstruir el pasado como una forma de vivirlo de
nuevo” (108), es decir, no ser ajeno a lo sucedido y escribir desde los
derrotados: “La falsa historia la escribían los vencedores, la verdadera la
contaban los derrotados (127). Lo anterior se establece desde El jardín de las Weismann (1979), su
primera novela, se reitera en El Pianista
que llegó de Hamburgo (2012), en los relatos de Los velos de la memoria (2014), y se reasume en La baronesa del Circo Atayde (2015),
última entrega del Quinteto de la frágil
memoria. Se trata de no dejar de nombrar conflictos irresueltos y heridas
que no cicatrizan, de consignar la historia de un país fragmentado, de alguna análoga
a la de los países europeos implicados en guerras cuyo horror no ha logrado olvidarse.
Es en los escenarios de estas obras donde el amor da refugio mientras la
violencia se impone. Es por eso que las ficciones de Jorge Eliécer Pardo deben inscribirse
en la línea narrativa de conciencia histórica, en la que la violencia,
particularmente la de medio siglo adquiere gran relieve.
En el contexto de la literatura colombiana contemporánea, autores
como Arturo Alape, Laura Restrepo, Miguel Torres y más recientemente Samuel Jaramillo,
entre otros, han mostrado gran interés por el tema, aprovechando la función de
la narrativa testimonial y el peso de la historia trágica, que en el caso de
Pardo le apunta al peso lírico que imprime esa emotividad que en la década de
los setenta Alejo Carpentier señalaba como principio melodramático que define
la identidad latinoamericana. Se trata, entonces, de un caso de hibridación
entre novela lírica y de conciencia histórica.
Si en El jardín de las Weisman
y en El pianista que llegó de Hamburgo
entran en juego la Violencia de medio siglo en Colombia y la segunda Guerra
Mundial europea, en La baronesa del Circo
Atayde se muestra al país en constante crisis, al trazar un itinerario presentado
a veces de manera intermitente del siglo XIX hasta la década de los setenta del
siglo XX. Y como estado de zozobra permanente, las cinco partes, los 32 relatos
y las fotografías de mujeres que estructuran Los velos de la memoria, corresponden a situaciones interiores, a
radiografías del alma, como resultado de hechos truculentos que han marcado la
historia de nuestro país desde 1782 hasta 2014.
El jardín de las Weismann: la imposibilidad del paraíso
Desde que comienza El jardín
de las Weismann, el lector es capturado por unas jóvenes procedentes de
lugar desconocido que llegan a un lugar sin nombre, instalándose inicialmente
en “el mejor hotel, señalado por alguien a su llegada” (11) y donde nadie se
atreve “a preguntar de dónde eran y a qué venían porque notaron desde el primer
momento su caminar extranjero, sus monosílabos inmutables y sus rostros
ausentes de sonrisas” (11). Los hombres del pueblo se sienten atraídos y
deseosos de conquistarlas, lo que hace que desde el comienzo sus esposas les guarden
rencor, y secretamente y sin ponerse de acuerdo juran “vengarse de ellas por
encima de todo” (12). He ahí un primer hilo que tensa la historia. Una vez
instaladas y a medida que se avanza en la lectura, sabremos que son inmigrantes
judías y alemanas huérfanas de padre y madre que huyen de la guerra, y que su
llegada a Colombia ha pasado por muchas peripecias.
A medida que prosigue la lectura y se hacen tránsitos de un
territorio a otro, transcurren el tiempo histórico y el del relato y la tensión
se amplía de diferentes maneras, pues las Weismann han arribado a un país donde
a pesar de los jardines maravillosos que encuentran, no existe paz. Las jóvenes
asumen una vida autónoma en el pueblo y crean la Casa del Amor y la Ternura, espacio
que será de remanso en ese lugar de luchas políticas y malas noticias, donde
imperan desapariciones, comunicaciones clandestinas y urgencia de irse por
temor a la muerte y al conflicto. Entre arraigo y desarraigo la vida para las
alemanas no es fácil: salir de Europa, de su país, desprenderse de los orígenes,
dejar atrás el mundo propio y arribar a otro también en guerra, constituye un
largo proceso, desde que comienza ese periplo que constituye una especie de
ritual de iniciación. Abandonar la tierra de los ancestros implica no sólo
ruptura sino vivir con la herida del exilio que no cicatriza jamás y encontrar
un lugar para construir su hábitat donde ni siquiera se las recibe bien es
altamente problemático. Las Weismann no tienen más remedio que construir un
mundo cerrado, como es propio de las familias judías. Gracias al paisaje idílico
se anuncia el recomienzo como una forma de ingreso al paraíso, pues esos
espacios del pueblo circundados de jardines florecidos invitan a al remanso, duplicándose
a su manera en el sentido simbólico que adquiere la casa del Amor y la Ternura.
Así pues, después de mucho dolor y por la vía del idilio entre flores de todos
los colores y escenarios propicios para el amor, la vida parece renovarse para
las jóvenes y de alguna manera para los pobladores, especialmente para los
hombres que encuentran en estos escenarios y mujeres lo que Nietszche
consideraría el reposo del guerrero.
La resistencia se opera en aquellas jóvenes huérfanas que darán
paso a una nueva generación que repiten sus nombres. Por un lado son alemanas
en Colombia y por otro colombianas hijas de extranjeras. Entre las primeras en
llegar y las que nacen en el territorio hay tensiones: si por un lado está el peso
de ser inmigrantes que construyen un mundo con sus propias reglas, desafiando la
estructura tradicional del lugar regido por hombres machos y mujeres sumisas, por
el otro, las descendientes están en la cuerda floja de la identidad. En las
primeras la herida del exilio no se cura y su comunicación con la nueva
realidad se logra en la Casa del Amor y la Ternura donde fecundan a las siete
hijas que internan en un convento y que luego escapan para buscar a sus madres.
Como si no se pudiera con el peso de la descendencia, al regreso de las menores
la primera generación muere y la otra desaparece. Vale recordar que aunque las
primeras quisieron engendrar hijos varones con individuos que consideraron superiores,
no establecieron relaciones permanentes o de matrimonio con ninguno de los
hombres del pueblo, y dan a luz hijas que se afirmarán igual a sus madres, como
mujeres capaces de tomar sus propias decisiones.
Las fuerzas opresoras y los agentes del terror representan a un
país gobernado por liberales o conservadores y custodiado y amenazado por
militares que, en cabeza de Peñaranda, dejan ver la Violencia como un hecho que
genera no sólo temor sino muerte y deseo de abandonar el lugar. De ahí que ante
su presencia muchos quieran huir del pueblo, de lo que son conscientes el cura
Naranjo y Ramón Rodríguez. Éste último, al ser testigo de sus crímenes, se
integra a las filas de resistencia contra estos y el abuso de poder de los
militares, constituyéndose en líder y héroe. Como a otros y otras, a Ramón Rodríguez
ni el amor lo retiene para la guerra o para la vida. Las dos últimas veces que
lo vieron son significativas: una en el lecho de Gloria Weismann, quien “no
pudo matarlo en el cuarto acto de amor ni pudo dejar que no se fuera” (102) y otra
cuando “estaba tendido sobre la grama del patio, junto a los fusiles de
Peñaranda, en el cuartel (…). Estaba lívido pero aún sonreía (…). Tenía los
ojos abiertos mirando al cielo, como agarrando las nubes y pájaros que
siguieron volando para otros horizontes (…). La gente se fue al cuartel porque
había orden de que todos lo vieran, como un triunfo de los militares y como una
forma de la paz decretada desde los palacios y desde los micrófonos” (102-103).
Los niños verán en él a un verdadero hombre, el más importante, a quien deberán
imitar como modelo de vida. Gloria lo guardará en su memoria con todas sus
sensaciones porque sabe que él no tiene derecho a morir, y los del pueblo oirán
cuando “un ruido de helicóptero, igual al de la muerte”, se lleva “los ojos
abiertos de Ramón Rodríguez, y todos lo miraron desde las casas, con lágrimas
calladas y con el pecho palpitante” (104).
El final de la novela, siempre narrada en tercera persona, muestra
la fricción entre el amor y la violencia, justamente en el dolor generado por
la muerte que de manera violenta interrumpe todo idilio, deja sangre y luto en
el paraíso y aleja toda posibilidad de esperanza.
El pianista que llegó de
Hamburgo:
las realidades violentas y el viaje sin regreso
En El pianista que llegó de
Hamburgo, primera del Quinteto de la
frágil memoria, son varios los motivos que se repiten: el inmigrante alemán
que abandona su país en guerra en busca de un lugar que de albergue (que lo acoja,
en el sentido más profundo del término), el viaje sin retorno, la relación con
un territorio en conflicto permanente y con diversas formas de violencia. Similar
a lo sucedido con las Weismann, Hendrik Joachim Pfalzgraf, llega a Colombia
huyendo de la Segunda Guerra Mundial y se encuentra en Bogotá con la Violencia
partidista en estado puro. También como en El
jardín de las Weismann, la persecución nazi lo impulsa a huir, el personaje
es un alemán hermoso, de ojos azules y cabello ensortijado, un niño huérfano
desde los dos años que se hace adulto en medio de la guerra y se aleja de ella
buscando “la tierra prometida”, que para los judíos era Norteamérica. Si en un
comienzo espera llegar allí, es a Bogotá donde arriba durante la presidencia de
Eduardo Santos, y donde debe soportar el rechazo de los antisemitas que
consideraban a los judíos enemigos nocivos para el país, pues “tenían una
orientación parasitaria de la vida” (21), y su condición racial y moral no eran
adecuadas, según consideraciones del historiador Luis López de Mesa. La
política antisemita que tuvo Colombia terminada la guerra, se reflejó tanto en
la manera de cerrarle la puerta a extranjeros, como en la de tener su propio
campo de encierro en Fusagasugá. Precisamente, se afirma en la novela que López
de Mesa “escribió en una circular que el gobierno consideraba a los cinco mil
judíos establecidos un porcentaje insuperable. Pedía a los cónsules que
pusieran las trabas posibles al visado de nuevos pasaportes para impedir el
ingreso de judíos, rumanos, polacos, checos, búlgaros, rusos, italianos” (21).
En las dos novelas se asume el viaje sin regreso, como una impronta
de la guerra que persigue sin sosiego. De nuevo es una voz omnisciente que conoce
la historia, el personaje y los escenarios, al mostrar tanto los lugares como
su itinerario vital sostenido por el espíritu aventurero y las emociones intensas
que reflejan su dignidad, pasión amorosa y embrujo por la música. A diferencia
de las Weismann que sortean la violencia viviendo en medio de ella, este
pianista confronta además la historia de su país y de Europa con la política y
los hechos colombianos, ya desde vivencias reales, ya desde sus pesadillas y
memorias, como cuando el narrador dice alternando: “Volvió a soñar con su
torturador, con el pequeño hombre del bigote que lo llamó a las filas del
ejército y lo obligó a abandonar Hamburgo; volvió a soñar con los paisajes
enrojecidos de los Llanos y con la sangre de los sacrificados. Vio los mutilados
por los filosos machetes, los decapitados con sus dientes enmarcando el grito y
a las mujeres atravesadas por las estacas de los cercos y envueltas en alambre
de púas (…). Las bombas incendiarias que consumían la casa de su familia de
Hamburgo, las bombas de los aviones de Laureano Gómez estallando a lo lejos”
(140)”. Mientras la violencia de medio siglo y el Holocausto se conjugan dándose
la mano, Hendrik hace del amor y la música su refugio, salvación transitoria y,
como las bellas artes, formas de soportar la ruindad que ofrece la realidad en
sus distintos lugares.
También aquí hay situaciones míticas. Al emular el viaje del héroe
de las mitologías, el personaje cumple un periplo pasando por toda clase de pruebas,
pero a diferencia del clásico de las epopeyas y mitos y como es propio en la
narrativa de Pardo, parte de casa para no volver, pues “salió de Hamburgo huyendo de la guerra”, lo que lo hace “un ex
patriado que pretendía esconderse del exterminio” (87) y alguien que respira “el
abandono obligado de su arraigo en el mundo”. Hendrik establece
vínculos incompletos, al relacionarse en Colombia con otros, acompañado por la
música como compositor, intérprete y profesor de clases privadas o en su
academia. Debussy, Brahms, Chopin, Schuman son los autores que lo hacen menos
infeliz, quienes con la presencia de algunas mujeres, le ayudan a soportar no
sólo las pesadillas de vivir en un país violento y desangrado, sino las
referidas a un pasado que no deja de acosarlo. Si la anterior novela transcurre
especialmente en escenarios interiores donde sobresale la alcoba en tensión con
los espacios exteriores que simulan lo paradisíaco, en ésta los escenarios
interiores son similares y los exteriores están básicamente relacionados con una
Bogotá hecha trizas, haciéndose y deshaciéndose, reconstruyéndose, transformándose,
modernizándose y reflejando cambios y espacios decisivos en su compleja
estructura arquitectónica. El itinerario del alemán lo saca de la capital y lo
lleva a “nueve años de exilio en los Llanos Orientales” (95), para regresar
adonde había llegado diecisiete años atrás, la Bogotá “de sus malos tiempos”,
que ve incendiada y deshecha y donde a ese regreso trabajaría como músico de
iglesia en el barrio La Perseverancia a cambio de comida.
Episodios y personalidades de nuestra historia nacional van
ampliando el marco, de la misma manera que la letra menuda se hace presente, así,
por ejemplo, al referirse a situaciones que estimulan y sirven de consuelo al
pueblo, tales como el Premio Nacional de ciclismo a Ramón Hoyos y la obtención
de la corona de Miss Universo a Luz Marina Zuluaga. Todo sucede sin pasar de
largo por diversos temas políticos y situaciones sociales que atraviesan parte
del siglo XX al ir desde la década de los cuarenta casi hasta el presente, lo
que enmarca la imagen de un país devastado, “lleno de comisiones mientras el
campo está lleno de cadáveres” (196-197) y en el que hay dictaduras, gobiernos
de mano dura, amnistías e indultos, cacería a los que tengan “ideas distintas a
las liberales o conservadoras” (195).
Música y amores que llegan solos “entre las culpas y la música, la
gran proxeneta de las traiciones y las agonías que conlleva la pasión
inconveniente” (153). Parece que este alemán estuviera con frecuencia en el
lugar equivocado y también con la mujer equivocada. De amor en amor llegará a
la soledad y a una profunda crisis emocional cuando su última amada muere
intempestivamente, lo que lo lleva a un estado tal de deterioro que lo desequilibra
al sumirlo en el delirio y finalmente a la muerte, situación en la que hay afinidades
con Carlos Arturo Aguirre, el protagonista de La baronesa del circo Atayde, quien encuentra en María Rebeca el
gran amor de su vida, una mujer de circo ajena a toda atadura, a quien ama con
desenfreno y con quien tiene dos hijas y quien lo abandona para no regresar
jamás. Se trata de amores trágicos que ofrecen apoyo pasajero y no contribuyen
a resolver el sentido de la existencia. Estos hombres abandonados por sus
mujeres, nadan en las aguas del desamparo.
Tal vez al final algunos se salven del olvido mediante la ficción
narrativa. Si con Ramón Rodríguez se sugiere que podría construirse la leyenda
del héroe para que éste permanezca, con Hendrik sucede otro tanto desde la
idealización delirante de Julieta-Matilde, uno de sus amores, sin embargo no
logra la dimensión heroica que exige el paso del imaginario colectivo. Julieta,
alumna suya de La Merced, “mencionaba a un alemán que había sido su profesor de
piano, un hermoso ángel, marino y poeta, rico magnate que había combatido en la
guerra y que se fugó con grandes sumas de sus amigos nazis”. (295) Y con vaguedades,
afirma que había sido su amante y marido, que “lo habían herido de tres tiros,
como a Gaitán, pero logró salvarse porque ella le pagó a los mejores médicos”
(295), que él le enviaba cartas anunciando su regreso para sacarla de la
inmundicia. Federico, el hijo de ella[1], lo encuentra todavía
buscándola, hundido, derrotado y aniquilado en el Cartucho, lo rescata de la
indigencia y lo ingresa en un hospicio para ancianos donde estos lo reciben con
alborozo y donde “le asignaron un pequeño cuarto y le prometieron un piano”
(313). Mientras el alemán interpreta música sin instrumento, se convierte en
“héroe doméstico” que se transporta “a lugares perdidos de su memoria” (314).
Aunque inscrita en la historia, sobre todo en la colombiana,
la narrativa de Jorge Eliécer Pardo no responde plenamente a la categoría de
novela histórica y mucho menos a los parámetros de Nueva Novela histórica.
Según destacadas definiciones de expertos, la novela histórica tradicional da
voz a los que no la han tenido y los visibiliza al querer reivindicarlos con
hazañas que corresponden a la inversión de las de los héroes, ubicándolos en
escenarios de acciones virulentas en los que se da sentido y valor a los hechos
de la vida cotidiana. Se trata de volver sobre algún tema específico del pasado
y mostrar acontecimientos que transforman la vida del pueblo, como lo afirma
György Lukács en su estudio La novela
histórica (1966), dedicada a obras literarias del siglo XVIII y XIX donde
toma como paradigma a Walter Scoot y analiza personajes que considera de la
medianía u “héroes mediocres”, pues representan a la clase media, tienen rasgos
humanos realistas, carecen de sentido épico y reflejan crisis de la historia. La
llamada Nueva Novela Histórica, mucho más actual y desarrollada en
Latinoamérica sobre todo a partir de los quinientos años del Descubrimiento,
invierte o subvierte la historia oficial relativizando las versiones de la
llamada historia patria, desmitifica a los héroes o a los llamados Padres de la
Patria al humanizarlos y darles características de seres mortales con todas sus
contingencias y fragilidades[2]. En ellas el autor pierde
importancia y uno o varios personajes de la ficción asumen este papel; de esta
manera se pierde la noción de autoría y la omnisciencia y omnipresencia del
narrador y escritor tradicional[3].
Los autores de estas ficciones generalmente acuden a la
parodia y a la ironía para desacralizar y burlar; de ahí la risa y el humor con
el que suprimen todo asomo de solemnidad, tragedia y melodrama; es la manera de
relativizar las concepciones asumidas por el poder y la insostenible verdad
absoluta de la historia oficial. Se trata de recusar el poder y de bajar del
pedestal a los personajes que determinadas ideologías han entronizado, pues se
sabe que historia y personajes han estado sujetos a la ideología del autor o de
las políticas de estado[4]. Es clara la nueva
dimensión: si en el mundo mítico y épico la historia tradicional es
unidimensional, en el mundo actual y frente a la crisis de la historiografía y
de la concepción clásica de la historia, ésta es pluridimensional. Es por esto que
cada autor pone en entredicho la llamada verdad absoluta de la historia al
relativizar esa verdad absoluta y al dar su versión o diferentes versiones
sobre determinados hechos o personajes.
Las ficciones de Pardo se inscriben en específicas
temporalidades históricas que no determinan sustancialmente a los personajes ni
afectan la historia, más bien presentan la Historia como marco, encuadre o
telón de fondo. De esta manera inscribe a los personajes en la Violencia de
medio siglo en Colombia, prolongándola en ocasiones al Conflicto Armado y a
otras circunstancias que dan carácter identitario en lo violento. Estos hechos
pueden representar estados máximos de alerta, al ubicarlos en el deterioro y en
la decadencia, como cuando se acude a la actitud delirante de algunos de sus personajes
o como cuando se los sitúa en zona de deterioro, como el antiguo Cartucho en
Bogotá.
En las obras pertenecientes al llamado Quinteto de la frágil memoria, que hasta la fecha ha publicado
Pardo, no sólo se destacan los guiños a su entorno familiar (padre, abuelo,
hermanas, hermanos, madre, tías), sino la inclusión al final de un amplio listado
de nombres correspondientes a escritores de diferentes ciencias sociales y creaciones
literarias que en ocasiones dejan ver su impronta, desde historiadores e
investigadores, pasando por ensayistas, cronistas, autores de testimonio,
novelistas, cuentistas, dramaturgos, poetas, músicos y cantantes, políticos y
personajes de la vida pública de este y otros países[5]. Si algunas de esas voces
se detectan o algunos de esos referentes se perciben en la forma o en el
contenido escrito en cursivas, no se destacan de la voz omnisciente sino se
ajustan al discurso que ambienta los escenarios con diversidad y multiplicidad
de sucesos y personajes que han formado parte de nuestra historia o de algunos
episodios de la europea e incluso latinoamericana. El marco histórico circula
caprichosamente alrededor de los protagonistas de las ficciones, de tal manera
que lo que más importa es el relato inscrito en determinados años y la
hibridación de los diversos textos, entre los que son más evidentes ciertos
poemas, letras de boleros o tangos y anotaciones de investigadores o conocedores
de la historia, como en el caso de la segunda novela del quinteto.
Lo relatado en La baronesa
del Circo Atayde sucede desde fines del siglo XIX, a la luz del Saúl
Aguirre, nacido en Zipaquirá en 1836, descendiente de trabajadores de las minas
de sal, quien al trasladarse a Bogotá fue mandadero de Raimundo Russi,
partícipe de la rebelión de los artesanos en 1954, cartero y “ayudante de
carpintería en uno de los talleres del barrio Las Cruces” (19). Este personaje,
muerto en 1918, fue testigo de muchos episodios de la vida cotidiana de su
tiempo, entre los que no deja de nombrarse su compromiso como rebelde. Saúl es
padre del protagonista Carlos Arturo Aguirre, nacido a fines del siglo XIX en
1895 y fallecido en 1957, hilo que con su padre lleva el relato de principio a
fin. Carlos Arturo hereda de su progenitor la pasión por la talla de madera,
“lecciones de vida y rebeldía” (13), conocimiento de guerras y revoluciones, de
las logias masonas y, sobre todo, de la historia del país, cuyo marco histórico
se extiende hasta la generación de sus nietos, nacidos en la década de los 50
del siglo XX. Esto significa que hay más de un siglo de referencias que en
ocasiones trasladan al siglo anterior, se multiplican y revelan en la
diversificación de la violencia en Colombia.
La baronesa del Circo Atayde: la historia que no cesa y el
amor que no muere
La estructura de la novela muestra un narrador en tercera persona que
focaliza los recuerdos de Carlos Arturo Aguirre en su lecho de muerte. Se trata
de un narrador omnisciente que entrecruza épocas y hechos históricos con diversas
situaciones vividas por los personajes. La muerte del hijo se fusiona
narrativamente hablando a la muerte de Saúl, y entre estas dos memorias se hace
estaciones en sus vidas. Esto significa que vida y muerte se persiguen desde el
comienzo. Al terminar la novela, Matilde, hija de Carlos Arturo, reconoce en la
expresión de su padre a un hombre desolado que en las noches murmuraba versos,
mientras buscaba en todas partes a María Rebeca Pérez, la mujer con la que conoció
el amor después de muchas aventuras y le dio dos hijas, la que conserva en la
fotografía color sepia de un portarretrato con borde de bronce y la que antes
de fugarse sin dejar rastro “lo condujo por los laberintos de la ensoñación y
lo hizo vibrar con los enigmas de la sensualidad y los despojos de la traición
y el abandono” (13). La historia de amor que se teje en la vida de Carlos
Arturo alrededor de María Rebeca parece de fábula. Se inicia ambientada en una
Bogotá de una arquitectura hoy inexistente, con terrazas, barandas, árboles,
fuentes de bronce, columnas jónicas, el Arco de Triunfo de la Plaza de las Hierbas,
espejos hermosos que multiplican la belleza de esa mujer llena de misterios y
secretos que nace comenzado el siglo XX, pertenece a un circo, es ambiciosa y
amante del espectáculo, sabe elegir (como las Weismann) al padre de sus
descendientes y, por encima de todo, defiende la libertad y entiende que el
amor no es eterno, y mucho menos las ataduras.
Como es usual en la narrativa de Jorge Eliécer, la reiteración del
tema de la muerte y del amor vuelve como una constante en la novela, de tal
manera que el segundo capítulo anuncia el desenlace de Carlos Arturo, afirmando
cómo se vanagloriaba de sus dos hijas, Sofía que siguió los pasos de su madre al
recorrer “el mundo vestida de bailarina o hada azul” y Matilde que “creció
oyendo historias de artesanos y rebeldes” que legará “a su hijo Federico,
agregando episodios de amor y dolor” (17), lo que significa que como los genes,
la historia se entrega como legado. De la misma manera, en el siguiente
capítulo, “Una talla de cedro y una promesa de amor”, el sonido del tren “que
penetra suave en la alcoba del moribundo” (23) lleva de inmediato a la
construcción del amor entre María Rebeca y Carlos Arturo. A la cuarta cita de
la pareja, y ante el deseo de establecerse, el hombre quiere comprometerla y,
como con los marineros pero a la inversa, pues no es en el mar sino en la
tierra y no es un marino el escurridizo sino una mujer aventurera que deja su
regreso al azar, anuncia que no puede ser mujer de nadie, que no sabe tener
hijos ni complacer a un hombre sino colgarse en la cuerda floja y meterse en
una caja de madera (26). En cambio, Carlos Arturo asume el compromiso y
mientras ella regresa se dedica a esculpir su figura en madera: “Toda Rebeca
para mi larga espera”, dijo (26). Al esculpir en la madera las formas de su
amada, el personaje muestra el placer por este cuerpo que parece adquirir vida
bajo sus manos e instrumentos. Así lo acaricia, parece darle vida y movimiento.
Obcecado, con afán de no perderla, desde la memoria y el deseo la va moldeando durante
años, lo que se cuenta en un relato paralelo y alternante entre el número de circo
de ella y la forma de él tallarla en la soledad. Por un lado: “Rebeca aparecía
en el interior del cedro. Con el viento unísono se moldeaba mientras los miles
de asistentes del iluminado espectáculo aplaudían el número de las vueltas
colgada del pelo de ámbar” (35). Por el otro, esa “mariposa atrapada en la red”
que era para él, “las manos separadas de su pensamiento, amputadas de su
silencioso recuerdo, las pulió un viernes, bajo el hormiguero de su lengua por
los anisados que lo acompañaban en tardes lluviosas. (…). Como Miguel Ángel,
liberaba a María Rebeca, prisionera dentro de la materia inerte. (…). No se
afanó rescatándola del recuerdo porque no quería concluir antes de que diera
señales de regreso” (35-36). Así pasaba “noches de insomnio dando pulimento a
los arcos, entre cuello y hombros (…) y transcurrieron cinco años para que pudieran
admirarla sus amigos y vanagloriar la belleza atrapada en la madera” (47). Ella
regresa ocho años más tarde, “cargando veinticinco años bien recorridos” (63),
con la condición de estar con él “hasta que el amor aguante” (62), lo que es
definitivo al anunciarse en una frase lapidaria que afirma: “se cumplirían seis
años hasta la mala suerte que los condujo a la desgracia” (63).
Al regreso de María Rebeca un día lluvioso de 1925, Carlos Arturo le
muestra orgulloso la modernización de la ciudad gracias a “Laureano Gómez,
Ministro de Obras Públicas de Pedro Nel Ospina (…); el hermoso edificio del
Capitolio y la Avenida Jiménez (…). Las fuentes luminosas en las esquinas de la
Plaza de Bolívar. (…). Todo lo vieron en esa primera semana, hasta la cuestionada
Rebeca, la mujer de mármol que vino desde París mostrando sus senos, en la
pileta que hicieron en el Parque del Centenario” (95). De la misma manera, hay
una transformación en la casa de Carlos Arturo, como si María Rebeca trajera imagen
y conciencia de cambio a través de la música y el ritmo: “llegaron con ella
inventos y ritmos que cambiarían sus vidas: el gramófono, la goma de mascar, el
automóvil, la radio o radiófono, el jazz
band, el fox-trot, el Charleston, los cuplés, el rag-time, el
resbalón deslizado, el shimmy, el one-step, el monkey-step, lo moderno que el carpintero señalaba, siguiendo los
planteamientos de Saúl, como simple intervención cultural y comercial de
Estados Unidos (79), en choque con bambucos, contradanzas y pasillos, o polca,
tango o mazurca, que eran la preferencia de Carlos Arturo. El goce y el placer
del cuerpo sostienen a la pareja, como si aprovecharan la brevedad del tiempo
para vivir el amor, de tal manera que sin darse cuenta pasan algunos hechos de
relieve en la historia nacional: “Se hallaban tan entusiasmados de disfrutar el
sexo mientras las crepitaciones tranquilas de sus hijas los acompañaban en la
penumbrosa inocencia, que poco importó lo que decían en la calle sobre la
invasión de los peruanos a Colombia” (131), ni “les importó la algarabía, las
marchas de estudiantes con sus maestros por el centro de Bogotá gritando la
consigna: ¡Sánchez Cerro morirá y,
Colombia vencerá!” (132).
El tiempo va y viene entre un capítulo y otro, adelantando
episodios o regresando a otros del pasado o del mismo relato. Así vemos
desfilar muchos personajes y sucesos históricos de diferentes momentos, que
revelan la complejidad de nuestra historia: José María Melo, José Hilario
López, José María Obando, Antonio José de Sucre, Julio Arboleda, Policarpa
Salavarrieta, Russi y su fusilamiento, la sevicia de Tomás Cipriano de
Mosquera, el general Uribe Uribe y el terremoto de 29 de agosto al 6 de
septiembre después de su asesinato, la Guerra de los Mil Días o de los Tres
Años, diversos asesinatos de estado por causas políticas, la venta de Panamá,
el gobierno de Marco Fidel Suárez, la propuesta de pena de muerte a los
opositores, solicitada por Guillermo Valencia, los contratos de obras públicas
firmados por Pedro Nel Ospina, actuaciones de Mariano Ospina Rodríguez, la boda
de Miguel Abadía Méndez a los 59 años con una jovencita de 19 años, los actos
del Partido Socialista Revolucionario y su conversión a PCC, Partido Comunista Colombiano,
la toma del poder con Enrique Olaya Herrera, la matanza de las bananeras, la
figura definitiva de Jorge Eliécer Gaitán. Entre idas y vueltas la historia es
aludida y telón de fondo que enmarca la historia de amor de Carlos Arturo,
deteniéndose a veces en breves episodios o detalles. Si por ejemplo, las
alusiones a María Cano la ponen en contexto en un capítulo, se vuelve sobre
ella en otro, como aquel en el que al referirse al interés de María Rebeca por
seguir su política y la de “las otras mujeres que desde la Página Femenina de El Tiempo abogaban por sus derechos”
(81), se contrasta con los párrafos que ilustran antecedentes de los actos
trágicos ocasionados en las cuarenta mil hectáreas que explotaba la United
Fruit Company, cuando sus treinta mil trabajadores detuvieron la recolección de
banano, pidiendo, entre otros, reconocimiento del seguro colectivo de acuerdo
con la ley, tratamiento médico, descanso dominical remunerado, aumento en
jornales y un trato justo en todas las dimensiones (70).
“La historia y el tiempo no pasan” (145), dice el narrador en boca
de Saúl a Carlos Arturo, lo que de alguna manera se hace claro al percibir formas
de narrar la historia que enmarcan lo sucedido, haciendo ver que aunque cambian
los actores hay situaciones que no se solucionan, motivos que se repiten,
asuntos que no se aclaran. Así como hay idas y vueltas en la historia y en el
relato, aunque Carlos Arturo participa en movimientos de izquierda, su vida se
centra más en la obnubilación por María Rebeca, mientras la figura de Saúl se
resalta al contar su época, de alguna manera como paradigma de acontecimientos:
apoyado por Manuel Murillo Toro, su iniciación en la masonería y consagración
en la Logia Filantropía Bogotana, su testimonio sobre la adaptación del
Observatorio Astronómico como mazmorra, las guerras civiles de 1876 y 1885, el
Ejército Restaurador, las guerras de guerrillas contra el ejército, etc. Por
otro lado, los hechos muestran la tensión dramática entre partidos opuestos en
la manera de impartir justicia y la de imponer con violencia.
Intercalando fragmentos de los textos identificados por cursivas,
el lector entiende que se trata de intertextos procedentes de investigaciones
de algunos de los autores citados al final. Textos que permiten relacionar
personajes de diversos pasados y sus repercusiones a lo largo de nuestro
proceso histórico, tales como Bolívar, Santander, Arboleda, José Celestino
Mutis, Alexander Von Humboldt. Y si de muertes se trata, no sólo se destacan las
colectivas de los huelguistas de las bananeras en 1928, denunciadas por Jorge
Eliécer Gaitán y las de los estudiantes en 1957, sino algunas individuales en
las que se muestran modos de proceder reiterado. Es significativo el capítulo
referido a Tulio Varón, muerto en hechos violentos. La deshumanización o,
mejor, la bestialidad, salta a la vista: “al identificar el cadáver, uno de los
soldados del gobierno sacó el machete y le partió en dos el cráneo, quedando
unido apenas por el cuero cabelludo. Bajaron sus pantalones o y cercenaron el
sexo como hizo uno de sus valientes del escuadrón Rosas con el general conservador
Juan Aguilar. La batalla se perdía. Lo arrastraron por las calles (…). Los guardianes
cívicos lo amarraron con cabuyas a una guadua y lo siguieron mostrando como
trofeo” (136).
La historia transcurre y María Rebeca enferma, asume una actitud
ausente, parece vivir en otros lugares y sonreír lejos (150), mientras su
marido complaciente intenta infructuosamente regresarla con mimos acudiendo a
formas del espectáculo: circo, actuación, música, en fin, todo aquello con lo
que ella se identifica, hasta generar compasión de amigos y vecinos que lo ven
envejecer y enloquecer y redoblar su búsqueda cuando finalmente ella desaparece
llevándose solo “el sombrero de ala ancha que le regaló veintiún años antes en
la sombrerería” (157)[6]. Abandonar a Carlos Arturo
y a sus hijas supone una ruptura definitiva. Nadie volverá saber de ella,
aunque él la busque obsesivamente en todas partes y ella se convierta en
protagonista de sus fantasías: la ve en los carteles de las películas, en las
salas de cine, en los circos. Siguiendo el sistema obsesivo del personaje, a partir
de este momento la novela incluye fotografías de actrices y actores, cantantes,
figuras de la cultura popular, en fin, paratextos que de alguna manera
encarnan, como los tangos, los poemas y las canciones, el dolor por el amor
perdido.
De ahí en adelante la historia se narra de manera intercalada como
intertexto entre la ficción y el testimonio escrito en cursivas, sucediendo
como si poco marcara a Carlos Arturo: las hijas crecen “sin que su padre se de
cuenta” (175), viven la experiencia de El
Bogotazo que hace cambiar sus vidas, si Sofía se va como bailarina, Matilde
estudia música y teatro, se casa y tiene a su hijo Federico, quien hace
recorridos con su novia por Bogotá, como cuando la lleva en 1982 al Salto del
Tequendama, uno de los sitios más emblemáticos para su abuelo y para Bogotá. Poco
a poco el marco trae referencias de la política de conversación callejera y de
los periódicos de la época, de Laureano Gómez, de Gustavo Rojas Pinilla, de la
Junta Militar, de Lucio Pabón, hace una retrospectiva de los años veinte que se
cotejan con la década de los cincuenta y la masacre de los estudiantes en la
dictadura del general Rojas Pinilla y avanza a 1970 cuando nace el M-19 “luego
del fraude a Gustavo Rojas Pinilla, en las elecciones presidenciales” (223).
Carlos Arturo muere en 1957 con el “cáncer del amor” doliéndole
cada vez más, teniendo en frente “el retrato iluminado” de María Rebeca,
guardándola más en su memoria, para que no deje de ser su última imagen. Sin embargo,
pareciera que en el último momento hubiera un instante de liberación, como si aceptara
su condición de abandonado y después de mucho tiempo se desprendiera de la
causante de su soledad. La fotografía hecha trizas desapareciendo en el inodoro
así lo sugiere. La libertad parece llegar a él y simbólicamente a ella misma.
Agua y aire que se van: “En el instante de su muerte Carlos Arturo Aguirre miró
por la ventana la tarde gris lluviosa… Los restos del retrato despedazado de
María Rebeca en el inodoro. Cuando desaparecieron, un vapor fresco subió desde
el agua y se metió por su boca. Al abrir el postigo, antes de quitarse la ropa,
sopló por la ventana y expulsó el último esfuerzo de su brújula del amor para
que ella fuera nube” (241).
Una vez más, como designio fatídico, el amor se niega a dar plenitud
a los sueños del personaje, mientras la historia sigue repitiendo situaciones,
llamando a la memoria, destacando hechos irresueltos. De eso da cuenta Jorge
Eliécer Pardo: salva del olvido el pasado, rescatándolo de las investigaciones
y testimonios al tejerlo en sus ficciones y ponerlo como una sombra que siempre
está ahí, activa, violenta, arbitraria y a veces fantasmal alrededor de las
vivencias de unos y otros. Y lo hace desde un narrador omnipresente que da
vitalidad al relato al jugar con tiempos y situaciones que envuelven
dramáticamente a sus personajes.
Referencias
Pardo Rodríguez, Jorge Eliécer (2008). El jardín de las Weismann. Ibagué: Pijao Editores – Caza de libros.
_________ (2012). El pianista
que llegó de Hamburgo. Bogotá: Cangrejo editores (Lectura para Críticos)
_________ (2014). Los velos
de la memoria. París: Vericuetos
_________ (2015). La baronesa
del Circo
[1]
En La baronesa del Circo Atayde, a
sus siete años, Federico Bernal recibe de manos de su madre unas esquelas que
ella le mostraba a su profesor y amante: “al descubrirla mostrándoselas a
Hendrik, su profesor de música, el pianista que llegó de Hamburgo.” El niño “estaba enterado de las caricias que
el alemán entregaba a su madre en tardes de pentagramas” (97-98).
[2]
Véanse: El general en su laberinto de
Gabriel García Márquez y La ceniza del
Libertador de Fernando Cruz Kronfly, en las que Bolívar baja del pedestal
bolivariano al ser humanizado y convertirse en un ser que ve como se desmorona
su propia mitificación. Las dos novelas muestran autores que han consultado
archivos historiográficos y particularmente en la de Cruz Kronfly se percibe al
escritor tras escena, viendo suceder la historia sin la grandeza tradicional.
En las dos novelas se muestran las miserias de Bolívar, su enfermedad, sus
excrementos, su forma de delirar por la fiebre, en fin, como cualquier
mortal.
[3]
En Maluco. Novela de los descubridores
(1990), del uruguayo Napoleón Baccino Ponce de León, quien narra la historia es
el bufón del rey, pidiéndole cuentas y exigiéndole por las promesas no
cumplidas, y lo hace burlándose del mismo rey, caricaturizándolo y poniendo en
ridiculo. Al contrario del cronista tradicional, que escribe para darle gusto
al rey, para que lea lo que quiere saber
acerca de sus nuevos territorios. En Santo oficio de la memoria (1991), de
Mempo Gardinelli, quien narra es “el
tonto de la memoria”, un idiota encerrado en un asilo que recoge todas las
versiones de la historia vividas por sus hermanos, hermanas, abuela, padres,
parientes y amigos, y así mostrarle al hermano que viene después años de
ausencia, la diversidad de experiencias de cada uno, haciendo ver así que cada
cual tiene su propia verdad. De igual manera, en La República de los sueños (1984), de Nélida Piñón, la voz
narradora corresponde a una mujer, descendiente de antecesores inmigrantes de
Galicia que recoge las versiones de sus antepasados y contemporáneos. Se trata,
pues en los tres casos, de versiones diferentes de la conocida como única
historia oficial.
[4]
Un interesante ejemplo está en Maluco.
Novela de los descubridores, del
uruguayo Napoleón Baccino Ponce de León, en la que el narrador es un bufón que
burlándose de las crónicas con las que el cronista da gusto al rey con relatos
fantásticos de aventuras y héroes grandiosos, en este caso se parodia a
Pigafetta, para desbarajustar la
historia oficial y l quitarle grandeza a la acción, al reelaborar textos del
descubrimiento. Esta novela hace arqueología de la historia, al remontarse a un
pasado remoto a la época del autor contemporáneo.
[5]
Fórmula o estructura que no debemos desconocer, ha sido utilizada por Laura
Restrepo en La Isla de la pasión,
Rodrigo Parra Sandoval en sus novelas
más recientes y Azriel Bibliowicz en Migas de pan (2014).
[6] Nótese el motivo repetido: el hombre en la
búsqueda constante de la mujer perdida, que ya vimos en El alemán que llegó de Hamburgo.



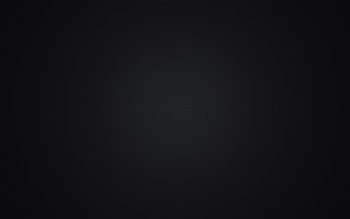




Publicar un comentario