LA PASIÓN DE LAS
WEISMANN
José Martínez Sánchez
Un juicioso análisis de la novela de Jorge Eliécer Pardo, publicado en el magazin del periódico El Nuevo Siglo, el domingo 29 de enero de 2012.
La serie “50 novelas colombianas y una
pintada”, concebida, editada y difundida por Pijao Editores, incluye la obra
“El jardín de las Weismann” (2008), novela memorable de Jorge Eliécer Pardo
sometida a los ajustes de la reescritura, algo legítimo y apenas natural en un
medio donde los contratiempos del autor no significan, no hacen parte del
viacrucis personal ante lectores, críticos o directores editoriales. De ahí la
importancia de proyectos intermedios destinados a evitar que esa otra
literatura —un poco subterránea, casi siempre restringida a las mil copias—
termine devorada por las mandíbulas de la polilla que ronda las gavetas de los
escritores, aunque este no sea propiamente el caso que nos ocupa.
Como texto de mediana extensión, “El jardín
de las Weismann” pertenece a ese escaso grupo de novelas que, hacia la década
de los años setentas, abordaron el conflicto social de manera distinta a la
exploración estética de la novela de violencia, adscrita a un realismo
testimonial desplazado en la actualidad por el periodismo investigativo. Esa
tendencia reportaba la preocupación cierta del escritor por los conflictos
internos en el campo y la ciudad, descubría regiones inéditas de nuestra
geografía y ahondaba en la tragedia personal y colectiva durante los años
previos al Frente Nacional. Ese realismo responde al interés editorial aun en
el presente, paradójicamente cerrado a la evolución histórica y de contenidos
en géneros como la poesía y la narrativa.
Es precisamente la poesía y la apuesta formal
lo que distingue el plan narrativo de Jorge Eliécer Pardo. La curiosidad que
despierta la llegada de las alemanas al pueblo, el contraste entre la guerra
europea y el ambiente enrarecido a este lado del mundo, son puntos de apertura
hacia una estructura centrada en el diálogo, la introspección y los avances
temporales. La aparición sintomática de las emigrantes señala el desenlace de
una generación que vive el desarraigo, la esperanza, los amores y el odio: “…las
mujeres les guardaron el mismo rencor del primer día y juraron sin ponerse de
acuerdo vengarse de ellas por encima de todo” (p. 22)
El acceso a ese lugar sin nombre, del que
sólo conocemos su topografía por las calles, el parque, la iglesia y la Casa del
Amor y la Ternura, se concreta merced a la atracción que ejercen sobre la
libido y los corazones masculinos, contraparte del celo incubado en los
sentimientos femeninos. Además de un pasado adverso, las nuevas colonizadoras
traen consigo las partes del automóvil guardadas en cajas de madera, el símbolo
de la comodidad capitalista trasplantado a un medio aldeano donde los signos de
modernidad sólo pueden causar extrañeza a las conciencias envilecidas por la
moral judeocristiana y el rumor de la contienda. La fuerza del instinto,
filtrada por las grietas de esos dos estados de la condición humana, irrumpe en
un esquema jerárquico suplantado por el abuso de autoridad. El encuentro entre
Yolanda Weismann con Antonio, el alcalde, pone en movimiento los intereses
creados: el amor y la economía, Eros y Thesauros frente a la imagen divinizada:
“Ella le pidió el nombre de los dueños de la tierra y él rayó cuatro apellidos
sobre una hojita arrancada de la libreta. Ella dijo gracias y estiró otra vez
su mano. Para servirle, señorita Wiesmann, contestó el alcalde y se quedó con
las buenas tardes, con las muchas gracias, con el nos volvemos a ver en la
boca, en la puerta con pinos a lado y lado del zaguán” (p. 13). Viene el destape de la rivalidad provocada
por la envidia, los celos manifiestos y la idealización del sujeto, siempre
“otro” en la fascinación alcanzada por el dardo.
Esos cuerpos alterados por el deseo
ferviente, cumplido y sugerido en reiterados episodios de la novela, son los
mismos mancillados por Peñaranda, reflejo en miniatura del dictador
latinoamericano apostado en la escuela local. Como personaje, el sargento
alzado en armas contra la población civil comporta los exabruptos de sus
homólogos en la historia del continente: una decisión inquebrantable por
hacerse al poder, un odio obcecado por quienes cree sus enemigos y el
desconocimiento de los derechos esenciales, incluidos aquellos atribuibles a la
institución religiosa, donde las adolescentes reciben un tipo de educación
conforme con la predilección de las durmientes.

El término “resistencia” aplicado a la
ciencia social, referido al conflicto colombiano, se remonta a los movimientos
campesinos del período de la violencia de mediados del siglo anterior y se
conserva hasta nuestros días. Esa resistencia inaugura las noches de zozobra de
las Weismann, con la retención del alcalde y el comienzo de las ejecuciones.
Como en tiempos aciagos, los hombres del pueblo huyen hacia las afueras, se
organizan y emprenden una doble vía de combate: la lucha por la supervivencia y
la conquista del amor, truncado por la crueldad de los hechos. Una crueldad que
toca por igual a niños y adultos, a clérigos y adolescentes. En la figura de
Ramoncito se conjugan el candor de las emociones primarias y el deber de la aventura.
Contrario a lo que ocurre en otras novelas sobre la temática, la presencia del
erotismo llevado a extremos delirantes ocupa un lugar destacado. El lector sabe
que el ambiente de sangre y asedio se enseñorea de la población, pero su
atención es arrastrada hacia unas mujeres en celo, entregadas a la adoración de
sí mismas y a la evocación de los hombres. A continuación nos hallamos en el
comienzo de la historia. Hijas de un rebelde asesinado en las calles de Berlín,
su exilio obligado es una alegoría sobre los poetas peninsulares expulsados
durante la guerra, entre los cuales el nombre de Cernuda se une a las voces
disidentes. Este referente cultural exalta la poesía de Antonio Machado y
Gustavo Adolfo Bécquer, en cuyo legado descansa la España campesina y la
tradición juglaresca en lengua castellana. Al periodista “Lo habían torturado
de los pies a la cabeza y, mañanas antes, amaneció en la bodega del barco,
contra su voluntad. Vivía en Madrid, hablaba con acento extraño, se había
casado con una andaluza y tenía dos hijas sevillanas. Ahora estaba tirando
remordimientos a los tiburones que dejaban ver sus aletas de miedo” (p. 40).
Otro personaje problemático es el cura
Naranjo. Apartado de la moral tradicional por acercamiento al hecho carnal, su
papel “progresista” lo sitúa al lado de los perseguidos, en controversia con
una autoridad y un gobierno desbocados al sacrilegio: “Había visto entre la
sangre, que el sargento bajaba de su pedestal a la Virgen de los Dolores, entre
la risa y la borrachera, que la había tendido en el piso brillante de la
iglesia, que lo mismo habían hecho sus hombres con las demás estatuas, que se
habían desnudado, las habían abrazado, que los ojos de los militares se
convertían en yeso, en sangre” (p. 32). Una escena típica del cine sobre la
guerra que remoza la visión del escritor sobre los sucesos más significativos
de un siglo en conflagración permanente. Pero la relación con el poder
religioso no se remite sólo a esa figura
jerárquica, fecundada en sus creencias y fecundante por las leyes
sobrenaturales. La capacidad reproductiva de las Weismann se extiende al
convento hasta la séptima generación, engendrada por Débora con el asentimiento
de sus hermanas. El espíritu altruista
las acompaña en las prácticas onanistas y en los asuntos internos de la hermandad,
lugar donde las menores acceden al patriotismo ancestral y al adoctrinamiento
moral. La personalidad de Yolanda engloba la autoridad familiar, signada por
una afectividad en estrecho vínculo con el principio de placer: “…comprendió lo
que sentiría la monja que las desvestía todas las noches y las besaba
íntimamente como un rito en las despedidas sagradas” (pag. 64). La masturbación
ejercitada como respuesta inconsciente y de facto como aprehensión del objeto
amatorio mediante la sublimación del goce trascendente, elevado a la pasión
onírica. Al amparo de la noche el deseo acapara la representación simbólica,
despojándola de autonomía y llevándola a un estado de apropiación del ego. El
deseo, no el amor, no diferencia al sujeto esperado, más bien lo reduce a la
condición utilitaria. El espacio externo actúa como mediador entre la
consumación libidinosa y las formas adoptadas por el cuerpo en el trance
sexual.
Nada hemos dicho sobre las voces desesperadas
de los personajes que pueblan la novela de Jorge Eliécer Pardo. Todas
transcurren en esa franja limítrofe entre el monólogo y el asomo epistolar. En
Gloria Weismann la verdad es alterada por la imagen concurrente de Ramoncito,
“el único”, cuando idéntica consideración es aplicada a Antonio, a quien añora como
a ningún otro hombre. Es el mismo expropiado por Yolanda en el instante de la
autosatisfacción, revestido de la doble condición de amante y autoridad. Se
trata, en últimas, de compartir a ese alguien indiferenciado, a ése que “debe”
pertenecer a un rito establecido en la oscuridad de sus vidas. Una disquisición
más completa aparece al final de la obra, cuando la situación afrontada por los
lugareños invade la conciencia de Gloria, imprimiéndole un tinte romántico y
hasta metafísico a su ruego. Hay como un retorno a los detalles, a ese conjunto
de singularidades que hacen del amado ese ser atractivo e irreemplazable a la
mirada femenina. Las manos, los labios, los ojos, etcétera, retoman la importancia
del todo, se vuelven tan imperativos como la energía que los impulsa. La tendencia
al sufrimiento emerge cuando uno de los dos tiende un lazo de sobrevaloración
hacia el otro. Aquí se ha operado ese cambio decisivo en los sentimientos, las
pasiones y el modo de ver la compleja trama que los envuelve: una genitalidad
insatisfecha, un desasosiego avasallante y un confinamiento impuesto por el
poder de las armas. El amor, finalmente observable en ese espíritu
ardoroso, permanecerá firme hasta el final de la contienda, que a su vez es el
fin de los héroes trágicos y el comienzo de la soledad para las alemanas.
José Martínez Sánchez
Caldas, Colombia, 1955. Poeta, narrador y ensayista.
Premiado y seleccionado en varios concursos nacionales de cuento. Premio
nacional de cuento Fundación testimonio (1984), premio nacional de Literatura
Infantil (1990), mención de honor en el certamen internacional de cuento del
Círculo de Escritores y poetas Iberoamericanos de Nueva York (1998). Autor de los libros Alguien ahí en la
oscuridad y otras trece narraciones (Editorial Universidad de Antioquia (2003),
Palabras del apóstata, (Poesía, 2006), Opiniones de un fumador de cebolla y
otros anarcorrelatos (Argenta, Buenos Aires, 2009) y Parvulario de náufrago
(Editorial Caza de Libros, 2011). Ha colaborado en diferentes revistas,
suplementos y publicaciones colectivas de Colombia, Venezuela, Costa Rica, México,
Argentina y Cuba.
jmarttinezsa@colombia.com


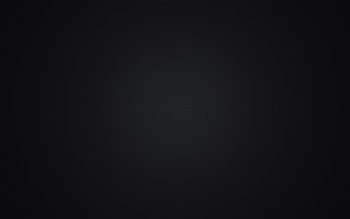




Publicar un comentario