La lucha del hombre contra el poder,
es la lucha de la memoria contra el olvido
MILAN KUNDERA
EL DUELO SIEMPRE COMIENZA CON LA PALABRA. Desde la noticia triste que nadie quiere pronunciar hasta la despedida en el responso final o en los recuerdos que quedan deambulando mientras los ritos de los adioses llenan las salas, las iglesias o los cementerios. Para el duelo ocasionado por la guerra se hace necesaria la palabra. A pesar de que es la primigenia para conjurar el dolor en la mayoría de las confrontaciones, la palabra se engrandece frente a la muerte y más frente a la desaparición o el secuestro. La palabra exorciza y da cuerpo, trae recuerdos y evoca lo perdido. De la misma manera la palabra que proviene del dolor da vida, es como un nacimiento al revés. La palabra que reconstruye, aunque triste, permanece y, muchas veces, perdona.
A múltiples generaciones les han exigido silencio, les han quitado la palabra, les han prohibido decir y nombrar a las víctimas y a los victimarios. La palabra también desde la retórica la ha ejercido el poder político y económico y ha ordenado amordazar a quienes pretenden reclamar a sus muertos y a sus desaparecidos. La palabra, de los que no la tienen, se ahoga en la historia de las guerras, en normas y leyes, en indultos, armisticios y amnistías, en perdones y los olvidos, en falsas reparaciones, en los silencios de los historiadores, cercenadores de la memoria.
El despojo de la palabra es más grave que el despojo de las tierras. En el éxodo y el desplazamiento se pierde la patria chica que es como perder una parte de la nacionalidad y, en las ciudades donde deambulan los parias de la guerra, la palabra también es enmudecida, los carteles donde se pide clemencia y trabajo son ignorados. Los habitantes de las urbes vemos a los parias de la guerra como personas que no quieren trabajar, que repiten el negocio de la mendicidad. Basta con observar los ojos de los negros del Chocó, a los indígenas del Cauca para darnos cuenta de que odian esa esquina del semáforo, que añoran regresar a su parcela o al tranquilo paisaje de donde fueron arrancados por quienes se apropian hasta de sus hijos. La grafía de los carteles como la palabra que golpea el vidrio de los automóviles tampoco es escuchada. Son las narraciones que se tragan las ciudades de quienes se disputarán la miseria con los habitantes incubados por la urbe.
La palabra puesta en boca de los victimarios llena libros y manuales, las de las víctimas son rescatadas por los artistas comprometidos no con la política sino con la vida. Por eso hay que hacer la expedición por el olvido, concurrir a esa invitación que hace el poeta William Ospina. Sólo reconociendo y permitiendo reconocer los horrores de la guerra las víctimas podrán llorar sus pérdidas y hacer el duelo raponeado por la historia y el poder. No importa cuánto dolor haya que superar en esa expedición triste y sacrificante, de todas maneras será menor que vivir en él toda la vida y la de muchas generaciones. Es obligatorio que la literatura y el arte se ocupen de estos temas por más truculentos que sean. Estamos avocados a asumir la estética del horror así los que quieran evadirla por lo descarnada elucubren teorías sobre la belleza del arte por el arte. Se oye decir que a los hechos históricos hay que darles el tiempo y el espacio para la reflexión pero la misma historia nos ha enseñado que los verdugos no tienen espacio ni tiempo que, como la miseria, se multiplican.
Como hemos perdido la capacidad de escuchar, hemos perdido la de hablar. Los testimonios directos de la dolorosa historia del país se pierden y son reemplazados por las crónicas superficiales de periódicos y revistas, de tele noticieros y libros de quienes encuentran en esos relatos una forma de subversión. Las palabras de los viejos que cuentan experiencias han sido silenciadas. Los oídos sordos de la justicia también perdieron la palabra porque los testigos que quisieron hablar fueron enmudecidos.
Si la literatura colombiana que relataba la guerra de Laureano Gómez, la de los años 50s, era un inventario de muertos, la que ahora se escribe por los autores decididos por la vida y la realidad histórica, podría convertirse en el inventario de la verdad desde la estética del arte. La muerte y el dolor del pasado en procura de la paz del presente no puede excluirse de la reconstrucción de nuestra memoria. La memoria de los pueblos no la hacen las memorias de los gobiernos sino los relatos de quienes han vivido desde la miseria y la desigualdad, el despojo, la tortura y la desaparición. La memoria de los pueblos no está en los manuales de la historia parcializada sino en las literaturas locales, regionales y nacionales, la palabra revivida en el poema, en el cuento o la novela, en la danza, en el teatro, en las artes plásticas, en la fotografía, en el cine. Sabemos que la historia la escriben los vencedores mientras la memoria la guardan los pueblos. La memoria del dolor de nuestros pueblos debe ser representada por los símbolos y los ritos del folclor de las diferentes regiones. Las costumbres ancestrales de las comunidades no pueden ser reemplazadas con cantos a la delincuencia y generación de falsos valores.
El artista debe estar a favor de la vida y por eso debe comprometerse con las palabras o símbolos que el arte proporciona para reconstruir esa historia del desastre que ha llegado a sus límites. El artista verdadero sufre con el dolor de las víctimas y no puede convivir con ninguna de las formas de violencia vengan de donde vengan. Las técnicas de la barbarie cambian en la historia del país más no quienes las han ejercido. Segan la vida de igual manera los machetes y bayonetas, las motosierras y los cilindros bomba. Los cortes de franela o los picadillos, los descuartizamientos o las mutilaciones son recibidas siempre por el más débil, por el campesino, el pescador, el pequeño comerciante, el indígena, el negro.
La palabra debe empezar a nombrar y a llenar los vacíos de la memoria, los baches de la historia. La palabra debe ser entregada a quienes han padecido, debe enfrentarse a los que han relatado adulteradamente la guerra. Las nuevas generaciones deben conocer los procesos del triste devenir del pasado y no la inmediatez del presente tamizado por los lenguajes mediáticos.
No somos asesinos, no es el destino el que nos ha marcado el sino doloroso que hemos sufrido. Nos han hecho asesinos, víctimas y victimarios. Quien carga la responsabilidad de una masacre, de un bombardeo, jamás repondrá su débil conciencia de permitirlo. Pero la palabra podrá reconciliarlo, quizá un día perdonarlo si ella permite que el dolor se llene aunque jamás se complete. Tendremos algún día que hacer los duelos que nos han quitado los gobiernos, los duelos que nos han quitado nuestros vecinos y familiares cuando han sido permeados por la guerra, convertidos en victimarios, sicarios, fusileros de jefes advenedizos y voraces.
Los peores crímenes son los que ejerce el Estado contra los indefensos con los ejércitos, constituidos para la defensa de los ciudadanos, en alianza con criminales. Y la palabra debe señalar no tanto desde la denuncia y la significación del horror sino desde el despojo de nuestros afectos porque los sanguinarios no merecen ni siquiera el mal recuerdo de las ejecuciones.
La historia de Colombia esta siendo lentamente anudada, remendada, y todos tenemos la obligación de contribuir a recomponerla o por lo menos de saberla y digerirla si queremos tejer la verdadera memoria.
Muchos tenemos aún la suerte de estar vivos en un país donde morirse de viejo es un privilegio, como un milagro haber sobrevivido. Basta con mirar despacio el dolor para darnos cuenta de que el estigma de la exterminación viene desde los tiempos arrasadores de La Conquista. Desde entonces los que sobrevivimos aprendemos a estar en el hilo de la muerte. Porque como reza el dicho popular, para morirnos sólo necesitamos estar vivos y, podríamos agregar, para morir más fácil, sólo necesitamos nacer en Colombia. Triste pero dolorosamente real. Hace años, un eminente intelectual de nuestro país dijo que el colombiano es: biológicamente débil, fácilmente fatigable, más emprendedor que resistente, más alborotado que interesado en el conocimiento, más intuitivo y fantástico que inteligente, salta de una vez a las cumbres, más emotivo que pasional, más vanidoso que generoso, inconstante, imprudente, improvisador e iluso, adicto al licor. La palabra usada como dominación. Estigmatizados como brutos y atrasados. Y Borges manifestó que ser colombiano es un acto de fe. Y otros han dicho que somos biológicamente crueles y violentos, que provenimos de razas indígenas beligerantes y asesinas, que estamos preparados para matar. Si somos todo eso es porque tenemos en nosotros una cultura heredada de quienes han formado y manejado el país. La religión nos sembró el temor con la cruz, la espada y la palabra que castiga mientras el soldado español nos espoleó con sus armas de fuego. Los pijaos, indígenas del Tolima, por ejemplo, al mando del cacique Calarcá, prefirieron exterminarse antes que entregarse al invasor. Así muchas narraciones que a veces se convierten en leyendas. Los letrados o alfabetos encabezaron las guerras de independencia y en las guerras civiles, los señores feudales conformaban sus propios ejércitos con peones y jornaleros de sus haciendas para tomarse el poder local o nacional. En medio de las contiendas, los colombianos del siglo XIX se alineaban en las filas del patrón y afilaban el machete para defender lo que no les pertenecía. Porque los colonizadores tumbaron monte con sus hacheros para dar progreso al país apropiándose de las tierras mientras la iglesia hacía lo mismo con los ejidos, los que después llamarían bienes de manos muertas. Así se forma la clase que luego propiciaría las guerras y formaría a sus peones soldados, peones combatientes en el odio esgrimiendo la militancia en partidos políticos que los libertadores incentivaron pero que después los propietarios normatizaron y establecieron para organizar mejor el poder desde la fachada de la democracia. Y todavía se oyen historias, muchos alcanzamos a vivirlas, donde más de 300.000 colombianos se dieron machete y plomo en la violencia de los 50s. Y los ríos de Colombia se convirtieron en tumbas, bajo sus aguas está la palabra de los desaparecidos a los que hay que otorgarles la belleza de la poesía, el doloroso don de la vida desde la muerte. La literatura de los escritores llamados hijos de la violencia, fue silenciada, sus autores invisibilizados, sus textos rechazados por las grandes editoriales y por comentaristas y reseñadores de libros. Con el pueril argumento de que los lectores estaban cansados con la literatura de la violencia, la guerra continuó y el tema llenó después vitrinas con novelas asépticas frente al contexto histórico.
Y el indefenso ve cómo la muerte campea y la memoria se borra porque morir es tan común como vivir, porque olvidar es tan común como desaparecer. La cultura de la guerra como la del dinero fácil nos ha hecho como somos. Y el juicio de la historia, que tantas sociedades más civilizadas hacen a los asesinos instructores de la muerte, a Colombia no llega aún. Duele saber que personajes de gobiernos recientes del país, tienen voz, voto y veto cuando en sus pesadillas los centenares de muertos evitables pasan por sus negras noches mientras en los días se pasean por los salones de la cultura hablando de humanismo y poesía. Irrespeto no sólo con la memoria anónima sino con la vida y los dolientes, que somos todos los que aún nos queda por lo menos vergüenza. Ojalá llegue un día en el que nuevas generaciones de colombianos, sin venganzas ni rencores (como los tenemos ahora) propicien el juicio de responsabilidades a esos hacedores de la guerra. No para condenarlos a prisión sino al olvido, al silencio y al desprecio. Y que la palabra renazca de las cenizas para dar nuevos cuerpos a los desperdigados por el olvido. Por eso hay que hablar de la palabra y el duelo que nos saca de muy adentro las ganas de dar ese grito que seguramente nos lo ahogarán con los métodos que persuasiva o directamente practican los que hacen parte del ejercicio de la tergiversación y de las interpretaciones amañadas. Sólo las mujeres solitarias que rescatan cadáveres para hacerlos suyos tienen en sus manos y sus corazones la verdad de lo que somos y de los que nos han hecho. Las amorosas mujeres colombianas que todo lo han sufrido y que, seguramente, todo lo perdonarán. El hombre podrá ser derrotado pero jamás vencido en su esencia. Hay algo que alimenta la esperanza, que aviva el sentimiento de saber que estando vivos podemos disfrutar lo poco que nos dejan: la palabra, la poesía, el arte y el humanismo, las utopías que nos quedan. Los sueños que no pueden borrar como los otros que tuvieron nuestros padres y abuelos.
El que calla otorga, dice la gente cuando la palabra enmudece. El que calla amordaza, el que no permite la palabra también es cómplice del delito, el que no llama a sus desaparecidos pierde el sentido de vivir entre los demás, porque detrás de los silencios hay una familia que busca y otra que se alía con los que la han desaparecido. Los desaparecidos y los reencontrados seremos todos.
"Nuestros muertos/ no están en parte alguna, /ya son hierba, estrellas, /pero su sombra enturbia las palabras /y sólo a veces pasan por la mente, /vagan por nuestras almas, reclamando /lo que nunca les dimos"
(William Ospina, La Luna y el Dragón)
Hay que dar la palabra a los ríos, al viento, a los árboles, a la tierra sembrada con restos implorantes, a la lluvia, a las plantaciones y a los socavones, a las flores y a los amaneceres porque todos tienen un fragmento de dolor que contarle a la memoria.
El Nogal, septiembre de 2008
Jorge Eliécer Pardo
Jorgeeliecerpardoescritor@gmail.com
ENCUENTRO NACIONAL DE POESÍA Y NARRATIVA IBAGUÉ EN FLOR SEPTIEMBRE DE 2008


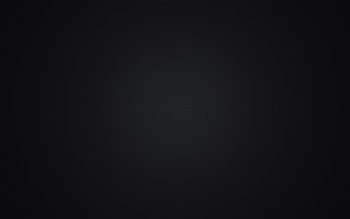




Publicar un comentario