MINELIA
A los niños colombianos asesinados, ángeles transparentes del río.
Muchos decían que Minelia emergió del Atrato, el río madre de chocoanos y emberas. Verdad o no, la cuidaban y abrían las puertas para que pasara la noche en una de sus hamacas. Cuando se hizo adolescente la población había perdido el río. Los hombres armados lo expropiaron. El agua ocre, que perteneció a abuelos y bisabuelos, descendientes de esclavos africanos, ahora la navegaban los artillados de la Armada Nacional, las voladoras de la guerrilla, las chalupas de los paramilitares. Se disputaban las orillas y en los viajes del caudal siempre encontraban sacrificados de los tres bandos, veleros humanos sin bandera ni rumbo.
A Minelia poco le importó cuando oyó decir que los demonios venían disfrazados a llevarse los niños. Fue hasta donde el padre Antún Ramos para que le dijera qué pasaba y él dedicó una tarde explicando que no tenían nada que ver con esa guerra ni con esos hombres que se peleaban el río. Regresó cantando por las calles empolvadas de Bellavista, Bojayá, rumbo a la escuela donde contemplaba por las ventanas a los pequeños. Le gustaban las casas con zancos, los palafitos que construyeron para protegerse de las crecientes del Atrato. Decía a los niños que en sus sueños caminaban hacia las orillas y que al salir el sol, las cocinas amanecían llenas de pescados, tan grandes como los brazos extendidos de sus padres. Otras veces decía que las empalizadas arrastraban monstruos que lanzaban candela por la boca y que tendrían que abandonar el pueblo o morirían achucharrados. Le pasaban un poco de agua con sal porque Minelia, aterrorizada, quería llorar. Minelia se escondió debajo de su árbol al escuchar los disparos que traía el río desde la ribera. Los guerrilleros entraron a Vigía del Fuerte, asesinaron a veintiún policías y se llevaron diez sin antes sacar de sus casas a ocho pescadores a los que dieron dictamen de auxiliadores de los paramilitares y fusilaron arrodillados. Los camuflados, que se apropiaron de la orilla y su población, llegaban para quedarse. Necesitaban estar ahí y controlar el caudal hasta el Golfo del Darién donde el río entregaba sus aguas al mar.
Minelia le dijo a algunos niños que el Viejo Efraín, que estaba con sus hombres al otro lado, la asustaba apuntándole con su arma. Les pidió que cuando tuvieran malos sueños, pensaran en las tardes cuando salían de paseo o se bañaban en el río. Pero los niños la dejaron hablando sola porque los mayores no permitían que permanecieran en las calles después de que empezaba la noche.
Minelia vio las siete lanchas. Los trescientos paramilitares dejaron sus huellas de líneas uniformes sobre la playa, dispuestos a recuperar el río. Venían del norte, pasaron sin contratiempo por los retenes de Punta Turbo, la marina, la policía y el ejército en Riosucio. Cuando voló la voz de alarma le dijeron que se metiera en cualquiera de las casas porque era peligroso. Que cerrara los ojos como los niños del pueblo. No lo hizo, se camufló con la maleza y los detalló, armados, con dientes de dragones cruzando sus pechos, piñas pequeñas colgando de sus cinturones y brazaletes bordados. Un día antes, los guerrilleros se deslizaron como babillas por el río y el monte. Por caños y pantanos llegaron más a formar el círculo hasta cuando fueron centenares y Minelia lo supo porque conocía el ruido de la tierra, del aire y del agua. Por eso se dio cuenta, como todos, de que las avionetas que aterrizaban en Vigía del Fuerte eran de los paras porque leyeron en los fuselajes las insignias, AUC . Por las hendijas de las ventanas de madera se veían los asustados ojos de los niños, profundamente negros, que contaban los pasos de los camuflados.
Semanas antes Minelia caminó con los mayores, al lado del padre Antún, para llevarles el reglamento interno que aprobaron en asamblea donde se leía que ningún grupo armado era bienvenido. —Vamos a limpiar el Atrato de guerrillas —dijo el comandante.
Minelia pensó que el Atrato, el río madre, siempre estuvo limpio, que les daba la vida, que un río no se lava ni se limpia. Los paramilitares rompieron el papel y siguieron hacia las tiendas a tomar cerveza.
Minelia creyó que podría pedir ayuda a la ventisca o a las líneas del sol que le quemaban la cabeza. Iba hasta el río y le preguntaba por qué dejaba que llegaran extraños y por qué existía la guerra. Se miró en el espejo del agua y se vio triste por primera vez. Era lunes. Al día siguiente se celebraba en el mundo el día de los trabajadores.
A las seis de la mañana desde los puntos donde se atrincheraban los guerrilleros, empezaron a disparar. Minelia corrió a buscar al padre Antún. Por las calles la gente despavorida llevaba a sus niños en los brazos para protegerlos en la casa de Dios. Más de trescientas personas se refugiaron en los ciento diecisiete metros cuadrados del templo de San Pedro Apóstol. Las ráfagas seguían y el círculo se achicaba. Los paramilitares respondieron el fuego y, arrastrados, otros habitantes lograron la Casa Cural y el convento de las hermanas Agustinas Misioneras. Por las paredes de las viviendas traspasaban las balas mientras que en las de la iglesia, de cemento, rebotaban, allí estarían a salvo. Por orden del sacerdote se arrojaron al suelo mientras él ganaba la puerta de madera para cerrar el candado y proteger a sus feligreses. Iniciaron una oración.
Minelia contaba historias a los niños para que las ráfagas no los asustaran. Una parte de la población huía hacia la vegetación, otros lanzaron pangas para remar con fuerza río arriba o río abajo, no importaba. Los paras y la guerrilla afianzaban posiciones y los rezos seguían murmurados dentro de la iglesia. Miraban los ojos suplicantes del Cristo y le pedían piedad para con sus hijos. Como pocas veces, la primera noche, hacinados, hizo más frío. Minelia cantó una tonada lastimera que nadie había oído, como si quisiera adormilar a los hombres en combate. Pero la madrugada del miércoles, dos de mayo, llegó con más disparos y gritos. Los insultos de los contrincantes los escuchaban tan cerca que podían saber de dónde venían y a qué bando pertenecían. De pronto sonó un bombazo que hizo estremecer la tierra, una pipeta de gas lanzada por la guerrilla desde la distancia, en busca de sus enemigos. Las astillas de madera volaron como lanzas y se incrustaron en la vecindad, pero no dieron en el objetivo. Los paramilitares golpearon la puerta de la iglesia para buscar amparo pero nadie abrió. Una voz pequeña pidió que se retiraran de ahí. La segunda bomba abrió una zanja en la calle. Ninguno se movió dentro del templo. Las madres cubrían a sus hijos y Minelia no dejaba de cantar. Nadie puso atención a sus acordes porque las paredes retumbaban con los estruendos. Detrás de la iglesia una escuadra de paramilitares respondía el fuego. Minelia dejó de cantar porque escuchó el silbido de la tercera bomba, el cilindro que venía directo al techo de la capilla. Como rayo fulminante estalló contra las tejas y dejó escapar sus desperdicios: explosivos, pedazos de hierro oxidado, cachas de machetes, fragmentos de baterías viejas, piedras y costales, clavos y vidrios, los que Minelia vio que retacaban en la pipeta. Cayó en medio del altar y dispersó sus esquirlas de muerte por el contorno. No hubo más oraciones. Minelia empezó a caminar en medio de polvo y humo. Los heridos la sintieron avanzar por encima de los escombros, sin pisar el suelo, en el velo gris de la polvareda. Los sobrevivientes aturdidos miraron en el cielo nubes lejanas de medio día. Desde un montículo, uno de los comandantes de las AUC controlaba los combates por binoculares. El eco de la bomba se llenó de lamentos que buscaron el cauce del río y se perdieron en lejanas estribaciones. Las banderas blancas en señal de paz permanecían en el suelo, ensangrentadas y, la pancarta, clavada en un extremo del atrio, en pie: siga pero sin armas.
Minelia recompuso los cuerpos de los cuarenta y ocho niños asesinados. Los conocía muy bien porque jugó con ellos en tardes de sábado y se hicieron cosquillas en la playa. Primero juntó las cabezas a sus cuerpos y luego los acomodó en uno de los extremos de la iglesia. Los dedos, las piernas, los ojos, todo lo puso en su lugar sin decir nada mientras los mayores se desangraban y cubrían sus bocas para ahogar el lamento. También buscaba fragmentos de santos para pegarlos y removía escombros en procura de los brazos y las piernas del Santo Cristo. Pensó que las gotas rojas que escurrían por el rostro del Nazareno eran más gruesas y largas. Detalló el corazón pintado y herido de la Virgen, su mirada tierna y suplicante. Desde el río, trescientos sobrevivientes que lograron las aguas, alertados por chispas y columnas de humo, supieron el desamparo.
La puerta de la iglesia se abrió. Salieron los agónicos, una larga fila de semidesnudos, lisiados, rumbo al lecho del río para regresar a la cuna. Caminaban en busca de las pangas, fantasmas sonámbulos. Al ver que nadie los detenía, paramilitares y guerrilla cesaron el fuego. En el corto camino hacia la orilla del Atrato muchos quedaron bocabajo, el piso arañado por la resolana se bebía la sangre. Algunos palparon el caudal y murieron con las manos entre el agua mientras la canoa platanera se deslizaba silenciosa. Las veladuras de polvo que venían de la iglesia impulsaban las embarcaciones hacia un puerto seguro donde otros pescadores negros ampararían los moribundos. Detrás de la fila de agonizantes, Minelia entonaba otra canción, daba agua con sal a las víctimas para acompañarlos en el largo trance de la muerte. Combinaba sal con lluvia. Volvía con sábanas que sacaba de las casas para amortajar a los niños, comprobando que cada uno tuviera la cabezas con la que nació.
El llanto de la noche recogía los lamentos de los que no llegaron a la fila de los trashumantes. Otra vez la oración del padre Antún golpeaba las ruinas de la iglesia. Aprovechando las sombras, los paramilitares abandonaron Bojayá sin ninguna baja en sus tropas. Minelia acompañó al padre Janeiro, que se tiró de rodillas ante el comandante Guillermo, de la guerrilla, para que permitiera enterrar a sus muertos.
Era jueves. Bojayá empezaba a ser transparente. Los alzados en armas, desde lejos, supieron del desastre. Algunas jóvenes del grupo rebelde se taparon las caras negando los sucesos. Sólo Minelia socorría a los heridos con el aguasal y su canto que los guerrilleros no escuchaban. Volvía a caer la noche infinita para los desahuciados. Los agónicos llamaban a Minelia, madre de los negros, para que los ayudara a morir. El agua sobre las caras les hacía sentir el torrente del río y una última sonrisa quedaba en sus labios.
Minelia contempló el cielo y se dio cuenta de que dos aviones cruzaban el aire y se preparaban para bombardear. Caían explosivos desde el Fantasma y el Arpía. La tierra volvió a temblar y, por el Atrato, prófugos de su propio pueblo, nadaban rebordeando los manglares. Otra vez el silencio. Astillas de hueso y yeso empezaban a secarse dentro de la iglesia. Minelia seguía buscando deditos y pestañas. Cuando se fueron los aviones del gobierno, el comandante Guillermo autorizó el traslado de los ciento diecinueve muertos desperdigados en la casa de Dios. Abrieron fosas comunes para depositarlos, arriba, donde el río y las inundaciones no los arrancara de la tierra. La fila silenciosa llegó a El Alto con el cargamento de mortajas.
Minelia cantó a los niños, a sus niños, ángeles recompuestos. En el corto camino a la tumba colectiva, trajo de su sangre milenaria el improvisado velorio, el anticipado novenario, alabaos o cantos negros, oraciones, adulatorios y responsorios que sus criaturas merecían y les robaban. En su pensamiento, sin detenerse, levantó el cuerpo de cada uno de los infantes para hacer la ofrenda huérfana del gualí. Sus niños negros no estarían en la hilera de la nueva esclavitud.
Minelia se mezcló con las tropas de la guerrilla que aún se paseaban por Bojayá revisando escombros. Era domingo sin misa. Todo el día los dolientes fueron y vinieron a El Alto, buscaban restos de piel adheridos en las paredes. Por la noche van y vuelven a El Alto alumbrando el camino con velas, hilera de luciérnagas clamando piedad, pidiendo explicación. En la mañana del lunes, la guerrilla entró con voces triunfantes: recuperaban el territorio. Ahora el río les pertenecía.
Los insurgentes huyeron al monte cuando supieron que se aproximaban las fuerzas del gobierno. Minelia vio de nuevo a los paramilitares vestidos con ropa robada a sus amigos mientras el ejército entraba a Bojayá. Los paras se confundían con los pocos campesinos ilesos. Transcurrieron siete días de desprotección. El General salió de su helicóptero y mostró a las cámaras de la televisión un zapatico de niño y soltó lágrimas de compasión. Lloró por los pequeños acribillados mientras la guerra se libró en medio de la escuela, la cancha de fútbol, el puesto de salud, la iglesia. El General se encumbró en su helicóptero y se apropió del zapatico sin compañero.
Minelia ayudó a desenterrar de El Alto a niños y adultos. Cuando se los llevaron, quiso volver al río, a su cuna. No puede olvidar sino en la transparencia y sabe que mientras regrese al espacio fantasmal que han dejado, su cuerpo tendrá su chigualo, fiesta de la muerte.
Muchos la ven pasar por los huecos de las paredes que abrió el tiempo; la han visto en Vigía del Fuerte y en el nuevo pueblo de casas con bloques de cemento. La oyen cantar alabaos mientras siguen su voz hasta el Bojayá traslúcido donde aún quedan sueños de niños.
Se escuchan conjuros lastimeros, voces desde las orillas mascullando secretos y oraciones para que la fuerza del mal caiga sobre los asesinos y los destruya, para que cada gota de agua que beban del río y las quebradas se transforme en sangre y mueran de sed, se atraganten y ahoguen con espinas de pescados, que en la noche no puedan dormir, espantados por la presencia de los niños, que enloquezcan en medio de las peores pesadillas. Ven altares con velones, sudarios blancos, moños y mariposas negras de papel en las tapias cubiertas de maleza.
En las ciudades, los desplazados de la guerra hablan a sus hijos sin tierra ni río ni vecinos, que existió Minelia, la madre de los negros, en un lugar donde ahora sólo sopla el viento.
El niño negro y la mariposa amarilla
A los niños colombianos asesinados,
ángeles transparentes del río.
Muchos decían que Minelia emergió del Atrato, el río madre de chocoanos y emberas. Verdad o no, la cuidaban y abrían las puertas para que pasara la noche en una de sus hamacas. Cuando se hizo adolescente la población había perdido el río. Los hombres armados lo expropiaron. El agua ocre, que perteneció a abuelos y bisabuelos, descendientes de esclavos africanos, ahora la navegaban los artillados de la Armada Nacional, las voladoras de la guerrilla, las chalupas de los paramilitares. Se disputaban las orillas y en los viajes del caudal siempre encontraban sacrificados de los tres bandos, veleros humanos sin bandera ni rumbo.
A Minelia poco le importó cuando oyó decir que los demonios venían disfrazados a llevarse los niños. Fue hasta donde el padre Antún Ramos para que le dijera qué pasaba y él dedicó una tarde explicando que no tenían nada que ver con esa guerra ni con esos hombres que se peleaban el río. Regresó cantando por las calles empolvadas de Bellavista, Bojayá, rumbo a la escuela donde contemplaba por las ventanas a los pequeños. Le gustaban las casas con zancos, los palafitos que construyeron para protegerse de las crecientes del Atrato. Decía a los niños que en sus sueños caminaban hacia las orillas y que al salir el sol, las cocinas amanecían llenas de pescados, tan grandes como los brazos extendidos de sus padres. Otras veces decía que las empalizadas arrastraban monstruos que lanzaban candela por la boca y que tendrían que abandonar el pueblo o morirían achucharrados. Le pasaban un poco de agua con sal porque Minelia, aterrorizada, quería llorar.
Minelia se escondió debajo de su árbol al escuchar los disparos que traía el río desde la ribera. Los guerrilleros entraron a Vigía del Fuerte, asesinaron a veintiún policías y se llevaron diez sin antes sacar de sus casas a ocho pescadores a los que dieron dictamen de auxiliadores de los paramilitares y fusilaron arrodillados. Los camuflados, que se apropiaron de la orilla y su población, llegaban para quedarse. Necesitaban estar ahí y controlar el caudal hasta el Golfo del Darién donde el río entregaba sus aguas al mar.
Minelia le dijo a algunos niños que el Viejo Efraín, que estaba con sus hombres al otro lado, la asustaba apuntándole con su arma. Les pidió que cuando tuvieran malos sueños, pensaran en las tardes cuando salían de paseo o se bañaban en el río. Pero los niños la dejaron hablando sola porque los mayores no permitían que permanecieran en las calles después de que empezaba la noche.
Minelia vio las siete lanchas. Los trescientos paramilitares dejaron sus huellas de líneas uniformes sobre la playa, dispuestos a recuperar el río. Venían del norte, pasaron sin contratiempo por los retenes de Punta Turbo, la marina, la policía y el ejército en Riosucio. Cuando voló la voz de alarma le dijeron que se metiera en cualquiera de las casas porque era peligroso. Que cerrara los ojos como los niños del pueblo. No lo hizo, se camufló con la maleza y los detalló, armados, con dientes de dragones cruzando sus pechos, piñas pequeñas colgando de sus cinturones y brazaletes bordados. Un día antes, los guerrilleros se deslizaron como babillas por el río y el monte. Por caños y pantanos llegaron más a formar el círculo hasta cuando fueron centenares y Minelia lo supo porque conocía el ruido de la tierra, del aire y del agua. Por eso se dio cuenta, como todos, de que las avionetas que aterrizaban en Vigía del Fuerte eran de los paras porque leyeron en los fuselajes las insignias, AUC . Por las hendijas de las ventanas de madera se veían los asustados ojos de los niños, profundamente negros, que contaban los pasos de los camuflados.
Semanas antes Minelia caminó con los mayores, al lado del padre Antún, para llevarles el reglamento interno que aprobaron en asamblea donde se leía que ningún grupo armado era bienvenido.
—Vamos a limpiar el Atrato de guerrillas —dijo el comandante.
Minelia pensó que el Atrato, el río madre, siempre estuvo limpio, que les daba la vida, que un río no se lava ni se limpia. Los paramilitares rompieron el papel y siguieron hacia las tiendas a tomar cerveza.
Minelia creyó que podría pedir ayuda a la ventisca o a las líneas del sol que le quemaban la cabeza. Iba hasta el río y le preguntaba por qué dejaba que llegaran extraños y por qué existía la guerra. Se miró en el espejo del agua y se vio triste por primera vez. Era lunes. Al día siguiente se celebraba en el mundo el día de los trabajadores.
A las seis de la mañana desde los puntos donde se atrincheraban los guerrilleros, empezaron a disparar. Minelia corrió a buscar al padre Antún. Por las calles la gente despavorida llevaba a sus niños en los brazos para protegerlos en la casa de Dios. Más de trescientas personas se refugiaron en los ciento diecisiete metros cuadrados del templo de San Pedro Apóstol. Las ráfagas seguían y el círculo se achicaba. Los paramilitares respondieron el fuego y, arrastrados, otros habitantes lograron la Casa Cural y el convento de las hermanas Agustinas Misioneras. Por las paredes de las viviendas traspasaban las balas mientras que en las de la iglesia, de cemento, rebotaban, allí estarían a salvo. Por orden del sacerdote se arrojaron al suelo mientras él ganaba la puerta de madera para cerrar el candado y proteger a sus feligreses. Iniciaron una oración.
Minelia contaba historias a los niños para que las ráfagas no los asustaran. Una parte de la población huía hacia la vegetación, otros lanzaron pangas para remar con fuerza río arriba o río abajo, no importaba. Los paras y la guerrilla afianzaban posiciones y los rezos seguían murmurados dentro de la iglesia. Miraban los ojos suplicantes del Cristo y le pedían piedad para con sus hijos. Como pocas veces, la primera noche, hacinados, hizo más frío. Minelia cantó una tonada lastimera que nadie había oído, como si quisiera adormilar a los hombres en combate. Pero la madrugada del miércoles, dos de mayo, llegó con más disparos y gritos. Los insultos de los contrincantes los escuchaban tan cerca que podían saber de dónde venían y a qué bando pertenecían. De pronto sonó un bombazo que hizo estremecer la tierra, una pipeta de gas lanzada por la guerrilla desde la distancia, en busca de sus enemigos. Las astillas de madera volaron como lanzas y se incrustaron en la vecindad, pero no dieron en el objetivo. Los paramilitares golpearon la puerta de la iglesia para buscar amparo pero nadie abrió. Una voz pequeña pidió que se retiraran de ahí. La segunda bomba abrió una zanja en la calle. Ninguno se movió dentro del templo. Las madres cubrían a sus hijos y Minelia no dejaba de cantar. Nadie puso atención a sus acordes porque las paredes retumbaban con los estruendos. Detrás de la iglesia una escuadra de paramilitares respondía el fuego. Minelia dejó de cantar porque escuchó el silbido de la tercera bomba, el cilindro que venía directo al techo de la capilla. Como rayo fulminante estalló contra las tejas y dejó escapar sus desperdicios: explosivos, pedazos de hierro oxidado, cachas de machetes, fragmentos de baterías viejas, piedras y costales, clavos y vidrios, los que Minelia vio que retacaban en la pipeta. Cayó en medio del altar y dispersó sus esquirlas de muerte por el contorno. No hubo más oraciones. Minelia empezó a caminar en medio de polvo y humo. Los heridos la sintieron avanzar por encima de los escombros, sin pisar el suelo, en el velo gris de la polvareda. Los sobrevivientes aturdidos miraron en el cielo nubes lejanas de medio día. Desde un montículo, uno de los comandantes de las AUC controlaba los combates por binoculares. El eco de la bomba se llenó de lamentos que buscaron el cauce del río y se perdieron en lejanas estribaciones. Las banderas blancas en señal de paz permanecían en el suelo, ensangrentadas y, la pancarta, clavada en un extremo del atrio, en pie: siga pero sin armas.
Minelia recompuso los cuerpos de los cuarenta y ocho niños asesinados. Los conocía muy bien porque jugó con ellos en tardes de sábado y se hicieron cosquillas en la playa. Primero juntó las cabezas a sus cuerpos y luego los acomodó en uno de los extremos de la iglesia. Los dedos, las piernas, los ojos, todo lo puso en su lugar sin decir nada mientras los mayores se desangraban y cubrían sus bocas para ahogar el lamento. También buscaba fragmentos de santos para pegarlos y removía escombros en procura de los brazos y las piernas del Santo Cristo. Pensó que las gotas rojas que escurrían por el rostro del Nazareno eran más gruesas y largas. Detalló el corazón pintado y herido de la Virgen, su mirada tierna y suplicante. Desde el río, trescientos sobrevivientes que lograron las aguas, alertados por chispas y columnas de humo, supieron el desamparo.
La puerta de la iglesia se abrió. Salieron los agónicos, una larga fila de semidesnudos, lisiados, rumbo al lecho del río para regresar a la cuna. Caminaban en busca de las pangas, fantasmas sonámbulos. Al ver que nadie los detenía, paramilitares y guerrilla cesaron el fuego. En el corto camino hacia la orilla del Atrato muchos quedaron bocabajo, el piso arañado por la resolana se bebía la sangre. Algunos palparon el caudal y murieron con las manos entre el agua mientras la canoa platanera se deslizaba silenciosa. Las veladuras de polvo que venían de la iglesia impulsaban las embarcaciones hacia un puerto seguro donde otros pescadores negros ampararían los moribundos.
Detrás de la fila de agonizantes, Minelia entonaba otra canción, daba agua con sal a las víctimas para acompañarlos en el largo trance de la muerte. Combinaba sal con lluvia. Volvía con sábanas que sacaba de las casas para amortajar a los niños, comprobando que cada uno tuviera la cabezas con la que nació.
El llanto de la noche recogía los lamentos de los que no llegaron a la fila de los trashumantes. Otra vez la oración del padre Antún golpeaba las ruinas de la iglesia. Aprovechando las sombras, los paramilitares abandonaron Bojayá sin ninguna baja en sus tropas. Minelia acompañó al padre Janeiro, que se tiró de rodillas ante el comandante Guillermo, de la guerrilla, para que permitiera enterrar a sus muertos.
Era jueves. Bojayá empezaba a ser transparente. Los alzados en armas, desde lejos, supieron del desastre. Algunas jóvenes del grupo rebelde se taparon las caras negando los sucesos. Sólo Minelia socorría a los heridos con el aguasal y su canto que los guerrilleros no escuchaban. Volvía a caer la noche infinita para los desahuciados. Los agónicos llamaban a Minelia, madre de los negros, para que los ayudara a morir. El agua sobre las caras les hacía sentir el torrente del río y una última sonrisa quedaba en sus labios.
Minelia contempló el cielo y se dio cuenta de que dos aviones cruzaban el aire y se preparaban para bombardear. Caían explosivos desde el Fantasma y el Arpía. La tierra volvió a temblar y, por el Atrato, prófugos de su propio pueblo, nadaban rebordeando los manglares. Otra vez el silencio. Astillas de hueso y yeso empezaban a secarse dentro de la iglesia. Minelia seguía buscando deditos y pestañas. Cuando se fueron los aviones del gobierno, el comandante Guillermo autorizó el traslado de los ciento diecinueve muertos desperdigados en la casa de Dios. Abrieron fosas comunes para depositarlos, arriba, donde el río y las inundaciones no los arrancara de la tierra. La fila silenciosa llegó a El Alto con el cargamento de mortajas.
Minelia cantó a los niños, a sus niños, ángeles recompuestos. En el corto camino a la tumba colectiva, trajo de su sangre milenaria el improvisado velorio, el anticipado novenario, alabaos o cantos negros, oraciones, adulatorios y responsorios que sus criaturas merecían y les robaban. En su pensamiento, sin detenerse, levantó el cuerpo de cada uno de los infantes para hacer la ofrenda huérfana del gualí. Sus niños negros no estarían en la hilera de la nueva esclavitud.
Minelia se mezcló con las tropas de la guerrilla que aún se paseaban por Bojayá revisando escombros. Era domingo sin misa. Todo el día los dolientes fueron y vinieron a El Alto, buscaban restos de piel adheridos en las paredes. Por la noche van y vuelven a El Alto alumbrando el camino con velas, hilera de luciérnagas clamando piedad, pidiendo explicación. En la mañana del lunes, la guerrilla entró con voces triunfantes: recuperaban el territorio. Ahora el río les pertenecía.
Los insurgentes huyeron al monte cuando supieron que se aproximaban las fuerzas del gobierno. Minelia vio de nuevo a los paramilitares vestidos con ropa robada a sus amigos mientras el ejército entraba a Bojayá. Los paras se confundían con los pocos campesinos ilesos. Transcurrieron siete días de desprotección. El General salió de su helicóptero y mostró a las cámaras de la televisión un zapatico de niño y soltó lágrimas de compasión. Lloró por los pequeños acribillados mientras la guerra se libró en medio de la escuela, la cancha de fútbol, el puesto de salud, la iglesia. El General se encumbró en su helicóptero y se apropió del zapatico sin compañero.
Minelia ayudó a desenterrar de El Alto a niños y adultos. Cuando se los llevaron, quiso volver al río, a su cuna. No puede olvidar sino en la transparencia y sabe que mientras regrese al espacio fantasmal que han dejado, su cuerpo tendrá su chigualo, fiesta de la muerte.
Muchos la ven pasar por los huecos de las paredes que abrió el tiempo; la han visto en Vigía del Fuerte y en el nuevo pueblo de casas con bloques de cemento. La oyen cantar alabaos mientras siguen su voz hasta el Bojayá traslúcido donde aún quedan sueños de niños.
Se escuchan conjuros lastimeros, voces desde las orillas mascullando secretos y oraciones para que la fuerza del mal caiga sobre los asesinos y los destruya, para que cada gota de agua que beban del río y las quebradas se transforme en sangre y mueran de sed, se atraganten y ahoguen con espinas de pescados, que en la noche no puedan dormir, espantados por la presencia de los niños, que enloquezcan en medio de las peores pesadillas. Ven altares con velones, sudarios blancos, moños y mariposas negras de papel en las tapias cubiertas de maleza.
En las ciudades, los desplazados de la guerra hablan a sus hijos sin tierra ni río ni vecinos, que existió Minelia, la madre de los negros, en un lugar donde ahora sólo sopla el viento.
El niño corre tras la mariposa. La mariposa es amarilla. El niño es negro. Amarilla y brillante de vuelo corto para que su amigo la alcance o acompañe. Descalzo y sin camiseta el niño ve los árboles en las traslúcidas alas. La mariposa hace una acrobacia y lo incita a seguir la marcha. Hay dos lepidópteros en las pupilas oscuras del niño que persigue bajo el cerúleo de la tarde. El piso es ocre. El día empieza a ser marrón. La mariposa amarilla es inocente, el niño negro también. Ella es ropalócera o mariposa diurna. Él, afrodescendiente o del río. El peso ligero del niño a veces es como el vuelo liviano de la mariposa. Los dos juegan vadeando el aire limpio. Pareciera que son felices, en las piruetas de la mariposa y los manotazos del niño. El viento es más liviano que la mariposa y que el niño y está lejos del sueño marcado en las pisadas del chico. En la brisa la mariposa deja huellas que el niño recorre con sus dedos mientras quiere atraparla para que le cuente cómo se ve el río desde lo alto. La mariposa no quiere detenerse y desconoce que en la tierra está el peligro. Ignora que más allá, dentro de la arena, han plantado artefactos sanguinarios. La mina destruye más que la electricidad de la raya tembladora en la playa, que la mordedura de la serpiente coral, que la tarasca del caimán. Los dos quedan en el aire, partidos por la metralla del disco asesino. Se convierten en nimbos, con destellos dorados.
El hongo
La madre de mi mujer sacó de un recipiente de vidrio —cubierto por un pedazo de tela—, el hongo redondo, beige, que emergía del agua claroscura. Por un instante creí que la madre de mi mujer estaba hipnotizada por esa masa coloidal sin ojos ni extremidades.
Recordé de inmediato cuando en el colegio atravesábamos los insectos con agujas y alfileres, dejábamos las mariposas de colores entre la enciclopedia e introducíamos animales muertos —lagartijas, sapos, arañas, grillos, cucarrones, hormigas— en botellones transparentes para observarlos sin que se descompusieran, sumergidos en formol. (Mi colección de mariposas de colores —setenta y tres diferentes—, se la regalé como un acto de amor a Deisy, mi primera novia de barrio).
También —frente al hongo—, me atropelló la vieja y recurrente imagen del feto que la mujer del lunar velludo en la mejilla, extrajo, con una sonda, a aquella amiga que un día me amó. Tuve que enterrarlo huyendo de esa sonrisa que me maldecía detrás del frasco, como burlándose de mí, entretanto lo escondía como el ase¬sino esconde su víctima.
No pude ocultar mi repugnancia, frente a la madre de mi mujer, por ese ser que dijo estaba vivo —respirando, tal vez—, en el líquido viscoso.
—Es el té de Kargasok —dijo la señora con orgullo.
—¿Me regalas un hijo? —solicitó mi mujer entusiasmada.
Así llegó el hongo a nuestro apartamento. Supimos —por amigos y conocidos—, que poseía poderes inimaginables, que en la provincia donde se consumía ha¬cía miles de decenios —en la Unión Soviética—, los habitantes llegaban a los ciento cincuenta años (¡qué barbaridad!), sin conocer la tristeza. No era alucinógeno —al contrario—, los atributos medicinales le daban fama mundial. Mi mujer estaba realmente impresionada con aquel ser extraño que de inmediato encontró lugar en el refrigerador.
La madre de mi mujer aseguraba mejoría en la circulación y recuperación de su peso normal tres meses des¬pués de beber el líquido que segregaba el hongo.
—¡Milagroso, verdaderamente milagroso! —decía.
Las fotocopias grisáceas con las instrucciones para la preparación del hongo, aún podían leerse: la levadura es de consistencia gomosa, debe mantenerse húmeda, si se deja secar al sol, morirá.
No teníamos peces ni seres que pudieran vivir en el agua... las plantas fueron siempre parte del ambiente rococó del apartamento, pero un hongo gelatinoso, sin ojos, ni lengua, que crecía dentro de la vasija donde antes mi mujer me servía el dulce de mora, me causaba pánico.
El sabor del té —con el que mi mujer mezclaba el agua donde pernoctaba el hongo—, me traía de inmediato al paladar el agridulce de las bebidas preparadas por los campesinos, en mi pueblo. Lo empezamos a tomar quince días después de que mi mujer lo introdujo en el espectro que algunos llaman “hogar”. Una copita después del desayuno... una copita al acostar¬nos.
No notamos cambios en los hábitos pero sí en las relaciones no sólo con los amigos sino con nosotros mismos. Los viernes no queremos que llamen los amigos y preferimos oír música, tirados en la alfombra. Mi mujer, más activa, lee desaforada y busca cómo tener el tiempo ocupado, lejos de mí. Yo —en cambio—, entro en largos silencios, dejo acumular el trabajo de la universidad y me dedico a ver películas de espionaje en la televisión, como si sólo eso existiera en el mundo. Estamos hechos de contradicciones absurdas y cotidianas.
Hoy hace justamente dos meses que compartimos la vida bebiendo el líquido ocre. Mi mujer reparte hijos del hongo a otros —que como nosotros—creen en las historias de la eterna juventud, los sueños placenteros, la buena digestión, el erotismo... todas esas maravillosas estupideces que dicen las fotocopias.
Se reproduce con gran facilidad y rapidez. Cuando mi mujer está en la oficina, abro la nevera y lo miro: crece ante mis ojos y eso me produce una sensación de impotencia. Confieso que cuando esto ocurre unos deseos infinitos de sacarlo al patio y dejarlo al sol, me llenan la respiración... pero luego cierro la nevera, pongo a alto volumen el equipo de sonido y prefiero no pensar en él... pero es inevitable.
Ayer El Judío telefoneó para pedirme un hijo del hongo. Leyó las fotocopias de las fotocopias y quería formar parte de los “felices de este país”. No quise responderle, pedí a mi mujer que atendiera ese asunto y me refugié en una película con Henry Fonda.
Anoche mi mujer y yo hicimos el amor como si acabáramos de conocernos... como aquella maravillosa pri¬mera vez. Con toda seguridad, mi mujer al lavar el hongo, dejó caer unas partículas dentro del sifón del fregadero. Los filamentos se adhieren a las paredes húmedas del tubo, como se agarra a la madre el feto... o una zanahoria a la tierra. El hijo del hongo lucha, aferrado a las gotas de agua que chorrean desde el grifo descompuesto. Muertos los filamentos, hubiéramos evitado que creciera dentro del lava¬platos; escondido, sigiloso y dis¬puesto a permanecer... hubiéramos evitado que se ex¬tendiera en este invierno que parece no tener fin.
Si en el recipiente —donde mi mujer sirve las brevas con almíbar—, gas¬taba quince días en reproducirse, ¿por qué en el tubo lo hizo en horas? No lo sabemos. Mi mujer se levantó a bajar el interruptor del calentador de agua cuando lo vio invadiendo la cocina... sus ahora largos dedos —apéndices como pelos gruesos— buscaban las botellas de cerveza, la jarra de la leche... se introducían en el lavadero, salían por las hendijas en busca de la avenida donde la lluvia caía a ramalazos. Corrió a despertarme para que huyéramos pero fue imposible: el hongo llenaba la sala rococó, untaba con sus hijos las cerámicas, humedecía los helechos y los discos, borraba las palabras de los libros, tapaba los ojos de los búhos amados de mi mujer y buscaba los orificios para lograr la calle.
«No tiene sentido», me dije y me lancé a rescatar a mi mujer. Nos abrazamos como aquella primera vez cuando nos conocimos, saltamos en la alfombra empapada hasta darnos cuenta que paríamos un hijo hermoso que se prolongaba desde nuestros cuerpos y escapaba por la ventana de la sala, hacia la autopista, a jugar en los charcos que formaba la lluvia, de la mano de nuestros otros hijos de la urna rococó.
Bogotá, noviembre 2 de 1987.
La Octava Puerta
Para el escritor Azriel Bibliowicz
El argentino escuchó nítidamente el reloj de pared: los intervalos suspendidos en el resquicio de su alcoba de convaleciente. Pretendiendo calmar la leve ansiedad que se anidó en la garganta, levantó la mano derecha en busca del vaso con agua. La enfermera, que dormitaba en la penumbra de la habitación, se apresuró a atenderlo.
Una milonga se convirtió en tango en el intrincado camino del despertar, y el rasgado de mil cuchillos vino desde un callejón apartado. Tocó con su mano ajada la superficie de su mesa de noche, el caoba, el taponado de la madera: descreyó de esas realidades porque se negó a interpretar ninguna.
A esa hora incierta, sus familiares tejían y destejían el dolor de la inminente falta, preparando los comunicados de prensa, las entrevistas y las fotografías. Del argentino creyeron saberlo todo, no sólo por sus confesiones permanentes sino por sus biógrafos que desentrañaban los grisáceos pensamientos de su vida invidente. El todo y la verosimilitud no podían apartarlo con facilidad.
Ignoraban que semanas antes, bajo la complicidad de la penumbra, se fugó por la puerta de atrás, hacia la antigua biblioteca donde se desempeñó, a rescatar el texto escondido, muchos años antes, entre las hojas de una enciclopedia. Regresó, caminando de espaldas, desdibujando la inconcebible figura que trazó desde su nacimiento, pisando sus mismos pasos. Los bohemios lo saludaron y él los vio retroceder en la historia eterna de un sólo hombre. Sonrió. Bajó la escalera de cedro, que conducía al segundo piso, en donde se encontraba su lecho de moribundo, dejó el manuscrito, después de pasar sus dedos por el alfabeto, de caracteres españoles, en desorden; palpó cada una de las palabras, y de sus pies surgió la sensación extraña y trágica del adiós, como el acontecer irrisorio del tiempo.
¿Quién lo condujo por los laberintos de la imaginería? Tenía que buscar a ese otro que le legó la angustia y que deambulaba por alguna parte, en ese cuarto. No quería despertar. Presintió las miradas de todos los daguerrotipos, ojos penetrantes, estáticos en la suspensión del tiempo; soñó los otros cuerpos que tenían algo del suyo. Pensó que nada puede ocurrir sólo una vez y se aprestó a dejarse llevar por sus imágenes. Lo inexorable ahora recorría sus arterias e iba a explotar con debilidad en su corazón diminuto. No había tiempo posible para ese instante pendido en el fino hilo de la araña. Sonrió.
El regreso era etéreo como el canto eterno de un pájaro invisible. La cadencia del reloj animó su mansedumbre. Reconoció de nuevo los colores y mientras se colocaba un traje gris, oyó a lo lejos el mar. Observó a la enfermera, el tiempo circular en sus pupilas.
—He regresado del Mar Rojo —dijo la enfermera.
—No sé si es mi primera o mi última esquina —afirmó él entusiasmado. Su timidez, tan reconocida en público y en privado, se derrotó ante ella.
—Soy Lilit. Vengo del desierto edomita a conducirte al lugar que me negaron —enfatizó la mujer. Bajaron la escalera.
—¿Y mi manuscrito? —inquirió él, detenido en el marco de la puerta.
—En la biblioteca habrá un libro que no leeremos nunca; una puerta cerrada para —; un espejo en el que no nos reflejaremos jamás; un hombre que será el último en llevarse de esta vida una imagen trivial del mundo. ¡Vamos!
En el reverso de la moneda estaba ella: Lilit, con el amor y la pasión en enmarañadas disquisiciones. La media noche dormía con las luces apagadas. Caminaron el infatigable porvenir. El pudo darse cuenta, luego de muchas horas, de que se hallaba en un bosque, y que junto a la cabaña en la que había esperado el amanecer, un jardín perfumado le abrió todos los sentidos hasta el punto de que su corazón parecía solicitarle el llanto. Su esencial escepticismo lo llevó hasta el arroyo en donde un hombre se bañaba, desnudo, de espaldas a él. El olor a leche, miel, vino y aceite, lo atraía. Avanzó hacia el hombre, pero Lilit se interpuso.
—¿Otra vez tú? —la interrogó incrédulo.
Ella lo tomó por las manos y lo devolvió a la cabaña. La luz del sol, que se colaba por las hendijas, formaba líneas brillantes atravesando infinitamente el área del dormitorio. Lilit lo desnudó en medio de ternuras, entonando canciones de profundidades marinas, en idiomas antiguos, lamentos de siglos.
—Ninguna posición misionaria. Sabes que soy tu igual y como tal debo hallar el disfru¬te —categorizó Lilit en el momento en que él intentó recuperar el tiempo perdido. Subió entonces al cuerpo del argentino, lo hundió en las hierbas del camastro y le hizo besar el amuleto angélico. En el vaivén de los encuentros, detalló el dibujo que la luz reflejaba en las paredes de bambú: un extraño ser con tantos ojos como días tiene el año, lleno de escamas radiantes; un ser entre hermoso y diabólico que se muerde la cola con los dientes mientras navega extraviado en la profundidad de la luz.
Sintió por su cara los vellos suaves de las piernas de Lilit, y en el éxtasis, el rostro de ella convertido en búfalo, pelícano, chacal, avestruz, serpiente, cuervo: y a todos los amó.
En el reposo del guerrero, otra vez, el laberinto, el miedo, la ansiedad, la desesperanza, fueron detenidos en el canto eterno del pájaro. Lo llevó desnudo a través del jardín para introducirse en la exhalación del bosque.
Pasaron por una puerta amplia que conducía a un enorme palacio con paredes de cristal y vigas de cedro. Estaba vacío de sombras y una música visible en la superficie de cuarzo envolvió a la pareja. Allí Lilit lo poseyó de nuevo, reduplicando la cópula, en medio de las superficies, en infinita sucesión de hexágonos. Una vez, en el plano ilusorio, los ojos volvieron a quedar en las órbitas, Lilit lo condujo a la segunda puerta. Los vidrios se volvieron espejos y los cedros de las vigas descubrieron las inscripciones que el argentino memorizó en la traición del recuerdo: eran los garrapateados dibujos, con pulso inseguro, que él marcó en las páginas finales del texto escondido.
En la segunda estancia, advirtió, en el momento de una nueva plenitud, que le sacaban el coxis y lo convertían en polvo para dejar definitivamente el acercamiento con los anfibios. Arrastrado por la placidez de Lilit, que lamía la base de sus pies, pasaron a la tercera puerta.
Este tercer lugar era de plata y oro. Allá, en medio de la enorme sala, un árbol corpulento daba sombra a tres hombres que dormían plácidamente. El trató de hablarles, pero los soñadores no lo escucharon. Lilit, entonces, subió al árbol, arrojó algunas frutas y gruñendo como un tigre enjaulado, exigió al argentino devorar el alimento. En los hermosos lechos, volvió a amarlo; bebieron exquisitos vinos en vasijas de plata y admiraron los escabeles con incrustaciones en oro, los baldaquines y candelabros de perlas y piedras preciosas. Todo aquello adornaba un amor que ya venía con el tiempo memorable y que él ahora desanudaba.
La cuarta puerta se abrió sola (las otras habían sido empujadas por ellos) y adentro el olor a olivo llenó los paladares de los visitantes. No demoraron allí porque no se sentían justos y porque brillaba más el placer que los diamantes que colgaban desde las celosías.
La quinta mansión (la puerta que llegaba a su entrada era estrecha) estaba hecha de plata, cristal, oro puro y vidrio. Columnas de oro y plata albergaban el aroma a eucaliptos. De las paredes colgaban paños rojos y purpúreos tejidos, hilados escarlatas y perlotes trenzados formando antropomorfas figuras. Caminaron entre el ostro ambiente, sin detenerse. Los dos sonrieron.
Al avanzar hacia la sexta puerta, escucharon ruidos más allá de los canceles, tras los biombos de oro y plata. Eran seres que caminaban en las manos y que dialogaban en todos los idiomas existentes. El quiso interrogarlos pero Lilit se lo impidió cubriéndole la boca con sus labios carnosos. En la séptima estancia, una música de cítara los atrajo, tañida por un hombre desnudo. Frente a él, en su cama de plumas, Lilit amó de nuevo al argentino mientras la melodía iba agotándose como la sombra del primer vestigio.
Hacia atrás, todas las puertas y salones eran iguales. El argentino abrió sólo un centenar de poternas, cruzó zaguanes y pasillos oscuros, y en una huída sin sentido, tropezó con la entrada de su casa, en Buenos Aires, subió las escaleras y se introdujo en su lecho de convaleciente. Estaba sudando. Oyó las voces de sus familiares pidiendo silencio para el enfermo. El agua bajó por su garganta como un puñal de hielo. Percibió el olor a manzanas de Lilit y su mano por el rostro húmedo, al igual que su voz queda: “no te preocupes, esta noche traspondremos la octava puerta... entonces habremos triunfado”.
Bogotá, 1984.
La Muchacha de la cinta blanca
Al salir de la universidad con el colega Marino, La Muchacha se acercó y saludándolo por su nombre le pidió que me presentara. Marino lo hizo sin ninguna extrañeza y se despidió. Hubiera preferido que Marino no se marchara porque yo tenía prisa y las interrogaciones de la recién llegada vendrían como la lluvia. No fue así, me invitó a un café. Debía encontrarme con mi mujer en quince minutos por eso no acepté.
—Adoro la literatura de Cortázar —me confesó. Ante la referencia me detuve un minuto a observarla: aproximadamente diez y nueve años, pelo corto azabache y ojos negros, profundos. Alta, delgada y de boca sensual. No insistió.
—Podría ser en otra ocasión —dije despacio. Entonces me preguntó si quería anotar la dirección de su casa. No estaba muy convencido si alguna vez iría a buscar esas palabras y números que llenaron un sector de mi agenda de bolsillo.
Marino no recordó a la alumna cuando —al día siguiente, en la cafetería—, le conté lo sucedido. Marino es profesor de filosofía, joven y barbado al que las mujeres buscan ... es, a mi parecer, un hombre con suerte en la conquista sin riesgos.
Esa noche el rostro de La Muchacha me perseguía en un sueño volátil, revuelto con culpa, presintiendo que podría decirme muchas cosas del amado Julio o quizás —al interrogarme—, me reviviría otras. No se lo relaté a mi mujer porque me parecía rutinario y porque vincular la universidad a la casa era como solicitarle que me contara los pequeños acaeceres de su oficina estatal. Error, porque hubiera evitado los encuentros con La Muchacha de labios sensuales.
Esperé dos semanas a que apareciera en la cafetería o en la sala donde gastamos el tiempo calificando exámenes y haciendo informes: inútil. No soy muy práctico, al contrario me diluyo fácilmente. La dirección que estampó con su caligrafía casi invisible me tiró del bolsillo de la chaqueta.
Vivía en un barrio de casas iguales, construido por el Estado. Dejé el Renault en un lugar distante con temor a que me lo robaran y me arriesgué luego de interrogar a varias personas que me indicaron sin prevenciones. Al pasar por las calles cerradas y angostas me pregunté qué pretendía al buscar a aquella muchacha y si tendría sentido discutir sobre Cortázar con una adolescente. Sabía que los autores y las obras sólo unen a quienes sienten identificadas sus ansias —o sus pasados— en las páginas de un libro y que esa sensación es un pase seguro a la intimidad. Mis alumnos por lo general encontraban en Cortázar un hilo secreto que les hacía identificar sus presentes con las historias del novelista. Con algunas alumnas hubo explicaciones extraclase y, a veces —no puedo negarlo—, provocaciones eróticas, pero sólo hasta ahí: hasta las provocaciones.
Timbré. Mientras esperaba respuesta, respaldé aquellas provocaciones con el pretexto de que eran mis alumnas, que las veía a diario y que presumiblemente estaríamos frecuentándonos por cuatro o cinco años, en la universidad. Una señora —con un niño acaballado en el arco de su cadera—, me saludó. No supe qué decir. Hasta ese momento me di cuenta de que no sabía el nombre de La Muchacha y que preguntar por la lectora de Cortázar era una estupidez. Opté por referirme a una alumna que me dio esa dirección y, le mostré la dirección. Me miró como si no existiera. En el hueco donde posiblemente —en alguna ocasión—, hubo una puerta, apareció vestida con un short celeste (de un blue jean recortado), una blusa blanca —bordada— con los hombros desnudos.
—Buenas tardes —dije como identificándola y ella me invitó a sentar unos minutos mientras cambiaba su ropa. La señora se retiró y me quedé en el sofá de hule, jugando a distraer mi asombro con los pececillos del acuario: una burbuja de cristal transparente. Me miraban como burlándose, clavaban la boca sobre la arena del fondo y luego —de nuevo— quietos, suspendidos en el agua, observándome observar sus ojos transparentes en mis ojos oscuros. Quería hacerlos subir a la superficie y les hablé en su lenguaje, con burbujas en mis palabras, haciendo bolitas con la saliva. El diálogo comenzaba cuando La Muchacha interrumpió.
—Podemos salir —dijo.
Llevaba un vestido de seda poliester, blanco, unas medias de nylon, blancas, unos zapatos de tacos bajos, blancos y una cinta blanca en la cabeza. No tuve que despedirme de nadie. El niño lloraba en una de las habitaciones. Quise preguntar por su madre y el chico pero me condujo de la mano hasta la puerta y cerró.
Pude ver las caras de las señoras —asomados los me¬dios rostros— y el cuchucheo maldito entre risas. Me percibí intruso, hazmerreir, estúpido, sin saber hacia dónde nos dirigíamos, sin conocer el nombre de La Muchacha, que me llevaba de la mano, como una enamorada. Me percibí indefenso ante esas caras completas, allá, atrás, que alargaban los cuellos para mirarme la espalda, los zapatos con los tacones gastados a un lado y el final del pantalón raído con seguridad.
No le señalé el carro, caminó directamente hacia él. Ya adentro le pregunté:
—¿Adónde quieres ir?
Pude detallar, la hilera de sus dientes, su cara ingenua, muy cerca a la mía, los labios separados ... oler el aroma lejano de su cuerpo.
—No es de Cortázar que quiero hablarte.
Su voz, sincera y firme. Arranqué con la velocidad que traía al confrontar las nomenclaturas con la dirección en mi libreta de bolsillo. En el momento en que nos subimos al vehículo retiró su mano de la mía y la puso en mi hombro. El peso de sus dedos me llenaba de muchas preguntas y hacía nacer en mí provocaciones, distintas a las que elucubraba con mis alumnas aventajadas.
—No me preguntes por la universidad... no preguntes nada... sigue por aquella calle ...
Al pronunciar estas palabras sus dedos apretaban mi hombro con dulzura dando a su ofrecimiento un hálito de clandestinidad.
—Acompáñame a visitar a un amigo.
Retiré mi mano derecha del timón y tomé la suya que reposaba sobre uno de sus muslos. La piel —tibia como la voz— compacta como su pregunta, compartió el acercamiento. Avanzamos por la ciudad —en silencio—, en dirección al sitio que me indicaba.
—¿Quieres oír música?
Negó con la cabeza y sonrió como besándome, como poniendo su boca sobre la mía para evitar preguntas y respuestas.
Compré un ramo de rosas y astromelias. Hacía meses que no visitaba la tumba de mi padre y la oportunidad llegaba inesperadamente. Penetré al “Camposanto” —como lo llaman en mi pueblo—. El olor a flores, silencio y recuerdos invadió el Renault y ella seguía sonriendo, mirándome, con la mano en mi hombro. «Mi mujer no lo creerá», pensé cuando La Muchacha me indicó el camino hacia el lugar donde mi padre se deshacía en el tiempo.
El mármol y las palabras hundidas en pintura negra —que inventé para soportar la mentira de la muerte—, seguían como mi padre, como él en aquella tarde en que su cuerpo bajó por ese hueco oscuro y yo le dije adiós, con una voz similar a la de La Muchacha. La enredadera de hojas rojas —pequeñas— como telaraña, abrazaba los dos metros de losa, tocaba las palabras improvisadas para esa muerte instantánea. Luego de poner las flores en las canastillas, una tras otra —robándole espacio a la enredadera—, quitó la mano de mi hombro.
—Te espero.
Al retirarse presentí la muerte tan cerca que volví a decirme «mi mujer no lo va a creer» ... —y—: «¡Qué extraño!». Era jueves. El lunes es el día de los muertos. Mi padre esperaba mi voz. Rememoré a Lowry... a mi mujer leyéndome párrafos... a mi madre llorando discretamente... a mi hermano vestido de negro... Seguí pensando en la soledad de la muerte, en la piel gris de mi padre, en los pelos de su bigote, en el olor seco que expelía el tubo del oxígeno.
La Muchacha permanecía a discreta distancia, con los dedos entrelazados a la altura del pubis, mirándome... mirándome y sonriendo sin acoso. El blanco profundo de su traje, el vientecillo que venía de muy lejos y sus manos enredadas, me llenaron de sobrecogimiento. Hablé con mi padre... quizá le conté mi vida reciente, le hablé de mi hija, de mi mujer... de la vejez. Deseé morir como él: rápido y sin dolor, rápido y sin sillas en la puerta de la casa buscando el sol, rápido y sin jardines con otros ancianos oliendo a excremento y alcohol: rápido. Caminé hacia el carro pero La Muchacha me detuvo.
—Ahora mi amigo.
Me condujo por las calles angostas del cementerio, en medio de la quietud. Su mano ya no reposaba en mi hombro sino entrelazaba la mía. Las dos rosas que separó del ramo: una la dejó encima de la lápida de mi padre —justo en la mitad de su rostro—, la otra la sostenía con delicadeza. Ignoraba que detrás de las tumbas, más allá de los sarcófagos olvidados que servían de límite al cementerio público, existiera otro sitio para los muertos. La Muchacha, mirándome y sonriendo, me llevó a un campo abierto donde las cruces estaban caídas —como en la guerra—, sin flores ni verdes, ni dolientes.
—En el centro se encuentra mi muerto.
Avanzamos —esquivando maderos podridos— sobre cadáveres sin lápidas, abajo, a sólo un metro de profundidad.
—¿Quién es él?
—No lo sé, pero es mi muerto.
En la cruz inclinada pude leer esas dos letras mayúsculas: N.N.
—¿Cómo sabes que es un hombre? —le inquirí estúpidamente. No esbozó siquiera una sonrisa. Quitó su mano de la mía y se inclinó a poner la rosa en medio de la cara de su muerto amado. Me retiré a la distancia que me enseñó.
Al regreso, algo de mí quedaba en el aire triste de ese otro “Camposanto”. Mi padre no me decía adiós como otras veces. La Muchacha volvía a colocar su mano en mi hombro.
—Te invito un café.
—No, por favor, llévame a casa.
Claro que la busqué a los tres días cuando la cruz inclinada del N.N. me lo pidió en una pesadilla. Recordé que en mi niñez —en mi pueblo—, vendían una tinta secreta que escribía mensajes cifrados que surgían con el fuego, calentando el papel. Lo recordé porque la dirección de La Muchacha se diluía en mi agenda de bolsillo. Le prendí fuego para leerla pero consumió la libreta y no pude descifrarla.
Claro que fui con el radar de la memoria al día siguiente... y caminé mu¬chas calles angostas y quise atrapar en la maraña de las comparaciones: esta esquina, aquel aviso, ese árbol... la señora con el niño acaballado en la curva de la cadera... la pecera, el vestido blanco, la mariposa en la cabeza, la mano en el hombro...
Claro que la busqué en el cementerio de atrás... y le pedí a mi padre que me la regresara. Convencido de que su muerto amado me la devolvería fui hasta el centro del “Camposanto”, lo busqué entre las centenares de cruces inclinadas pero ningún N.N. sabía de ella.
Mi mujer nunca me lo creería, por eso nunca se lo conté.
Bogotá, septiembre 15 de 1987
Gotas amargas
Para Jimena Gómez
Había nacido entre finas sedas, perfumes, estatuas de bronce, porcelanas y lámparas, en una familia que frecuentaba el teatro y las tertulias intelectuales con voz y voto después del té. Y cuando cumplió los diez y nueve años su padre quiso que se vinculara de tiempo completo al comercio y decidió enviarlo a Europa para que buscara las puertas por donde entraría la riqueza que les esperaba.
—Ampliaremos el negocio, seremos de los más grandes importadores y exportadores del país… y tú serás mi heredero, además, serás el jefe de la casa, tu madre y tus hermanas te necesitan.
Entonces creció con la idea del poder y el dinero atravesados como puñales de plata y diamantes en su débil espíritu de poeta. No entendía muy bien, por entonces, que el dinero y el arte son enemigos, aunque no irreconciliables.
Ese largo pero fugaz año en Europa le señaló su porvenir. Londres y París no fueron propiamente las ciudades que abrieron las puertas para el comercio sino que, contrariando los propósitos paternos, le abrieron la posibilidad de otra existencia. Se enamoró allí de las mujeres soñadas en las páginas de la literatura del siglo XIX y con ellas estuvo conviviendo desde entonces.
Regresó en el largo camino de la ensoñación, los libros y la poesía, dejando atrás el susurro de una promesa a los autores que le marcaron sobre la piel el corazón y la vida.
Encontró a su padre, madre y hermanas, festejando semanalmente la alegría de la solvencia económica en fiestas y recepciones. Elvira, la mayor, irradiaba belleza a quienes se atrevían a mirarla más allá de la simple visita en la sala de su casa: de ella se hablaba en todos los círculos. Tenía el encanto de la hermosura y la inteligencia, cualidades estas que con poca frecuencia se hallan tan fusionadas como en ella.
Desde pequeño observó a Elvira con admiración y con ella compartió sus primeros momentos de soledad, los primeros intentos de escritor y de adolescente vanidoso. Ninguno de los más elegantes y osados pretendientes lograron cautivar a Elvira que, más allá de cualquier elogio, veía en sus enamorados la confirmación de su hermosura y exigencias. Su hermano poeta vestía la misma vanidad, gustaba lucir elegantes zapatos, los mejores trajes, y ostentaba una cultura que no recibió en las aulas escolares sino que desentrañó de los libros que recibía de todas partes del mundo para vanagloria de sus intervenciones intelectuales. Así, Elvira con su belleza y él con su cultura y sus versos, hacían de sus visitas la emoción prolongada de un país lleno de abulia y desinterés por la vida y el arte.
Le fue entregada, como se lo prometió el padre, la administración del almacén, mientras las negociaciones que el hijo no logró hacer en Europa las llevaría a feliz término el jefe de la familia. Se marchó entonces para regresar once meses después cargado de desengaños y con el rictus de una muerte inmediata. Así que el joven comerciante se hizo cargo de todo, de la soledad, de la ausencia, de las lágrimas eternas de sus dos hermanas y de su madre, de las tardes añoradas con sus amigos amantes de sus versos, y sobre todo, se hizo cargo del déficit que le heredaron.
Elvira pasaba largos momentos en su compañía buscando la mejor manera de solucionar el descalabro financiero de la casa. Fue inútil, el almacén tuvo que ser cerrado, las pertenencias subastadas y la vanidad, si no dejada totalmente, por lo menos suspendida mientras buscaban otros horizontes.
Fue así como de su oficina de aparente florecimiento económico, que más que oficina parecía un camerino de teatrero, tuvo que plegarse a las entretelas miserables del gobierno, pecado que muchos artistas han tenido que soportar en la somnolencia de la pobreza, como si allí, donde la antipoesía campea por las salas burocráticas, estuviera el único refugio de los miserables. Se entregó a la fatua veleidad del poder, alimentó con ella su aparente prestigio y se dejó pasar el brazo por encima de los hombros muchas veces y recitar sus versos en las borracheras de sus hipócritas benefactores. Aunque nunca apeteció de licores, fumaba eternos cigarrillos para soportar las algarabías y los discursos destemplados de sus nuevos amigos. De la política supo defenderse más que de los libros que seguía devorando, en su estudio, bajo la discreta luz, derrotando el frío con los apasionantes amores de sus confidentes. Amadas ideales: Laura, Beatriz, Eloísa, Margarita, Carlota. Detrás de las cortinas de ese repetido mundo que se le abalanzaba como su propia angustia, estaban sus amigos de siempre, esperando la noche en que leería sus recientes versos, sumergidos en los acordes, según ellos, de Chopin.
Envejecía, con sus ojos grandes, negros e iluminados puestos con ternura sobre las palabras, con su barba y bigotes negros, de negro profundo, y con su traje oscuro en contraste con su inmaculada camisa blanca. Tenía por así decirlo las más pueriles vanidades de pies a cabeza.
Elvira, soledades encontradas, hermosura rescatada en los silencios de los aposentos, ella, la más cercana realidad del poeta entró en lo zozobra y sucumbió, como su padre, en el abismo absurdo de la muerte. A los veintidós años, empezando a despuntar en la aurora de un futuro tortuoso, una pulmonía la derrotó.
Preguntó a todos, llorando de impotencia, el sentido de aquello, y preguntó a la poesía y a sus sueños, sin hallar una respuesta que aliviara su recóndito y desesperanzado dolor. No hay quién pueda detener el dolor de las ausencias cuando la presencia ha sido irreparable. Las mujeres de los libros, las mujeres de la literatura, seguían en su compañía pero no bastaban.
Se encerraba a escuchar sus palabras cadenciosas, cuando los dos, escondidos en la grata imagen de la poesía se entregaban los más íntimos secretos. No había nadie que pudiera reemplazarla.
Huyó de todo y de todos y cayó en la incertidumbre de la burocracia para salvar la vida de su madre y hermana menor, sumidas como él en las interrogaciones de lo absurdo.
Se tornó en un poeta desangrado aunque conservaba la galantería y la vanidad frente a las hermosas y vacías mujeres que nada podían ofrecer a su herida.
De nuevo, el poder etéreo pero sustentado en la vida social, en la cual la cultura es un adorno de quienes la ejercen, lo hizo pensar en los negocios millonarios. Se convertiría en un acaudalado comerciante de baldosines y después dedicaría todo el tiempo a la literatura. Vanidad y trinchera que han tenido la mayoría de los falsos escritores. Para él se tornó en una obsesión que al poco tiempo le golpeó la cara despertándolo con lágrimas de desesperanza. El, que había criticado con sarcasmo a los hombres prácticos por carecer de verdaderas ilusiones, se convirtió, al dar el paso sobre el risco, en uno de ellos (sin saber que los otros no podrían improvisarse como creadores).
Los plazos para un escritor se cumplen demasiado pronto. Huía de la vida social burocrática, y refugiándose en su habitación de hotel, escribía su libro con gotas amargas, con el recuerdo grato de una mujer que lo acompañó desde siempre y que lo reclamaba en la musicalidad y el tono de sus versos, en lo más secreto de todos ellos, en la presencia perpetua de su destino. Una vez el libro estuvo listo emprendió el regreso. La mala sombra de lo inevitable seguía opacando el charol de sus zapatos y la bruma de su vida. Perdió el equipaje, se lo tragó la profundidad del mar, la oscuridad de los abismos, se lo tragó la suerte de los pescadores que no regresan, el canto enamorado de las sirenas imaginadas por los marinos extraviados, se lo trago el agua salada de su desdicha, sin poder recuperar sus gotas amargas nunca más.
Se cerraron todos sus horizontes, el brillo de sus ojos fue perdiéndose, y los salones, los tapetes, las lámparas y los elogios se quedaron en los caminos ignorados hasta cuando la poesía lo enfrentó al espejo, a esa otra figura que se burlaba de su barba y bigotes descuidados al igual que de su melancolía.
Edgar Allan Poe y Charles Baudelaire lo visitaban en sus eternas noches, después de dejar a los amigos, después de varias cajas de cigarros en los cuales se esfumaban los poemas que una vez soñó y que ahora seguían deambulando por las noches oscuras, bajo las sombras cadenciosas de un encuentro preparado en su ansiedad.
Había cumplido los 35 años y aquejado por la vida fue hasta donde su médico para engañarlo.
—¡Píntame mi corazón de poeta encima de mi corazón de hombre! —le pidió con palabras de niño.
El facultativo, conociendo su sensibilidad, trazó con yodo el dibujo sobre la piel dura del paciente. El poeta cerró su inmaculada camisa y se marchó estrechándole la mano al galeno como si con ello pagara un invaluable favor. Compró un ramo de flores rojas para su hermana Julia y las imaginó puestas en el jarrón de murano adornando la mesa.
Esa noche recibió a unos pocos amigos de la familia, compartió el té con ellos, no leyó ninguno de sus poemas y pidiendo disculpas se retiró a sus aposentos. Allí lo esperarían sus amadas, sus Carlotas, sus Beatrices, sus Eloísas, sus Lauras, sus Margaritas; estarían también las ausencias y los versos jamás escritos. Compartió la nostalgia con el humo de muchos cigarros que morían arrugados en el cenicero mientras llegaba la mitad de la noche. Se dejó puestos sus impecables pantalones con rayas grises imperceptibles y puso, con los ojos cerrados pensando en ella, la pistola en medio del corazón de hombre que aún estaba delineado en su pecho. Nadie escuchó la detonación, y nadie pudo detener esa sombra larga llena de perfumes, de murmullos y de música de alas.
Bogotá, 1984
El célibe
Desde hace dos años, por decisión propia, me convertí en célibe. Soy pintor egresado de Bellas Artes y músico por afición. He amado el amor, las mujeres son las que me lo han entregado y no me arrepiento haber sido la mayoría de veces su vasallo. ¿Quién no, ante sus caricias, ante la ternura que tienen y dan? Detesto el machismo sin creer definitivamente en el amor libre. Lo que más me erotiza de esas bellas damas es no sólo su hermosura física sino su inteligencia y sensualidad. Es cierto, había fracasado en varias relaciones, dos matrimonios y tres convivencias. Creía que vivir solo era el estado ideal. Además de la misoginia me retiré de mis convicciones radicales sobre la guerra en el país. Antes creía en la revolución armada como posibilidad, ahora, en el celibato, me he vuelto humanista, crítico y hasta reaccionario. Pero como no es de política que hablaré, me centraré en la mujer que haría sucumbir mi conciencia de los no compromisos.
Vivo en un edificio de veinte pisos al norte de la ciudad, cerca a los cerros de Bogotá. Tomé el piso diez, de ochenta metros, iluminado y con vista al parquecito. Dividí la sala de recibo, puse al lado de los ventanales el taller, mis caballetes, mis pinturas, mis bastidores y mis arreos, dispuesto a terminar la exposición siempre aplazada. Retiré de mi temática el cuerpo humano y, por supuesto, el erotismo en mis óleos. Me aventuraría con el abstracto. Todo estaba dispuesto para seguir en el silencio de mis horas de ocio, rompiendo la rutina oyendo mi colección de bossa nova.
Hacía años que no sacaba del estuche los binoculares que heredé de un tío a quien le gustaba el fútbol en primer plano. Pasaba tardes enteras espiando ventanas y balcones. Soy un hombre que ama la imagen, el cine, la fotografía, la pintura, por eso lo sentía normal hasta cuando me encontré con la vecina del edificio del frente, justo en la vidriera del piso diez, al otro lado de la calle. Debía tener cuarenta años, cinco menos que yo. Edad envidiable en las mujeres que no le temen al fracaso. Las he oído afirmar que quieren vivir el aquí y el ahora. Hermosa y taciturna la veía leer en la que supuse su sala. Por más que traté de enfocar las páginas, era imposible saber qué tipo de libro sostenía en sus manos y por qué lo devoraba todas las medias tardes. Algunas de esas tardes la detallé acicalando a una adolescente que especulé sería su hija y, también, supuse, estaba divorciada o, por lo menos, sola. Yo pintaba un fondo cerúleo y volvía a mi trinchera voyerista. La empleada abría las cortinas a las once de la mañana y mi enigmática vecina las cerraba a las seis de la tarde, infaltable. Generalmente los viernes, cuando yo pensaba recibir a algunos amigos, comer una pasta a la carbonara y beber unos vinos, mi vecina limpiaba los vidrios. Lo hacía en principio en un short que permitía ver sus líneas seductoras y provocativas, una verdadera hermosura. Conseguí una cámara digital con buen zoom pero fue frustrante: el vidrio hacía que las tomas se desenfocaran y no lograba atraparla en ese fugaz movimiento que luego me acosaría en las medias noches. En el insomnio iba a mi ventana para espiar la suya sin que jamás se asomara en las noches. Además, si lo hacía, tras las cortinas no la veía por las luces apagadas. Me derroté durante meses y puse en la mira la puerta de su edificio para atraparla como paparazzi cuando saliera. Debía salir siempre por el parqueadero subterráneo en su carro porque no lo conseguí en mis turnos de espía. Me dije que esa mujer no podía convertirse en obsesión pero de nuevo el viernes estábamos los dos en los cristales, yo con mis gemelos, ella limpiando, ahora luciendo una bata vaporosa y unos calzoncitos que me volvían loco. Tenía que buscar la manera de abordarla, no seguiría teniendo actitudes de adolescente. Contabilicé infinitas semanas en esa tragedia y dejé de hacer reuniones con mis colegas porque no quería que se dieran cuenta de mi obsesión y menos de mi amor. ¿Enamorado de una imagen? Me desconsolé uno de esos sábados eternos porque hizo una fiesta, abrió las ventanas y no sé por qué maldita circunstancia me vio observándola por los binóculos. Me sentí delincuente y me escondí en el dormitorio, acusándome. Ya lo sabía, ella sabía que la espiaba y me denunciaría a la policía o vendría a golpear mi puerta pidiendo explicaciones. Esa semana no abrí las cortinas pero volvió el viernes a fingir que lavaba los vidrios. Estaba seguro de que lo hacía para que yo la viera porque separaba su bata y luego la cerraba con picardía. Al final ya no le importaba.
He tenido amigas que manejan el discurso del karma y el destino de los sucesos que tienen que suceder, porque están determinados, y lo confirmé al encontrar a mi bella y deseada vecina en el supermercado. Casi se me explosiona el pecho y se me detiene la respiración, como en los años de colegio cuando tuve mi primera novia y me prometió un beso en la boca. Estúpido, me dije. La perseguí a discreta distancia por los corredores del autoservicio y me arriesgué a pasar junto a ella para conocer su olor. Dios mío, fue peor, ese aroma de mujer se quedó en mi ropa, en mis manos, en las cortezas de las naranjas y las manzanas, no pude sacarlo de mis lechugas ni empapándolas con vinagreta. Por entre las hileras de los productos pude verla muy cerca. Se humedecía los labios y olfateaba las frutas con un deleite que yo desconocía. En un momento creí que lo hacía para complacerme. Recapacitaba al darme cuenta de que era un hombre elemental que, con el overol manchado, no llamaba la atención a nadie, que seguía siendo un seudo vegetariano que llevaba verduras para completar su soledad. Miré el carrito para saber qué comía. Llevaba también lechugas, acelgas, apios, zanahorias, brócolis. Era una especie de coneja como yo. También consumía vino tinto cabernet de la misma marca del que yo compraba. ¿Coincidencia? Lo que fuera, las evidencias me hacían creer que era la mujer que esperaba para derrotar mi celibato.
Mis colegas se burlaban cuando me visitaban con amigas y la trampa de ponerme tentaciones pero no, sabía que una noche con una de ellas, bellas e inteligentes, se convertiría en pequeño compromiso. Existe una extraña atracción de las mujeres cuarentonas por los hombres solitarios, una forma de burlar los divorcios anteriores y por qué no, unir sus repetidas vidas, como la mía, a otra persona que no habla de la importancia del amor sino de la compañía. Empezaban a llamar y a comentar el ciclo de cine, las exposiciones nuevas, los conciertos y se cansaban al notarme esquivo. Amigos de mis amigos llegaron a creer que me volvía homosexual. No me importaba, tenía clara mi sexualidad y más mi acecho por esa mujer que me atormentaba.
Nuestro encuentro en la tienda fue un sábado. Lo recuerdo porque tenía visita de un viejo amor que vivía en Barcelona y vendría a comer esa noche. Sentí que jugaba sucio a mi vecina por recibir ese antiguo capricho, dándome cuenta de la nueva estupidez. Mientras comíamos con mi amiga, en la sala de mi vecina había una reunión tranquila que supuse íntima. Me tenía detectado porque abrió las cortinas. No desaproveché el momento en que mi invitada fue al baño para sacar mis binoculares y saber qué pasaba. Comían, la adolescente que suponía su hija y un hombre de mi edad. Yo había puesto velas en la mesa improvisada y mi enamorada tenía las luces plenas para que viera la escena. Mi invitada prefirió pedir un taxi a que la acompañara y no hice presión para llevarla hasta su hotel porque no aguantaba las ganas de volver a mi ventana indiscreta y saber si era una retaliación de mi enigmática enamorada. Abrí descaradamente mis cortinas para que se diera cuenta de que seguía solo. Me tomé el resto de la botella de vino y esperé a que la luz de ella se apagara. No fue así, los concurrentes se fueron y la luz y las cortinas seguían como al comienzo. Fue en ese instante cuando me surgió la idea de declararle mi amor. De una manera no agresiva, diferente y a distancia. Confirmé que ella también me observaba y sabía quién era. Esa noche maquiné mi plan y dormí mal.
Madrugué al almacén de arte, compré tres pliegos de papel periódico y me encerré, con otro cabernet, a inventar lo que le diría. Después de elegir palabras sobre una hoja en blanco decidí lo que escribiría en el enorme aviso que pegaría en los ventanales que daban a los suyos: TE AMO. En letras grandes, rojas, gordas, que no se prestaran a equívocos. A media noche lo adherí con la ilusión puesta en mi mensaje sencillo, directo. El sueño me dominó a las tres de la madrugada. Me desperté a la media mañana y corrí a la ventana. Cuál sería mi sorpresa cuando vi que en la suya de cortinas abiertas había también un cartel, más pequeño que el mío pero con un mensaje. Busqué desesperado mis binoculares para conocer la respuesta. Un eterno momento como el de una noticia nefasta entró por mis ojos ansiosos: SE ARRIENDA.
EL ABRIGO
Al pintor Jorge Avella
El periodista tomó el taxi a las diez y treinta de la noche. Acostumbraba hablar con el conductor durante el viaje hasta su apartamento. Notó que no tenía radio ni comunicación con la estación central. Llevaba en su maletín de cuero los papeles de la oficina y su colección de relojes que pretendía entregar al experto, para mantenimiento, pero el tiempo no alcanzó. Iría al día siguiente. Las noches anteriores habían sido heladas y, embutido en su abrigo pesado, esquivaba los resfriados que lo perseguían. La ciudad estaba semivacía y el taxi rodaba a buena velocidad. En las avenidas iluminadas trató de ver los ojos del chofer en el espejo retrovisor pero no lo logró. Además no tenía ganas de hablar, estaba cansado por la jornada en la sala de edición. Se esforzaba porque su trabajo como periodista quedara bien, así a nadie importara. Alegaba con sus colegas sobre ética y estética pero acababa por dejar las discusiones porque valían más los argumentos sobre la falta de las dos cosas en un país del papayaso y la trampa. Señaló el edificio para que se detuviera. Lo hizo. Desabotonó el abrigo para sacar la billetera cuando las puertas de atrás del taxi se abrieron y entraron dos hombres golpeando sus costados y gritando al chofer, necesitamos este taxi, arranque malparido. El taxista obedeció y les dijo, no me hagan nada yo hago lo que ustedes digan, pero no me hagan nada. Uno de los hombres agarró la cabeza del periodista por la nuca y la hundió hasta las rodillas; sintió que el cuerpo se le partía. Era sedentario y una incipiente barriga —que prometía bajar siempre, con dieta y gimnasia— impedía la inclinación. Cerró los ojos para comprender la situación mientras el otro hombre registraba sus bolsillos. Unas manos que se deslizaban por su cuerpo como serpientes hambrientas.
—Si nos mira se muere —dijo el hombre mayor. El carro no se detenía y el comunicador sintió veinte dedos en busca de un arma detrás de su cintura y arriba de los zapatos.
—¿Está armado?
—No —respondió con voz pequeña.
Bogotá, que siempre entreduerme, estaba en silencio. Doblado, cerraba y abría los ojos rítmicamente.
—Una minita tiene el hijueputa —dijo el mayor al encontrar los relojes.
—Y los esferos, son de los buenos —dijo el más joven.
Las voces, firmes. El taxista conocía el camino y las velocidades. De la camisa tiraron el Párker 51 que tanto cuidaba. Quiso decirles, es un regalo muy especial, pero el mayor interrumpió su deseo.
—Bueno maricón, la clave de la tarjeta.
Distraído, desmemoriado. La tenía en la agenda electrónica. Sonó el celular.
—Apague esa mierda —ordenó el mayor entregándole el Ericsson que iluminaba el socavón, abajo de las piernas, al fondo del piso del automóvil. Arrancaron la pila y pusieron en la silla delantera el aparato.
—¿Un cajero del Banco Santander, dónde putas hay? —preguntó el mayor a los otros dos hombres. Antes de insistir con el número secreto el periodista se dio cuenta de que la punta de un cuchillo lo empujaba por el costado derecho. Les dijo que en la electrónica y de nuevo la pantalla azul verde iluminó el interior del carro.
—No nos mire maricón —sentenció el mayor. Debe tener billete la gonorrea ésta porque mire la ropita y con el pelito largo. Se mofaron. No había nada qué hacer, pensó el asaltado mientras buscaba por la M, mamá, palabra clave donde estaban los números. El mayor dio las indicaciones del sector. El taxista, sin hablar, cruzó raudo y el jefe le advirtió, que si quería que la tomba los parara. Disminuyó la velocidad. La primera parada, lenta. El mayor se bajó y el taxi continuó la marcha. A lo lejos se oían sirenas de ambulancias.
—A usted yo lo he visto —dijo el menor empujándole la cabeza contra las rodillas. El le habló, que trabajaba en periodismo cultural, que era un cargaladrillos. Un nuevo silencio. El carro pasaba por calles oscuras porque el reflejo del alumbrado público desaparecía por momentos. Escarbaba dentro del maletín mientras le insistía que evitara verle la cara. Sacó el libro de Borges y él escuchó el paso de las páginas.
—Yo estudié danzas en la Escuela del Distrito —dijo en tono confesional y agregó: repartí hojas de vida en varios colegios pero me negaron el trabajo, por eso me rebusco, la situación nos lleva a esto pero tranquilo que no le va a pasar nada. Seguía hurgando en los papeles. El jefe entró en el automóvil y hundió la punta del arma blanca debajo de la oreja derecha del feto adulto. Percibió la picazón en el cuello mientras el insulto con saliva golpeaba su cara. El confundió el número de la clave y el hombre mayor estaba energúmeno. El bailarín trataba de controlar la situación. Le dijo que era la última oportunidad o sería muñeco en dos horas. Los dedos del periodista temblaban al confrontar de nuevo los números. Entregó la serie. El carro recorrió otro tramo y se detuvo donde él suponía estaba el cajero electrónico. Arrancó brusco.
—Somos trabajadores de lo mismo, por favor controle la agresividad de su amigo —dijo el indefenso sin levantar la cabeza, con los ojos cerrados.
—Tranquilo, él saca la plata y todo bien.
—No puedo respirar.
—Levántese un poco, pero ojo con mirarme.
Trató de incorporarse. Un calambre pasó por sus abdominales y se detuvo en la espalda. Tomó aire por la nariz y lo expulsó por la boca. Le dolía el cuerpo. Por única vez reflexionó sobre la probabilidad de la muerte. Había escuchado y leído en los periódicos historias de NNs encontrados en potreros, desnudos, violentados. Otros deambulaban por la ciudad perdidos en las nebulosas de la escopolamina. Vivía el paseo millonario.
—¿Qué ritmos baila usted? —para romper un hielo que le subía desde los pies.
—Todos los aires colombianos —dijo orgulloso: joropo, guabina, mapalé, bambuco, torbellino, danza y contradanza, chachachá, rumba... ¿y usted es periodista?
—Sí. Por favor déjeme estirar un poco, me entumezco.
—No hubiera querido que nos conociéramos así, ¿esta es su tarjeta? —Sacó de la billetera el pedazo de cartulina donde figuraban datos comerciales y profesionales. El jefe entró de un salto al taxi.
—Bájele más la cabeza a este hijueputa —ordenó al bailarín. Lo hizo despacio. La columna vertebral pareció ceder a la fuerza de las manos del coreógrafo. Cuando el carro avanzó por una calle semioscura el artista metió, con disimulo, por la separación de las faldas de la camisa del periodista, la billetera e introdujo algo en el bolsillo izquierdo de su pantalón de pana.
—¿Y estas llaves? —preguntó el hombre mayor haciéndolas sonar en su oreja derecha.
—Son de un campero que tiene mi mujer —le respondió con frases seguidas, no tan firmes.
—Necesitamos ese carro —mugió el hombre mayor con tono de burla y drogado. Arrastraba las palabras, les daba una entonación que él conocía muy bien en las imitaciones de quienes intentaban burlarse del hampa. No insistió en las llaves. El carro siguió en silencio. El suponía que se mostraban los objetos, los relojes, los estilógrafos, el celular, la agenda electrónica, los papeles...
—¿Será que este viejo maricón cumple y lo dejamos ir de una? —se dirigía al bailarín profesional. No respondió de inmediato. Si no cumple sabemos dónde vive y a qué horas sale y la lleva —agregó el hombre mayor. Otro silencio.
—Lo dejamos pero no bloquea la tarjeta sino hasta la una de la mañana —dijo el coreógrafo.
—Lo quebramos gonorrea, lo quebramos... ¿o esperamos hasta después de las doce?
—Lo que ustedes digan —se dirigió hacia el lado izquierdo como suplicando al bailarín. Lo que ustedes digan —reiteró.
El taxi se detuvo.
—Déjeme el gabancito, como un regalo especial.
—¿El abrigo?
El bailarín le sacaba por los hombros la prenda. El la había comprado en uno de sus viajes al exterior. Amaba ese abrigo no sólo por su diseño sino porque le daba un aire de hombre diferente a los ejecutivos y burócratas que detestaba. No le importaban en ese momentos los relojes, su bella colección que reunió durante años y de la que se vanagloriaba, sobre todo por el Mido Multiford automático, el Lanco cuadrado y el Invicta de tablero iluminado y números arábigos; tampoco el Párker 51 que le regalaron como un acto de amor, todo se borró cuando comenzaron a despojarlo del abrigo. El aire empezó a colarse por sus brazos desnudos.
—Hasta la una viejo güevón o no respondemos —ordenó el mayor. Nada de mirarnos cuando se baje, mire para el suelo o lo quebramos.
El taxi se detuvo en una de las esquinas de un parque semioscuro. Lo empujaron y logró sostenerse, guardar el equilibrio. Miró el pavimento desgastado y oyó el motor que se alejaba. Desamparado observó los alrededores. Por las casas, se dio cuenta, de inmediato, de que se hallaba en un barrio popular y que por las ventanas de las fachadas en obra negra lo miraban. El ruido de sus pasos en busca de una calle más grande retumbaba en sus oídos. Dos luces se encendieron en el segundo piso de la casa esquinera. No se detuvo, caminó sin oír sus botas. Llegó a una calle más grande pero igual de oscura. Caminó rápido. Se dio cuenta de que corría. No identificaba el lugar, jamás estuvo en esa zona de Bogotá. Palpó en su bolsillo izquierdo y sin dar tregua al cansancio sacó el billete de diez mil pesos que el coreógrafo introdujo. A lo lejos una avenida. Sudaba en la espalda pero sus brazos y manos estaban fríos. Logró la calle grande. Varios taxis aminoraron la marcha en espera de la solicitud del servicio. Sintió miedo. Las caras de los conductores se parecían a las del hombre que no contestó las preguntas iniciales. Siguió caminando. Eran automóviles viejos, enfilados. No supo cuántas cuadras trotó. Más adelante en una caseta donde vendían café, los taxistas se reían y escuchaban una emisora de música mejicana en un radio que colgaba de uno de los palos que sostenía la pequeña carpa. Se acercó con paso normal y buscó la puerta trasera del carro más nuevo, con las claves que le enseñaron como prevención pero que le importaron poco: emblemas, radio taxi, placas en las puertas, código. Un hombre maduro lo atendió.
Estaba lejos, más allá del centro, tendría que recorrer una cuarta parte de la ciudad. Los indigentes llenaban las aceras del Capitolio Nacional. Debía estar agradecido. Miró en el espejo retrovisor los ojos cansados del taxista. No hablaron. Son nueve mil pesos.
A la una de la mañana bloqueó la tarjeta. La cobardía ganó. Y volvía a hacer lo mismo en las pesadillas. Los meses fueron borrando, el piquete en el cuello, el dolor en los abdominales, los calambres en las piernas. Lo contó pocas veces porque revivía otras escenas que no recordaba e imaginaba los rostros de los asaltantes burlándose de su cuerpo arrojado a un solar de las afueras de Bogotá. De las cinco pesadillas permanentes una se cumpliría. ¿Cuál?
Primera pesadilla.
Definitivamente no volvió a hablar del robo. No era el único, muchos de sus amigos contaban la misma historia, sin bailarín. El se mofaba de que un artista lo hubiera robado y no mencionaba el abrigo. Salía de cine en un centro comercial cuando vio que un hombre joven llevaba su abrigo puesto. Un temblor le llenó la piel de los brazos. Lo siguió discreto. El muchacho estaba acompañado por una mujer joven y bonita y conversaban animados. Se acercó para oír la voz del hombre. No tenía el tono lento que se revolvía en su memoria. Cuando la pareja se acercó a un grupo él se arriesgó sin medir las consecuencias.
—¿Perdón, puedo hacerle una pregunta?
—Claro.
—¿Dónde consiguió el abrigo?
—Es una historia triste —dijo sin molestarse. Es de un hermano... apareció muerto en uno de esos paseos millonarios que hacen los taxistas. Era un artista de la danza, lo heredé.
Segunda pesadilla.
Caminando por el mercado de las pulgas vio su abrigo colgado en uno de los tubos que exhiben ropa usada. Con miedo tocó el paño inglés y lo abrió con lentitud. Vio la marca y el bolsillo interior.
—¿Le gusta? —se acercó el vendedor. Un hombre joven. Es único pero la gente quiere todo regalado —dijo y agregó: usted es la tercera persona que lo toca.
—¿Cómo lo consiguió?
—Una persona importante me lo ferió.
Olía a encerrado. Introdujo la mano en uno de sus bolsillos y encontró su tarjeta, la cartulina con sus datos comerciales y profesionales, ajados. Cuando el dependiente vio el papel, se adelantó.
—La tarjeta del dueño, del periodista que me lo vendió.
En el espaldar tenía rasgaduras que atravesaban hasta el forro donde había vestigios de sangre.
Tercera pesadilla.
Llegó al coctel por compromiso profesional, odiaba esas reuniones. Después del estreno invitaron al foyer a tomar una copa de vino. Muchas personas se tocaban por los codos, saludaban en voz alta, rememoraban encuentros. El hombre del abrigo de paño inglés estaba en uno de los extremos del salón. Vio que venía hacia él, directo, esquivando a las personas.
—¿Le gustó la coreografía? —la voz venía por el túnel oscuro del fondo del taxi.
—Sí.
El bailarín sacó del abrigo una de sus tarjetas.
—Formo parte del grupo.
—Sí lo vi.
—Gracias por entender —repuso y empezó a despojarse del abrigo. Gracias por entender —repitió entregándoselo, doblado, y le dio la espalda para perderse entre la gente.
Cuarta pesadilla.
Por una de las calles de Chapinero vio que su abrigo caminaba en el cuerpo de uno de los hombres jóvenes que, en grupo, bajaban hacia la avenida Caracas. Tantas noches pensó en ese momento y en el coraje que tendría para recuperarlo. En los sueños se armaba del valor que en ese momento necesitó. Estaba solo como la noche del atraco y no le importó. Era de día y la gente tendría que respaldarlo. Con el arrojo de quien se juega la vida se acercó.
—Necesito mi abrigo, usted es un ladrón.
El grupo se detuvo ante las palabras. De ahí en adelante todo para él fue en cámara lenta. Se abalanzó sobre su abrigo, palpó la textura mientras forcejeaba. El hombre saltó y se lo quitó de encima mientras los otros rompían con sus puñales la chaqueta de cuero negra. Estaba en el piso mientras veía cómo el círculo de curiosos se achicaba. La policía llegó unos minutos después.
—Un atracador que quería robar a este muchacho —dijeron los concurrentes.
Quinta pesadilla.
El portero del edificio lo miró sonriente y señaló uno de los extremos de su lugar de mármol. Recubierto con un plástico de la lavandería Picadilly el abrigo esperaba sus manos. Lo trajeron de la lavandería, dijo el hombre con voz impostada. No resistió la tentación en el ascensor. Dentro del bolsillo izquierdo estaba su tarjeta. Su abrigo ha sido mi desgracia y mi fortuna, ahora soy profesor de danzas en un liceo. Lo llevaba en una noche de cruce y nos pillaron. Pagué tres años. Nadie lo usó. Me presenté con él a la entrevista y me dieron las clases. Es la historia. Creo que le luce más a usted.
Bogotá, septiembre 13 del 2001.









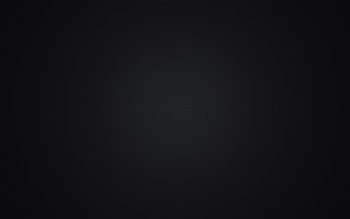




muy bueno, un poco largo
Me gustó. Que buen relato urbano con todos sus finales posibles. Me interesa que tanto de autobiográfico tiene este relato y qué tanto de ficción.
Publicar un comentario